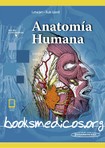Prévia do material em texto
Anatomía neurológica Con orientación clínica Anatomía neurológica Con orientación clínica Jorge Eduardo Duque Parra Alberto Muñoz Cuervo Genaro Morales Parra Óscar Hernán Moscoso Ariza Editorial Salamandra Servicios Editoriales Contenido Los autores .................................................................................................9 Introducción ...............................................................................................11 La neuroanatomía en la historia..................................................................12 Nomenclatura neuroanatómica ...................................................................19 Conceptos generales y organización del sistema nervioso ...........................20 Sistema nervioso periférico ..................................................................................................................................20 Sistema nervioso central .......................................................................................................................................21 Osteología del cráneo y de la columna vertebral ..........................................23 Cráneo ......................................................................................................................................................................23 Columna vertebral ..................................................................................................................................................28 Orientación clínica sobre la osteología del cráneo ............................................................................................31 Tejidos blandos de cráneo y cara .................................................................37 Piel cabelluda (cuero cabelludo) ...........................................................................................................................37 Vascularización, drenaje linfático e inervación ..................................................................................................38 Histología del sistema nervioso ...................................................................39 Tipos de neuronas ..................................................................................................................................................40 Orientación clínica .................................................................................................................................................41 Clasificación de las lesiones nerviosas ................................................................................................................42 Las células gliales ....................................................................................................................................................43 Neurona versus glía ...............................................................................................................................................44 Aspectos generales .................................................................................................................................................44 Las sinapsis ..............................................................................................................................................................51 Sinapsis bioquímicas ..............................................................................................................................................53 Orientación clínica .................................................................................................................................................57 Receptores y fibras nerviosas periféricas ....................................................60 Receptores nerviosos .............................................................................................................................................60 Nervios periféricos ................................................................................................................................................62 Fibras nerviosas ......................................................................................................................................................64 Médula espinal ............................................................................................65 Anatomía microscópica .........................................................................................................................................67 Vías medulares ........................................................................................................................................................70 Tractos de la médula espinal .................................................................................................................................85 Orientación clínica sobre la médula espinal .......................................................................................................88 Tipos de parálisis (compromiso motor) .............................................................................................................93 https://booksmedicos.org Tallo cerebral ..............................................................................................96 Orientación clínica sobre el tronco encefálico ..................................................................................................105 Trauma de tallo .......................................................................................................................................................106 Cerebelo .....................................................................................................108 Anatomía macroscópica ........................................................................................................................................109 Circuitos cerebelosos ............................................................................................................................................113 Consideraciones funcionales ...............................................................................................................................116 Orientación clínica sobre el cerebelo ..................................................................................................................118 Divisiones del Diencéfalo .....................................................................................................................................120 Diencéfalo ..................................................................................................120 Orientación clínica del diencéfalo .......................................................................................................................128 Cara lateral de los hemisferios cerebrales ...........................................................................................................132 Telencéfalo .................................................................................................132 Surcos principales ...................................................................................................................................................132 Fibras comisurales ..................................................................................................................................................139 Fibras de asociación ...............................................................................................................................................140 Núcleos basales ......................................................................................................................................................141 Orientación clínica sobre el telencéfalo ..............................................................................................................143 Orientación clínica sobre el telencéfalo ..............................................................................................................145Citoarquitectura de la corteza cerebral .......................................................146 Lóbulo frontal .........................................................................................................................................................146 Lóbulo parietal ........................................................................................................................................................149 Lóbulo temporal .....................................................................................................................................................150 Orientación clínica .................................................................................................................................................152 Lóbulo occipital ......................................................................................................................................................152 La formación reticular ................................................................................155 Orientación clínica .................................................................................................................................................163 El complejo límbico ....................................................................................164 Orientación clínica .................................................................................................................................................171 Sistema ventricular y Líquido Encéfalo Raquídeo – LER ..............................173 Orientación clínica .................................................................................................................................................177 Sistema nervioso autónomo (SNA) ...............................................................182 Sistema nervioso entérico .....................................................................................................................................182 Sistema nervioso parasimpático ...........................................................................................................................186 Sistema nervioso simpático .................................................................................................................................188 Vasos intracraneales ...............................................................................................................................................190 Orientación clínica del sistema nervioso autónomo.........................................................................................193 Los nervios craneales ..................................................................................195 Síndromes de los pares craneanos .......................................................................................................................212 Lesiones periféricas ................................................................................................................................................212 Orientación clínica .................................................................................................................................................212 Ojo y sistema visual ....................................................................................218 Cavidad orbitaria ....................................................................................................................................................218 Orientación clínica .................................................................................................................................................221 Oído y sistema auditivo ..............................................................................224 Barrera hemato encefálica ..........................................................................231 Orientación clínica de la BHE .............................................................................................................................232 https://booksmedicos.org Irrigación del sistema nervioso ...................................................................236 Irrigación del encéfalo ...........................................................................................................................................236 Irrigación de la médula espinal ............................................................................................................................240 Orientación clínica .................................................................................................................................................244 Neurodesarrollo ..........................................................................................246 Orientación clínica .................................................................................................................................................255 Bibliografía .................................................................................................261 https://booksmedicos.org Lo s au to re s 8 Jorge Eduardo Duque Parra Ph.D. Neurociencia y Biología del comportamiento. Universidad Pablo de Olavide (España). M.Sc. Mor- fología. Universidad del Valle (Colombia). Estudios avanzados de tercer ciclo Fisiología, Universidad Pablo de Olavide (España). B.Sc. Biología y Química. Universidad de Caldas (Colombia). Es Profesor asistente de la Universidad de Caldas. Facultad de Ciencias Para la Salud. Departamento de Ciencias Básicas. Profesor asistente de la Universidad Autónoma de Manizales. Facultad de Salud. Departamento de Ciencias Básicas Biológicas. Miembro American Association of Anatomists. Miembro Asociación Panamericana de anatomistas. Miembro Federation of American Societies for experimental biology. Miembro International Society Deve- lopmental Neuroscience. Miembro Asociación Colombiana de Morfología. Miembro American Association for the advancement of Science. Miembro Grupo Neurociencia de Caldas. Miembro Asociación Colom- biana de Fisiología. Miembro Academia de Medicina de Caldas. Miembro Academia Nacional de Medicina. Miembro Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Presidente. Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas. Capitulo Caldas. 1999-2000. Premio al Mejor trabajo en enseñanza de las Ciencias Biológicas. XXXIV Congreso Nacional de Ciencias Biológicas. San- tiago de Cali. Octubre 27-30.1999. Inclusión en Who is Who in the World. 2003-2004. Inclusión en The International Biographical Centre of Cambridge de Inglaterra. Diciembre 2003. Nominación por The Inter- national Biographical Centre of Cambridge de Inglaterra como uno de los 2000 científicos internacionales para el año 2004. Nominación por The International Biographical Centre of Cambridge de Inglaterra como uno de los educadores internacionales para el año 2004. Reconocimiento docente de la Universidad autóno- ma de Manizales. Profesor con más publicaciones Internacionales. 20 de mayo del 2004. Reconocimiento a destacada labor académico docente. Mención de honor. Asociación de egresados, programa de Odontología y FOEAM. Universidad Autónoma de Manizales. Octubre 2004. Reconocimiento egresado destacado. Uni- versidad de Caldas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Licenciatura en Biología y Química. Octubre 22 del 2004. Inclusión en Who is Who in the World. 2005-2006. Docente Lector. Universidad Autónoma. 2007. Inclusión en Who is Who in the World. 2007-2009. Los autores https://booksmedicos.org Lo s au to re s 9 Alberto Muñoz Cuervo M.Sc. en Educación-Docencia, Facultad de Educación, Universidad de Manizales. Neurocirujano, Fa- cultad de Medicina, Universidad del Valle. Médico Cirujano, Facultad de Medicina, Universidad de Caldas. Es Profesor Asociado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Manizales. Catedrático. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Caldas. Jefe Servicio de Neurocirugía, Departamento deCirugía, Facul- tad de Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina, Universidad de Caldas. Liga Colombiana contra la Epilepsia, capítulo de Caldas, Miembro Fundador. -Colegio Médico de Cal- das. Miembro Colegiado. Asociación Colombiana de Neurocirugía. Miembro Activo. -Grupo de Investigación “Cognición y Desarrollo Humano, de la Universidad de Manizales, calificado por Colciencias con Grado A. Premio especial en el VI Concurso Nacional de obras Medicas, de Salvat Editores, por el libro: Evalua- ción Neurológica en Pediatría, Editado por la Imprenta Departamental de Caldas en septiembre de 1.988. Genaro Morales Parra M.Sc. en Educación. Especialista en Educación Sexual. Médico. Medicinas Biológicas y Homotoxico- logía. Es Docente – Coordinador de Morfología Integrada. Facultad de Ciencias de la Salud, Programa de Medicina. Universidad de Manizales. Miembro American Association of Anatomists. Miembro Asociación Colombiana de Morfología. Óscar Hernán Moscoso Ariza Ph.D. en Neurociencia y Biología del Comportamiento, Universidad Pablo de Olavide (España). M.Sc. Educación. Universidad Pontificia Javeriana. Mgr. Estudios avanzados de tercer ciclo Fisiología. Universi- dad Pablo de Olavide (España). Informática Educativa. Universidad de Manizales. Licenciado en Ciencias de la Educación con Estudios Principales en Biología. Universidad Pedagógica Nacional. Es Docente In- vestigador. Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Manizales. Departamento de Ciencias Básicas Biológicas. Profesor Titular de la Universidad de Manizales. Facultad de Medicina. Asociación Americana de Anatomistas. Asociación Colombiana de Morfología. https://booksmedicos.org https://booksmedicos.org In tr o d u cc ió n 11 La finalidad de este curso de anatomía neuro-lógica con orientación clínica, quedaría seve-ramente defraudada si se redujera solamente al aprendizaje memorístico de repetir sin asociación su contenido. Y aunque en estos tiempos es posible concebir la cultura separada del conocimiento cien- tífico, porque éste tipo de conocimiento ha pasado a ocupar un punto importante del pensamiento coti- diano de los seres humanos, mejor sería para el lec- tor eslabonar estas ideas con lo cultural y tener una idea totalizante del mundo. La forma tradicional que ha intentado el ser hu- mano de incorporar conocimiento científico en la cultura se ha basado desde épocas remotas, en la transmisión oral del que sabe al que no sabe, forma natural que sigue siendo vigente y a la que invita- mos al lector. Escuchar y aprender de un padre, de un profesor, de un investigador, de un divulgador cuando se dirige a un público en un auditorio o en una conferencia llega ser una buena experiencia. No obstante, esta forma de comunicación tiende a ser efímera pues sólo suele conservarse en la memoria del receptor en un registro limitado en el tiempo y en la posibilidad de difusión del saber transmitido en esa forma. Por eso, el libro, la publicación escrita en papel o en cualquier otro medio como la piedra o los soportes electrónicos, guarda el conocimiento y lo hace más móvil, no sujeto a las tensiones de la urgencia o a las emociones de los descubrimientos. Esto coincide con el adagio de que más perdura la tinta más indeleble que la tinta más eterna. Espera- mos que la tinta mental del lector perdure con estas ideas unos buenos años, pero nunca sujeto a ellas sin la comprobación y sin la renovación constante del saber científico que nos obliga a los seres hu- manos a inscribirnos siempre en el tiempo. Espe- ramos entregar aquí un saber durable, no obstante los libros de texto, como siempre, andan a la zaga de los tiempos. El texto recoge la fundamentación teórica y práctica de la formación de los autores y sus expe- riencias en las aulas de clase, en los laboratorios de experimentación, en la interacción con los colegas, en la relación con sus estudiantes y trata de plasmar una obra concisa de la anatomía neurológica con su aplicación clínica dirigida a los estudiantes de cien- cias de la salud y afines. Contiene las características esenciales de la anatomía funcional del sistema ner- vioso con aspectos anatomoclínicos, coherentemen- te actualizado y adecuadamente ilustrado. Para aprovechar al máximo el contenido de esta obra, el estudioso debe prestar especial atención a las ilustraciones, a las imágenes de tomografía com- putarizada, a las resonancias magnéticas y demás técnicas de imagenología que muestran aspectos normales y alterados del sistema nervioso humano, así como a la literatura de las figuras que contie- ne información relevante. Igualmente, a partir del vertiginoso auge que han alcanzado la producción de materiales multimedia, su amplia aceptación en los procesos de formación en todo el mundo y la preparación alcanzada en nuestro país por los estu- diantes en el dominio de los medios informáticos, el texto viene acompañado de un CD interactivo con el propósito de facilitar la compresión temáti- ca y que sirva de complemento y alternativa eficaz para mejorar la calidad del proceso de enseñanza– aprendizaje de la anatomía neurológica. Introducción https://booksmedicos.org La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a 12 La Neuroanatomía es una rama de la neuro-ciencia que ha contribuido al entendimiento de la conducta. Desde épocas remotas, con la aparición del Homo Sapiens sobre la tierra, su conformación neuroanatómica despertó la curiosi- dad de sus semejantes y aguijoneó posteriormente la imaginación de los filósofos que quisieron expli- car los fenómenos vitales, entre los cuales el sustrato neuroanatómico era fundamental. Los documentos arqueológicos muestran cráneos perforados del neo- lítico, de los que se supone se realizaban para liberar los espíritus malignos que provocaban cefalalgias y epilepsias, estas últimas consideradas por los me- sopotámicos como obra del demonio Utukku. Las trepanaciones se realizaban con preferencia en las regiones superior y frontal del cráneo, posiblemente con el fin de evitar ciertos vasos encefálicos ya re- conocidos desde esas épocas, como las ramas de la arteria meníngea media, y de esta manera prevenir hemorragias subaracnoideas, entre cuyas causas con- temporáneas se cuentan principalmente el trauma craneoencefálico que produce isquemia cerebral con deterioro consecuente de las funciones mentales. Al- gunos trepanadores llegaron a gozar de privilegiada distinción social en el antiguo Egipto, donde ya se conocía una palabra destinada al encéfalo según el papiro de Edwin Smith, datado del siglo XVII aC, aunque existen datos inequívocos de que este papiro es copia de un documento anterior perteneciente a la época de las pirámides, en el tercer milenio antes de nuestra era. Para los médicos egipcios de esa época, era co- mún hablar de lesiones en la cabeza con pérdida del lenguaje, ya que al menos, según anotaciones docu- mentadas en el papiro de Breasted, posterior al de Edwin Smith, se lee que el aliento de un dios de la muerte entraba en la persona lesionada y la dejaba muda en su tristeza, evidenciándose una relación del contenido de la cabeza con estructuras somáticas y con afasias. En el papiro de Edwin Smith, también se determinaban veintisiete intervenciones para el cráneo y seis para las vértebras cervicales, además de describir entre los síntomas de una luxación de la médula espinal, la falta de control de los miembros y la incontinencia urinaria. Extrañamente, a pesar de estas razones, para la mayoría de los médicos egipcios el corazón era el lu- gar de asiento del conocimiento, por lo que la decli- nación de las capacidades intelectuales se atribuía a una consecuencia de la coagulación de la sangre en las cámaras del corazón –atrios (aurículas) y ventrí- culos–. Estas ideas egipcias prosperaron en Grecia, pero la consideración egipcia inicial de alteración de la conducta en relación con el encéfalo fue enunciada en el siglo VI antes de nuestra erapor Alcmeón de Crotona, alumno de Pitágoras, quién estableció que el cerebro y no el corazón era el centro de la inteligencia y del entendimiento y que no sólo percibía las sen- saciones, sino que constituía la residencia del pensa- miento, en el cual la memoria desempeñaba un papel esencial. Alcmeón estudió el funcionamiento de las sensaciones catalogando la lengua como el órgano del gusto o instrumento para discernir sabores, que me- diante su porosidad y delicadeza admite en su seno las partículas sápidas y las transmite al sensorio. En con- cordancia con esta propuesta de Alcmeón, el filósofo materialista Demócrito (460–370 aC) afirmaba que los procesos mentales sólo son la consecuencia, den- tro del cráneo, de la actividad caótica de los átomos que estaban en continuo movimiento. La posición de Platón era diametralmente opuesta a esta perspectiva, pues creía que el pensamiento no era de naturaleza La neuroanatomía en la historia https://booksmedicos.org 13 La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a física, sino una entidad sensible e independiente de la corporeidad que lo contiene. Tanta fue la imagi- nación de los filósofos, que Herodoto (484–425 aC) creía que los etíopes emitían semen negro, y puesto que se creía que el semen se originaba en el cerebro, debió creerse que el cerebro de estos, no contenía sustancia blanca. Afortunadamente, Alcmeón criticó esa creencia aceptada en su tiempo, de que el semen se originaba en el cerebro y en la médula espinal, y entre sus contribuciones más importantes destaca la de comprobar su conexión con los órganos de los sentidos, describiendo los nervios ópticos o segundos pares craneales y su quiasma, aunque se cita que quien señaló este entrecruzamiento fue Rufo de Efeso. En contraposición a la renovación del criterio cerebro y conducta retomado por Alcmeón, la es- cuela aristotélica compartió las ideas egipcias sobre la descripción del cerebro como una víscera quieta, fría y sin sangre, con la restringida función de segre- gar un fluido reductor del calor generado en el cora- zón. Estas olas filosóficas fueron cambiantes por la falta de demostraciones. Aunque Aristóteles no intu- yó que el cerebro es el órgano principal de la mente, argüía que una de las características del órgano de la mente había de ser un lugar interno de recepción de los canales sensoriales. Con ello, disentía de Alc- meón, pero de manera contradictoria su aproxima- ción a lo cognitivo se muestra en su máxima: “Nada está en la mente que no haya pasado a través de los sentidos”. Aristóteles creía que al cerebro correspondía una de las cuatro cualidades cardinales, el “frío”, contrario específico de otra cardinal, el “calor”, de la que el corazón era la sede. En su opinión, el cerebro estaba conectado con el órgano de la mente, que era el co- razón, y era tributario de ella y no su sede y, aunque sus conocimientos eran aparentemente elementales en anatomía y fisiología, hablaba de una alma inte- lectual cuya ubicación era el cerebro y presidía las funciones sensoriales. Mas, ocurre de nuevo su apa- rente contradicción al indicar que el amor y la cólera tenían foco en el corazón y que una llama vegetativa se ubicada en el abdomen en relación con las funcio- nes digestivas. A la luz de los descubrimientos actuales, se pue- de interpretar la concepción aristotélica de la llama vegetativa ubicada en el abdomen, por el reconoci- miento de que el sistema digestivo contiene neuronas y glías, como el encéfalo y la médula espinal, y con- tiene tantas neuronas como las de la población de la médula espinal, es decir unos 100.000.000 y que los plexos mientéricos inervan gran parte del tracto gas- trointestinal –las neuronas y la glía no sólo quedan en el encéfalo y la médula espinal, también existen en el sistema digestivo–, regulando la contracción de su musculatura lisa para efectos peristálticos. En el siglo V aC, Hipócrates consideró el cere- bro como el asiento de las emociones. Notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis del lado contralateral del cuerpo. Indicó que el cerebro, cuando enferma, puede volvernos locos o delirantes, aterrorizados o insomnes, angustiados o incoherentes, y se refirió de esta manera a los tras- tornos mentales. Sobre la idea de las parálisis contra- laterales del cuerpo indicada por Hipócrates, Areteo de Capadocia (200–120 aC) propuso que esto se de- bía a que los nervios se cruzaban en alguna parte de su camino, una hipótesis consecuente con los des- cubrimientos posteriores del cruce de axones deno- minado decusación piramidal en la médula oblonga o bulbo raquídeo. Sin embargo, debe recordarse que el término nervio considera únicamente los nervios periféricos incluidos los craneales y no las proyeccio- https://booksmedicos.org La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a 14 nes axonales en el neuroeje, conocidas con diversos términos: tracto, fascículo, lemnisco, radiación etc. Si se adoptan estos términos, puede asumirse como “nervio” el cruzamiento que se observó en 1709 y se describió un año después. Este hallazgo se igno- ró hasta que Franz Josef Gall (1758–1828) y Johan Casper Spurzheim (1776–1832) llamaron la atención sobre él en 1810. Muchos neuroanatomistas nega- ron su existencia hasta 1835, cuando Cruveilhier rastreó los fascículos hasta el lado opuesto. En esta región, la continuación del fascículo corticoespinal se cruza variablemente en promedio en un 80% a un 90 % de los axones y desciende en la médula por el cordón lateral como tracto corticoespinal lateral, estudiado alrededor de 1850 por Ludwing Türk. Sin embargo, se han verificado casos con decusación to- tal del sistema piramidal, mientras que el resto de fibras continúa hacia la parte inferior directamente por el cordón anterior como tracto corticoespinal anterior y una porción menor de un 2% a un 3 % de estas fibras nerviosas se continúa homolateralmente sin hacer parte del fascículo corticoespinal anterior, como tracto de Barnes de ubicación en el funículo o cordón lateral. Otras consideraciones antiguas, que involucraron el sistema nervioso, fueron las de Hipócrates que indi- có que las pesadillas provenían de los trastornos gás- tricos, aunque Teofrasto Bombast von Hohenheim –Paracelso– (1493–1541), durante el Renacimiento, las relacionó acertadamente con el cerebro –como se reconoció en épocas contemporáneas–, pero las atri- buyó equivocadamente a lesiones cerebrales, e inclu- so al ciclo menstrual. Llegó a decir que las pesadillas eran generadoras de fantasmas en el aire, por lo cual los conventos se consideraban “semilleros” de éstas. Quizá exista una relación neurológica efectiva entre pesadillas y trastornos gástricos, ya que el lóbulo cen- tral o lóbulo insular se ha relacionado entre otros con la sensibilidad intraabdominal, el tono, la motricidad gástrica y la sensación vestibular. Para los griegos homéricos, la inteligencia resi- día principalmente en una región que abarcaba el corazón, el pericardio y el diafragma, y recibe en su conjunto el nombre de “phren”, idea que perduró por siglos en el pensamiento griego y del cual proce- den algunos vocablos que posteriormente se usaron como frenología y frenesí. En la misma línea de Hi- pócrates, Herófilo concibió de manera diferente a la de los griegos homéricos, al cerebro como la sede de la inteligencia, los sentimientos, la locura, los sueños y las sensaciones. Demostró que la mayor parte de los nervios tienen su origen en el encéfalo, siendo los encargados de transmitir las sensaciones y que algunos se originaban en la médula espinal. Aunque estas referencias son históricas, sobre los nervios periféricos, es imposible saber cuándo se conoció su función, pues su estructura de relativa simplici- dad y la relación presente entre lesiones nerviosas y parálisis musculares tiene que haber impresiona- do significativamente a los primitivos médicos. Para SidneyOchs, el papel de los nervios era reconocido “de forma nebulosa”, atribuyéndose los fenómenos motores al fluido vital, hasta que, con los trabajos de Galvani y Volta en el siglo XVIII y las investigacio- nes de du Bois Reymond, la ciencia médica comenzó a salir de los conceptos antiguos para establecerse las ideas fisiológicas más avanzadas. Con Haller en el mismo siglo se intentó determinar la velocidad de conducción nerviosa, a partir de los fenómenos fí- sicos observados en preparaciones de músculo de rana por Galvani e interpretados por Volta y no fue hasta que el anatomista y cirujano alemán Samuel Thomas Sommering, por el mismo tiempo, otorgó a los pares craneales la numeración que actualmente más se utiliza del I al XII, aunque en la vida intrau- terina del ser humano se presenta el nervio terminal numerado como el par craneal cero. A esta clasifica- ción contribuyeron previamente Claudius Galeno y Gabriel Falopio entre otros. En un análisis exhaustivo del sistema nervioso, Herófilo distinguió el cerebro del cerebelo, diferen- ció el cuarto ventrículo y describió las meninges, los plexos coroideos, la confluencia de los senos veno- sos de la duramadre, llamada clásicamente prensa de Herófilo y el calamus scriptorius, que es la porción más caudal de la fosa romboidea del cuarto ventrículo en el tronco cerebral. Para este anatomista griego, la glándula pineal, –que René Descartes calificó mu- cho tiempo después como sede del alma racional y que, por su situación central en el cerebro, poseía las propiedades imprescindibles para ser la portadora de las funciones psíquicas– era la válvula que regulaba el fluir del pensamiento, aunque principalmente se reconoce en ella la secreción hormonal de melatoni- https://booksmedicos.org 15 La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a na, ritmicidad generada por las neuronas del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que influye los pe- ríodos circadianos de luz y oscuridad. Se sabe que Descartes, alrededor de 1664, originó la primera sugestión definida respecto a que la activi- dad del cerebro era adecuada para explicar las funcio- nes de la mente, cuando indicó que los “espíritus vita- les” suben por los nervios sensorios hacia el cerebro y descienden de nuevo para producir una contracción de los músculos en la retirada de la mano expuesta a una llama. Esta hipótesis fue verdaderamente radical, pues su famoso contemporáneo Van Helmont creía que el alma residía en el estómago, quizá asumiendo aún la concepción Aristotélica de la llama vegetativa ubicada en el abdomen, citada atrás. Téngase en cuenta que, aunque se ha hecho es- pecialmente referencia a la neuroanatomía y a la neu- rofisiología, la medicina tenía contacto con la meta- física, y la fisiología lindaba con la filosofía. Es así como los denominados primeros neurofisiólogos se entregaban a disgresiones sobre el alma humana y a explicar su existencia, que no sólo fue preocupación de teólogos. El estudio del cerebro se hizo cada vez más par- ticular y menos global. Es el caso de los giros o cir- cunvoluciones, iniciado con Crisipo de Cnidas quien observó que la inteligencia estaba en relación con la riqueza de estos pliegues en el cerebro de los anima- les. Otros indican que quien inició el estudio de estas regiones del córtex cerebral, fue Erasístrato de Quíos relacionando su complejidad en la especie humana con su inteligencia superior, este anatomista griego, contemporáneo de Herófilo, subrayó, a diferencia de Galeno, la influencia que sobre el desarrollo intelec- tual ejercen los giros cerebrales, mucho más nume- rosos en el ser humano que en los demás animales. Sin embargo, los delfines (Delphinus delphis), las mar- sopas (Phocaena communis) y las orcas entre otros ani- males, pueden emular al ser humano con un cerebro con mayor número de circunvoluciones. Otros más citan a Galeno, que en el siglo II sostuvo –equivo- cadamente– que los giros no eran importantes en cualquier tipo de actividad cerebral, sus creencias se basaban en la observación clínica de que las lesiones cerebrales penetrantes en los ventrículos privaban a los individuos de la sensibilidad y las actividades mo- toras, pero no eran necesariamente fatales. Tal vez, en su estudio como médico de gladiadores no logró observar a menudo lesiones penetrantes o cortan- tes sobre la región del puente y la médula oblonga, donde están los grupos neuronales del control respi- ratorio, compuestos por varios grupos de neuronas concentradas y que el fisiólogo francés Jean César Legallois (1770–1840) localizó en la médula oblon- ga con referencia al octavo par craneal o vestíbulo coclear, y concluyó que su lesión, resulta fatal. Gale- no pensaba, además, que, en el cerebro, la sangre se cargaba del neuma del alma o espíritu animal, trans- portado por los nervios a todo el cuerpo para darle las sensaciones y la motricidad. También probó que el corazón tiene habilidad intrínseca para latir des- pués de ser extirpado, indicando su independencia del control anatómico por el cerebro o la médula es- pinal. Consideraba así el cerebro, incluida su corteza, como una glándula secretora de humores y asiento del alma. Su gran acierto fue describir el sistema ner- vioso como una unidad funcional en la que incluyó el cerebro, la médula espinal y los nervios cuya re- paración data de su tiempo. Diferenció los tendones de los nervios, aunque el primer documento sobre reparaciones de nervios fue elaborado por Ferrar en 1608. Entre los conceptos sobre el encéfalo conside- rados en la actualidad como fantásticos, se halla uno que estuvo en boga durante cierta época en Euro- pa: el encéfalo era una bolsa que contenía moco. Se consideraba así porque durante un resfriado común, la nariz moqueaba y destilaba el “moco” cerebral, a través de pequeños orificios situados en la base del cerebro, quizá porque en la concepción de Galeno de distinción de los cuatro humores, la mucosa fría y húmeda se localizaba en el cerebro, y el catarro era el derrame de mucosa que baja del cerebro. Relaciones posiblemente omitidas pueden ser las de las lesiones encefálicas causadas por traumatismos, en las que la alteración de la integridad meníngea produce flujo de líquido cefalorraquídeo a través de la lámina cri- bosa del hueso etmoides en la fosa craneal anterior. Fue en el siglo XVII cuando Thomas Willis y Franz de la Boë, más conocido como Silvio, propu- sieron por primera vez que la corteza cerebral des- empeñaba un papel como asiento de la memoria. Haller, en 1757, reconoció la necesidad de la exis- tencia de los nervios para la percepción de la sensibi- https://booksmedicos.org La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a 16 lidad, la producción del movimiento y la transmisión de mensajes al cerebro. Sin embargo, Galeno y Era- sístrato de Quíos ya habían distinguido, en los siglos II y III, respectivamente, entre nervios que ordenan el movimiento de los músculos y nervios que con- ducen las sensaciones al cerebro y a estos Galeno indicaba que de las cuatro fuerzas que gobernaban el organismo, la animata regía los nervios y senti- dos, teniendo su centro en la cabeza. Sin embargo, Erasístrato se había equivocado al pensar que los nervios espinales se originaban en las meninges, la duramadre, posiblemente al basarse en una visión de conjunto, sin replegarlos del parénquima medular, como se podrá analizar en las prácticas neuroanató- micas en el laboratorio. Galeno, en sus estudios del cerebro del mono y del hombre, muestra gran sorpresa ante las grandes cámaras huecas, llamadas ventrículos encefálicos, que eran, para él, el lugar de generación de reunión de los espíritus animales del alma. Allí llegaban y de allí salían los nervios de todo el cuerpo y les atribuía una importancia clave en la función mental, demos- tró que el cerebro era el órgano que dirigía los mo- vimientos, y así presumiblemente la voluntad, pues descubrió que si exponíael cerebro de un cerdo vivo y lo comprimía, los esfuerzos del animal cesaban, su teoría era que los espíritus vitales, formados de aire y de alimentos, eran transportados hacia el cerebro y que fluían a través de la médula espinal y los nervios para activar los músculos, esquema que fue amplia- mente aceptado durante la edad media. En la concepción fantástica de muchos autores antiguos, se situaba en la parte anterior del cerebro la imaginación, la memoria en la posterior y la inte- ligencia en la media, ideas que culminaron con el ya citado médico y neuroanatomista alemán Gall siglos más tarde y que se acrecentaron en los siglos XVII y XVIII, lo que llevó a puntos de vista extremos, como los de los frenólogos y, en especial Gall y Spurzheim, quienes indicaron, en pleno siglo XIX, que determi- nadas áreas corticales eran responsables de algunos atributos mentales. Al principio de la carrera de Gall, le llamó la atención el caso de un hombre que fue herido en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro por un florete de esgrima y cuya facultad para hablar se vio perjudicada un tiempo después. Entonces, presumió que si el poder del lenguaje dependía de la integridad de una pequeña área del cerebro, otras facultades intelectuales debían estar también repre- sentadas allí, en una especie de mosaico. Según la frenología, rasgos tales como la esperanza y la com- batividad se manifestarían en zonas cerebrales espe- cíficas, que se hipertrofiarían cuando dichos rasgos se desarrollaran. Este supuesto crecimiento de tales zonas produciría, entonces, prominencias caracterís- ticas en el cráneo que las recubría. La frenología en- fatizó la representación bioscópica funcional mental de la cabeza, según la cual el carácter, las funciones intelectuales y, en general, las funciones mentales po- dían determinarse a partir del análisis de la confor- mación exterior del cráneo, en grado tal, que podrían distinguirse 35 facultades intelectuales y emocionales a partir del estudio de la forma del cráneo y la cor- teza correspondiente. En un enfoque más extremo, algunos frenólogos identificaban las zonas para más de un centenar de rasgos, tan absurdamente preci- sos como que el republicanismo se manifestaba en la zona 148, y el amor fiel, en el área inmediatamente próxima a la zona 149, que correspondía a la res- ponsabilidad. Se percibe en ello, más bien, una serie de prejuicios ideológicos y políticos del autor que un adecuado estudio de las funciones cerebrales. Con todo, la frenología sirvió como fuente para un análisis y mayor rigor científico sobre este tema, lo que llevó a su rechazo y, a la vez, permitió condu- cir el conocimiento del cerebro y de su función hacia nuevos paradigmas. Algunos datos contradicen los aspectos frenológicos, además de los indicados ante- riormente. Por ejemplo, en algunos casos, la forma de ciertas partes del cráneo obedece a la dinámica interna, como las depresiones semilunares de su ta- bla interna o impresiones digitales que pueden apre- ciarse en las radiografías de niños de 2 a 8 años de edad, pero ello no se debe a la función cortical, sino al crecimiento normal del cerebro durante esta fase del ciclo vital. Patologías hidrodinámicas como la hi- pertensión endocraneal de pacientes pediátricos, que se caracterizan por un aumento en el tamaño del crá- neo y en el número de impresiones digitales intracra- neales, dan el signo conocido como ‘plata martillada’ y, por el contrario, alteran la función normal del ce- rebro, más que representar una hipertrofia por ma- yor desarrollo de los giros cerebrales o por actividad metabólica sináptica de las zonas correspondientes. https://booksmedicos.org 17 La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a Extrañamente, en una edición contemporánea, se sigue defendiendo la doctrina de Gall, indicándose por ejemplo que la zona 5, anatómicamente ubicada en la región preauricular, corresponde a la autoesti- ma, que la zona 6 retroauricular se relaciona con el amor fraternal y el amor al género humano y entre otras que el occipucio se relaciona con el instinto sexual y el amor físico. El avance postfrenológico aclaró más el camino. En el siglo XIX, el eminente fisiólogo Pierre Flo- urens, tras extirpar el cerebro de animales y observar los resultados, demostró que el cerebro se responsa- biliza de la actividad intelectual y de la voluntad, como contrastó Vogt, quien decía que el pensamiento es al cerebro lo que la orina a los riñones. Fluorens se con- virtió en pionero del estudio de la función cerebral, fue el primero en identificar la región del cerebro que controla la respiración e identificar las funcio- nes motoras del cerebelo y descubrió la función de los receptores vestibulares en 1832. Su más delicado trabajo data de la década de 1820, sobre la función de los canales semicirculares. Produjo una lesión en el oído interno de una paloma, esperando conseguir un disturbio auditivo, pero el animal perdió el ba- lance postural. Muy correctamente, Fluorens infirió que el oído interno no funcionaba solamente para escuchar, sino también para mantener el equilibrio. Durante ese siglo, los avances de la microscopía per- mitieron a los investigadores el cuidadoso examen del desarrollo del cerebro y de la médula espinal, la aplicación de métodos de estimulación eléctrica y un entendimiento más detallado de las interrelaciones entre la estructura y la función del sistema nervioso. La neurología clínica y la neurocirugía pudieron dar enormes pasos en la evaluación de las funciones ce- rebrales que persistían en seres humanos tras sufrir lesiones de cerebro y de médula espinal, e infirieron las funciones que se alteraban por daños en las es- tructuras. Tales estudios continuaron con métodos mejorados para analizar, en animales, los resultados de experimentos de degeneración neuronal induci- da, con el fin de determinar las interconexiones en- tre poblaciones de neuronas. Hasta comienzos del siglo XX, el deseo de pene- trar en el misterio “binomio cerebro–mente” apenas dio lugar a conjeturas filosóficas, dado el gran desco- nocimiento de las bases morfológicas y funcionales de nuestro cerebro, que desde la época de Hipócra- tes había sido reconocido como órgano del pensa- miento, aunque, en 1870, el inglés Hogdson sugirió que la mente humana podía ser considerada como el resultado de la actividad del cerebro. El estudio del cerebro llevó al de sus elemen- tos celulares, en especial al del parénquima cerebral con Schwann, quien describió la morfología celular y diferenció las fibras de mielina que envuelven los axones de las neuronas, mas el estudio de las neuro- nas tuvo su mayor impulso a mediados y finales del siglo XIX y principios del XX, con tres importantes investigadores que trataron de demostrar aspectos diferentes sobre los componentes celulares del siste- ma nervioso: Joseph von Gerlach –quien inicialmen- te propuso que el sistema nervioso era similar a un sincitio funcional de neuronas, sin claras diferencias entre ellas– y, más adelante, Camilo Golgi y Santiago Felipe Ramón y Cajal, quienes recibieron el premio Nóbel de Fisiología y Medicina en 1906. Para este último, en reconocimiento a sus trabajos sobre la teoría de que el sistema nervioso estaba constituido de células individuales que posteriormente se deno- minaron neuronas. Golgi, no obstante, con su teoría reticularista, sostenía la existencia de una complicada red intersticial, extendida por toda la sustancia gris y formada por las anastomosis de las células ner- viosas (pero sólo en sus axones), que constituía una difusa red neuronal. Ramón y Cajal, estableció los cimientos de su teoría sobre la independencia de la célula nerviosa al afirmar que las expansiones ner- viosas terminan en su totalidad en extremos libres, aspecto corroborado posteriormente con el uso de la microscopía electrónica. Más tarde, se demostró que, además de las sinap- sis que requieren neurotransmisores,existen sinapsis por continuidad de membranas, sinapsis eléctricas o electrotónicas. El término ‘neurona’, la célula ner- viosa por excelencia, lo acuñó Wilheim von Walde- yer, profesor de anatomía y patología en Berlín, en 1891. La conexión entre neuronas la acuñaron como ‘sinapsis’, en 1897, el neurólogo británico sir Charles Scott Sherrington (1857–1952) –quien compartió el premio Nobel de Medicina de 1932 con lord Edgar Douglas– y Adrian Foster, para quien la sinapsis ex- plicaría el retraso en la conducción de los impulsos nerviosos. Tales hallazgos fortalecieron la concep- https://booksmedicos.org La n eu ro an at o m ía e n l a h is to ri a 18 ción neuronal de Ramón y Cajal, que se corroboró en 1955 por el reconocimiento logrado mediante la microscopía electrónica, cuando De Robertis, Ben- nett y Palay ampliaron el conocimiento de los “con- tactos” neuronales al esclarecer sus elementos bási- cos: las vesículas sinápticas y sus neurotransmisores, lo que permitió refutar contundentemente la teoría que, en décadas anteriores, consideraba el sistema nervioso como un sincitio. La neuroanatomía y la neurofisiología, hasta la primera mitad del siglo XX, hicieron sendos aportes al conocimiento fundamental del sistema nervioso. En esa época no se hablaba de un área de la neu- rociencia propiamente constituida, por la distancia existente entre lo estructural y lo fisiológico. Fue el desarrollo técnico, bioquímico, informático, electró- nico de imágenes, entre otros, los que favorecieron los eslabones de una unión morfofisiológica que permitió, a partir de los años 1960, dar solidez a la neurociencia, término que refleja la verdadera natu- raleza interdisciplinaria de la moderna investigación del cerebro. Así, por ejemplo, en la década de los años 1970, David H. Hubel y Torsten N. Wiesel, que compartieron el premio Nóbel de Medicina en 1981 con Roger W. Sperry, basándose en las propiedades transportadoras de los axones de las neuronas, de- mostraron que aminoácidos tritiados inyectados en los ojos se transportaban transinápticamente a tra- vés del tálamo hacia áreas visuales primarias de la corteza cerebral, lo que permitía definir principios de organización de poblaciones de neuronas que no pudieron definirse con otros métodos. Esto permi- tió que, en los últimos años, el uso de herpes virus neurotróficos se incrementara y se popularizara para los estudios transneuronales. Aunque, hasta la mitad del siglo XIX, la disección macroscópica fue la primera herramienta disponible para el estudio del sistema nervioso, el desarrollo de técnicas neurohistológicas y de estimulación eléctri- ca y la observación de funciones neurales en huma- nos y animales con lesiones cerebrales, han llevado a una rápida expansión del conocimiento del sistema nervioso, corroborando o refutando observaciones previas. En las últimas tres décadas, los investigado- res han intentado desentrañar las complejidades de los circuitos neurales con el uso de métodos ana- líticos basados en las propiedades biológicas de las neuronas: productos genéticos que puedan valorarse con inmunohistoquímica o con métodos de hibri- dación in situ e imágenes de utilización de oxígeno o glucosa por poblaciones activas de neuronas, en es- pecial, imágenes de resonancia magnética funcional. También resaltan los estudios actuales en estimula- ción magnética transcraneal asociada con resonancia magnética funcional como método no invasivo para el estudio de la función normal y alterada. Quizá en el futuro la visión actual del sistema nervioso se considere muy elemental y se precisen nuevas décadas para su estudio, de acuerdo con los adelantos científicos de tiempos por venir, mas en la actualidad, con el surgimiento de un mayor nú- mero de interrogantes, la maduración conceptual y el enriquecimiento provocado por el aumento de instrumentos y técnicas para la exploración minu- ciosa del sistema nervioso, han permitido que la neuroanatomía funcional se consolide y que con- tribuya de manera fundamental a la comprensión del estado normal de sistema nervioso y de su al- teración y como dice el reconocido profesor Ro- dolfo Llinás, “si algún día llegáramos a comprender en su totalidad la portentosa naturaleza de la mente, de hecho, el respeto y la admiración por nuestros congéneres se verían notablemente enriquecidos, pues el gran mérito de la ciencia y en ella la neuroanatomía, como indicó el biólogo Inglés Medawar “más que habernos librado de las enfermedades, es habernos librado de la superstición y de la ignorancia”, abriéndonos mejores rutas en la búsqueda del entendimiento pleno del sistema nervioso”. https://booksmedicos.org 19 N o m en cl at u ra n eu ro an at ó m ic a En años recientes, la exploración planetaria tuvo un gran desastre, en vista de que el Mars Climate Orbiter de la Nasa equivocó su ruta por causa de un error que parece trivial: unos controladores de vuelo programaron la nave en unidades inglesas y otro equipo introdujo los datos usando el sistema métrico, esto significó un error de nomenclatura y asimilación de unidades. La inver- sión que sobrepasó los 160 millones de dólares se perdió irremediablemente. Este detalle de nomina- ción resultó garrafal, y por ello es muy importante que la comunicación de los actores que trabajan in- tegradamente en cualquier tarea cuente con un len- guaje común que permita velar por la integridad que, en el caso de la salud, se traduce en la de su pacien- te, para reconocer sus deficiencias y contribuir de manera efectiva a la recuperación o prevención que conduzca a un estado óptimo de salud. Así, la No- menclatura Neuroanatómica Internacional provee estas bases a los trabajadores de la salud, sean éstos Médicos, Enfermeras, Odontólogos, Fisioterapeutas o Psicólogos entre otros. En los diversos programas de estudio, uno de los lazos de conexión indudable es la neuroanatomía, que por tal razón se erige como conocimiento fundamental para la elaboración de conceptos avanzados y complejos como la interpre- tación neuropatológica, el análisis neurosemiológico o la intervención neuroquirúrgica. Es infortunado, que la carencia de uniformidad y uso de la nomenclatura internacional en países o zo- nas de un mismo país, como acontece en el nuestro y en algunos otros de América Latina, lleve al desco- nocimiento en unos, de lo que dicen los otros. Esta problemática, quizá perpetuada por la tradición de un lenguaje que ha variado en el tiempo, en especial por la demostración de un uso pertinente y acertado Nomenclatura neuroanatómica que ha eliminado el uso de epónimos, ha incorpo- rado la asociación funcional de muchos componen- tes del organismo. La utilización de la nomenclatura neuroanatómica contemporánea, en contraposición con la nomenclatura neuroanatómica tradicional, presenta innumerables ventajas, en diversos tópicos en el estudio y análisis de la estructura del cuerpo humano, entre las que se incluyen aspectos que van desde describir la constitución de los diferentes ór- ganos y tejidos hasta la descripción de las relaciones de situación entre los órganos, los sistemas de órga- nos y su función. Durante las últimas cuatro décadas, la medicina ha experimentado una fuerte revolución tecnológica y humanista a la vez. Han aparecido nuevos medica- mentos, nuevos métodos de exploración del cuerpo a través de la imagen, exámenes biológicos e instrumen- tos quirúrgicos. Estos avances están ligados al desa- rrollo general del lenguaje científico que ha permitido remplazar la nómina neuroanatómica clásica (utiliza- ción de epónimos) por una moderna nomenclatura neuroanatómica internacional. La utilización de la nómina internacional facilita la comprensión de la neuroanatomía, puesto que se acer- ca más a un concepto relacionado con la estructura y la función. Cada forma tiene un por qué, puesto que desempeña una labor específica, destacando la neu- roanatomía funcional y viviente.Además, desde hace algunos años, la neuroanatomía se ha visto enriquecida con ciencias afines que le han aportado conocimien- tos claves para su desarrollo. Los epónimos deben evi- tarse en neuroanatomía, porque suelen utilizarse con mucho desorden, no dan idea de la estructura a la que se refieren y con frecuencia equivocan la historia, por- que, en muchos casos, la persona a la que se refieren no ha sido la primera en describir la estructura. https://booksmedicos.org C o n ce p to s g en er al es y o rg an iz ac ió n d el s is te m a n er vi o so 20 El sistema nervioso humano relaciona al suje-to con el entorno y consigo mismo, permite sus interacciones y regula funciones vitales, entre otros. Está compuesto de células especializa- das, cuya función es recibir un estímulo, procesarlo y dar una respuesta, que finalmente será trasmitida a los órganos efectores (músculos, glándulas, glía y otras neruonas). El sistema nervioso humano, además, tiene la ca- pacidad de almacenar información sensitiva recibida de experiencias que posteriormente puede integrar con otros impulsos nerviosos. Para el estudio de las diferentes partes consti- tutivas del Sistema Nervioso, se tiene en cuenta la localización de su mayor componente, teniendo pre- sente que entre todos ellos hay conexiones interde- pendientes y que, por tanto, son estructural y fun- cionalmente complementarios. El sistema nervioso comprende dos partes: a. El sistema nervioso central contiene cerebro, ce- rebelo, tronco encefálico (mesencéfalo, protuberan- Conceptos generales y organización del sistema nervioso cia y bulbo) y medula espinal. Este sistema está pro- tegido por un estuche óseo cráneo raquídeo y unas cubiertas denominadas meninges. b. El sistema nervioso periférico comprende dos partes. 1. Una de relación que consta de nervios cra- neanos y raíces espinales y sus ganglios correspon- dientes. Las raíces raquídeas forman los plexos cervi- cal, braquial, lumbar, sacro, los nervios intercostales y los nervios periféricos, que relacionan el sistema nervioso central con la periferia. 2. El sistema nervioso autónomo comprende dos cadenas de ganglios situados a ambos lados de la columna vertebral, con sus respectivos nervios y plexos viscerales, y se divide en Simpático, Parasim- pático y Entérico. El simpático prepara el organismo para una emergencia; El Parasimpático restablece y conserva la energía. El Entérico se localiza en la pa- red de la porción tubular del sistema digestivo y re- gula parte de su funcionalidad (distensión–contrac- ción). El sistema nervioso de relación permite las rela- ciones del sujeto con su medio ambiente, lo cual rea- liza a través de dos mecanismos: uno sensitivo que recibe la información del medio externo, y la con- duce al neuroeje para su adecuada interpretación, y otro motor que trae la respuesta adecuada para la protección del organismo. El sistema nervioso autónomo está en relación con el medio interno, produciendo un mecanismo regulador visceral, respiratorio, cardíaco, vascular, digestivo, urina- rio y glandular. Sistema nervioso periférico Nervios craneales y espinales Son doce los pares craneanos que salen del en- céfalo a través de los distintos agujeros craneanos y llegan a estructuras específicas periféricas. Hay 31 pares de nervios espinales que salen de la medula a través de los agujeros intervertebrales (conjugados o de conjunción). Son ocho cervicales, doce dorsales, cinco lumbares, cinco sacros y un coccígeo. Cada nervio espinal ingresa la información (afe- rencia) a la medula espinal a través de una raíz pos- terior y conduce la respuesta motora (eferencia) a través https://booksmedicos.org 21 C o n ce p to s g en er al es y o rg an iz ac ió n d el s is te m a n er vi o so de una raíz anterior. La raíz posterior es un conjunto de cilindroejes y posee un acúmulo de somas de neuronas que se denomina ganglio de la raíz posterior. Los ner- vios craneales V, VII, VIII, IX y X poseen también un ganglio sensitivo sobre su recorrido. El sistema nervio autónomo también posee ganglios ubicados en las cade- nas simpáticas paravertebrales y prevertebrales, sobre el parte superior y la medula espinal en su parte inferior. Contiene grupos neuronales (núcleos), especialmente de los cuatro últimos pares craneanos, y por su inte- rior desciende la vía motora y asciende la vía sensitiva. Es el sitio de las grandes decusaciones motora y sen- sitiva. Por su parte posterior, contribuye a formar la porción inferior del piso del cuarto ventrículo. Protuberancia (Puente de Varolio) Es la parte prominente y media del tronco encefá- lico, localizada entre el bulbo raquídeo y el mesencé- falo. Es un puente de unión entre los dos hemisferios cerebrales y los dos hemisferios cerebelosos, median- te el gran número de fibras transversas localizadas so- bre su cara anterior. Contiene los núcleos de los pares craneanos intermedios (V – VI – VII – VIII ), y por su interior también asciende la información sensitiva y desciende la respuesta motora. Se continúa arriba con el mesencéfalo y por abajo con el bulbo. Por su parte posterior, contribuye a formar la porción supe- rior del piso del cuarto ventrículo. Mesencéfalo Es la parte más cefálica del tallo y se sitúa entre la protuberancia y el diencéfalo. Posee en su interior extiende desde el formen (agujero) magno (occipi- tal), como continuación del bulbo raquídeo, y ter- mina como cono medular entre las vértebras T12 y L1, en el 80% de los casos, y entre L1 y L2 en el 20 % restante. Está anclada mediante espesamientos de la piamadre, al coxis por el filum terminale, y a las pa- redes laterales del conducto raquídeo, a través de los ligamentos dentados. A cada lado de la medula y a lo largo de su extensión, salen 31 pares de nervios, uni- dos éstos por una raíz posterior aferente y una raíz anterior eferente (también posee algunas aferencias). La raíz posterior posee un ganglio conocido como el ganglio de la raíz posterior. A diferencia del encéfalo, la sustancia gris en la medula espinal está ubicada en su centro, y la blan- ca en su periferia. La sustancia gris medular consta de astas (cuernos) anteriores y astas posteriores, y de una comisura gris que las une en la parte central. La sustancia blanca está formada por los funículos (cordones) blancos anteriores, medios y posterio- res. Bulbo raquídeo (médula oblongata) Es la parte más caudal del tallo (tronco) encefá- lico, situado entre la protuberancia que queda en su recorrido de las arterias viscerales en el tronco y cerca de las paredes de diversas vísceras o dentro en ellas. Medula Espinal Es una estructura cilíndrica, situada en el con- ducto raquídeo –estuche óseo formado por las vér- tebras cervicales, dorsales y primeras lumbares–. Se Sistema nervioso central https://booksmedicos.org C o n ce p to s g en er al es y o rg an iz ac ió n d el s is te m a n er vi o so 22 los núcleos de origen del III y IV pares craneanos, las vías motora y sensitiva, y en su interior presenta el acueducto cerebral (de Silvio, mesencefálico), que conecta el tercero con el cuarto ventrículos. El tallo cerebral se conecta con el cerebelo a tra- vés de los pedúnculos cerebelosos superior medio e inferior. Cerebelo Porción del Sistema Nervioso Central ubicado en la fosa craneana posterior, por detrás del tallo cerebral. Consta de dos hemisferios conectados por una porción central denominada vermis. Se une al tallo mediante tres pedúnculos: el superior que lo une al mesencéfalo, el medio a la protuberancia y el inferior al bulbo raquídeo. Posee una capa externa de sustancia gris (corteza) y unos núcleos neuronales en el espesor de la sustancia blanca (capa interna). En su interior, aloja la parte inferior del techo del cuarto ventrículo que vierte el L.C.R. al espacio subarac- noideo. Diencéfalo Es la parte del neuroeje que se halla entre losdos hemisferios cerebrales en su parte basal, a continua- ción del mesencéfalo. Comprende el grupo talámico: Tálamo, Hipotálamo, Epitálamo, Subtálamo y Meta- tálamo. La función del tálamo es básicamente sensiti- va. En su interior, se aloja el tercer ventrículo que se continúa hacia arriba con los ventrículos laterales a través de los agujeros intervertebrales (de Monro). Cerebro (Telencéfalo) Es la parte más craneal del Sistema Nervioso Central, que ocupa las fosas craneanas anterior y media. Consta de dos hemisferios cerebrales uni- dos por comisuras, entre ellas, el cuerpo calloso. Está rodeado de las meninges: Duramadre, Arac- noides y Piamadre. La Duramadre forma varios repliegues: uno que separa ambos hemisferios ce- rebrales llamado Hoz del cerebro o Falx; Otro que separa ambos hemisferios cerebelosos, la hoz del cerebelo; otro extendido en forma horizontal que cubre la parte superior de la fosa posterior, sepa- rando los hemisferios cerebelosos de los lóbulos occipitales conocido como la tienda del cerebelo. En su parte media, la tienda presenta un gran ori- ficio que permite el paso del tallo cerebral, llama- do el tentorio. El cerebro presenta una corteza (capa superfi- cial de sustancia gris), que muestra unos pliegues o circunvoluciones separados por unas cisuras o surcos. El desarrollo de esta corteza cerebral, obra maestra de la naturaleza, dota al ser humano de miles de millones de neuronas intercomunicadas, mediante extensas redes sinápticas, que permiten las funciones intelectuales superiores. En el espe- sor de la capa interna (sustancia blanca), presenta unos núcleos, entre los cuales se encuentra el cau- dado y el lenticular. La función de estos núcleos es, entre otras, la motora, que regula los movi- mientos musculares. En el interior del cerebro, se alojan los ventrículos laterales. Para finalizar, es importante comprender que en el cerebro reside principalmente la función in- telectual del ser humano, función creadora que ha sido capaz de modificar su medio ambiente, lo lle- vó a levantarse y sostenerse en sus dos miembros inferiores y dominar a la naturaleza. Es la función de la vida consciente, localizada en la corteza ce- rebral y en centros subcorticales, que abre un ca- pítulo importante en el conocimiento. https://booksmedicos.org 23 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l En el estudio de la osteología craneana ha-blamos de normas. Una norma es una vista en perspectiva del cráneo. Así, en la norma vertical el cráneo es visto en su superficie superior, cuando el cráneo es visto lateralmente, se habla de la norma lateral, si el cráneo es visto desde atrás, se habla de la norma occipital, si se mira de frente se habla de la norma facial, y si el cráneo es visto por debajo, se habla de la norma basal, que puede ser externa o interna. El cráneo es un estuche óseo que desempeña funciones protectoras de órganos vitales como el encéfalo, la visión, la audición, la olfacción y cen- tros tan importantes como el respiratorio y el de la conciencia. Los huesos craneanos tienen dos capas de hue- so compacto, una denominada tabla externa y la otra tabla interna. Entre las dos, se encuentra un hueso esponjoso conocido como diploe que cuan- do se reabsorbe en la vida intrauterina forma senos nasales como cavidades de resonancia y que pato- lógicamente pueden ser focos de infecciones que crearan abscesos que pueden invadir el cerebro. En el cráneo, también se localizan algunos orificios naturales pertenecientes al sistema respi- ratorio y al sistema digestivo, como es el caso de los nares. El cráneo también desempeña un papel importante en el funcionamiento normal del en- céfalo. Las venas emisarias son vasos avalvulados que permiten flujo sanguíneo bidireccional desde y hacia el exocráneo, dependiente de la posición cor- poral y el estado de la alteración de la salud. Estas venas cursan a través del diploe. Norma vertical Comprende, el hueso frontal, los dos huesos pa- rietales y la parte superior del hueso occipital. Como relieves anatómicos importantes, encontramos las suturas craneales: la sutura coronal, que separa el hueso frontal de los dos parietales, la sutura sagital que separa ambos huesos parietales, y la sutura lamb- doidea, que separa el hueso occipital de ambos hue- sos parietales. Estas suturas cierran completamente hacia la cuarta década de la vida. En el cráneo de los recién nacidos, las suturas es- tán separadas en su punto de unión por las fontane- las. La fontanela anterior separa el hueso frontal (son dos husos frontales desde la vida intrauterina hasta aproximadamente los cinco años postnatales cuando la sutura metópica que los separa se sinostosa) de los dos parietales, y en el adulto el punto de unión de las suturas coronal y sagital se conoce como breg- ma. Los puntos craneométricos tienen importancia de referencia clínica y antropológica. La fontanela posterior está ubicada entre las fontanelas sagital y lambdoidea, y su punto de unión en el adulto se co- noce como lambda. La fontanela anterior cierra alre- dedor de los doce meses de edad, y la posterior entre los dos y los cuatro meses. La función de las suturas y las fontanelas es permitir el adecuado crecimiento y desarrollo del cerebro y favorecer el parto, al per- mitir el moldeamiento craneano y la disminución de su perímetro, al pasar la cabeza del neonato por el canal de parto. El perímetro cefálico normal que debe pasar por las eminencias frontales y la protuberancia occipital externa, en el momento del nacimiento, está alrede- Osteología del cráneo y de la columna vertebral Cráneo https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 24 dor de los 35 cm. y llega hasta los 45 cm. en el pri- mer año de edad. Lateral al seno sagital, hay unas pequeñas fosas labradas por las granulaciones arac- noideas, y más lateralmente los surcos labrados por las ramas parietales de la arteria meníngea media, hacia adelante las fosa frontales que alojan la parte más superior de los lóbulos frontales. Otro relieve anatómico importante es la cresta frontal donde se va a fijar la hoz del cerebro, tabique de la duramadre que tiene forma de media luna y que se introduce por la fisura inter hemisférica, aislando los dos he- misferios cerebrales. Hacia arriba, la hoz del cerebro se abre en dos hojas que delimitan y encierran el surco del seno longitudinal superior. Norma lateral El hueso cigomático o malar se une al frontal mediante su proceso frontal y a su vez el hueso frontal se une al cigomático mediante su proceso cigomático. El arco cigomático indica el límite in- ferior del cerebro y el hueso cigomático presenta el agujero cigomático facial por donde cursa una rama del nervio maxilar para la piel del pómulo. La sutura escamosa conecta el hueso tempo- ral del parietal, la sutura que separa el esfenoides con el frontal es la esfeno–frontal. Una sutura muy pequeña que separa el hueso esfenoidal y el hueso parietal se llama la sutura esfeno–parietal en coin- cidencia con una zona craneométrica, el pterion en cuya región profunda cursa la arteria meníngea me- dia. Cuando hay impacto que genere fractura es esa región, se puede desgarrar este vaso y puede ocasio- nar extravasación hemorrágica epidural. La sutura que separa el esfenoides del temporal es la esfeno– temporal. Por la fosa infra–temporal, pasa la arteria maxi- lar interna, el nervio mandibular y el nervio maxilar. Contiene también esta fosa unos músculos que son los pterigoideos mediales y laterales, cuya función es masticatoria, conjuntamente con el temporal. Si mi- ramos esta norma desde el endocráneo, se encuen- tran múltiples surcos labrados por la arteria menín- gea media, que tiene una gran importancia clínica por la presencia de un hematoma epidural agudo, en caso de un traumatismo encéfalo craneano, pues la escama del temporales la parte más delgada del cráneo y la menos resistente a los golpes, y su frac- tura atraviesa algunos de estos surcos, desgarrando algunas de sus ramas facilitando la formación de este hematoma que constituye la máxima urgencia neuroquirúrgica. Norma occipital En el hueso occipital, se aprecia la protuberan- cia occipital externa para fijaciones musculares del dorso. En su centro, encontramos un punto cra- neométrico inión. Desde la protuberancia occipital externa y a ambos lados se desprenden las líneas nucales superior e inferior, importantes para fijacio- nes musculares. En la línea nucal superior, se fija el músculo occipital, algunos de los músculos del cuello, parte del trapecio y la aponeurosis epicraneal o galea aponeurótica. En la parte más lateral de la línea nucal superior, se inserta la parte occipital del esterno–cleidooccipitomastoideo, también se inser- ta el complexo mayor y el esplenio. Los músculos de la región sub–occipital (dos rectos y dos oblicuos) se insertan en le línea nucal inferior y en el área comprendida entre esa línea nu- cal y el borde posterior del forámen magno, la cresta occipital externa. En la cresta occipital externa, se inserta el ligamento nucal, que se fija a los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Por el endocráneo, encontramos la protuberan- cia occipital interna donde se fija la llamada con- fluencia de los senos: el seno sagital superior, el seno recto y los dos senos transversos o laterales que labran un surco a este nivel. Norma facial El arco superficial, formado por el hueso frontal cuando cambia de su orientación vertical hacia la horizontal, forma parte del piso de la fosa anterior y los techos orbitarios. Presenta el orificio supraorbi- tario por donde pasan los vasos y nervios supraorbi- tarios. En un punto craneométrico, se identifican el nasion en el punto superior de unión de los huesos nasales con el hueso frontal, y la zona glabelar, pro- minencia frontal inferior ubicada entre ambos arcos superciliares. El hueso frontal en su desarrollo em- briológico es par, y separado por la sutura metópica, que puede cerrarse antes del nacimiento. Su persis- tencia constituye un tipo de craneostosis conocida como trígonocefalia o cráneo en quilla de barco. https://booksmedicos.org 25 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l La abertura piriforme que corresponde a la aper- tura anterior de las fosas nasales, tiene en su parte media al hueso vómer posteriormente y la lámina perpendicular del etmoides como principales com- ponentes óseos, y en la parte lateral, las conchas na- sales tradicionalmente conocidas como cornetes. En su borde inferior y en la parte medial, está la promi- nencia llamada espina nasal anterior. Lateralmente, se aprecian las órbitas que alojan el globo ocular, cuya pared superior o techo orbitario está formada por la lámina horizontal del hueso frontal, su pared lateral por el hueso cigomático, su borde inferior o piso lo forma el hueso maxilar, su reborde interno por dos huesos, el lagrimal o unguis y el etmoides, y el fondo orbitario lo forma el hueso esfenoides. A este nivel puede apreciarse el agujero óptico por donde ingresa a la cavidad orbitaria la arteria of- tálmica con el simpático a su alrededor, cuya exci- tación provoca midriasis pupilar. Además, por este agujero entra a la cavidad craneana el nervio óptico o segundo par craneal. Dos hendiduras se identifican también, la hendidura orbitaria superior, o hendidu- ra esfenoidal, por donde ingresan a la órbita el tercer par craneal o motor ocular común, el cuarto nervio (troclear) y el sexto par craneano o abducente, con la primera división del quinto par o rama oftálmica, y el contingente parasimpático del tercer par para la contracción pupilar o miosis. La otra hendidura es la orbitaria inferior que comunica la órbita con los senos nasales y por donde salen de la órbita las venas orbitarias inferiores. Finalmente, se encuentra en esta norma los rebordes alveolares de los huesos maxilar y mandibular donde se alojan los dientes. El hueso mandibular inicialmente es par, poste- riormente las dos hemi mandíbulas se unen en la par- te media formando la sínfisis mentoniana. Luego, se fusiona en la infancia. La mandíbula consta de una rama ascendente, un cuerpo y una parte articular, que corresponde al cóndilo mandibular, que se articula con la fosa condílea del hueso temporal para formar la ATM (articulación temporo–madibular). En el ángulo mandibular, se encuentra un punto craneométrico, el gonion. En la rama ascendente de la mandíbula y so- bre su cara medial, encontramos el forámen mandibu- lar y, en la cara anterior de este forámen, encontramos la língula. También se identifica a este nivel la línea milohioidea donde se fija el músculo milohioideo. En el área que se encuentra por debajo de la línea milohioidea, la submandibular, está la glándula sali- val sub mandibular, y en el área sublingual se localiza la glándula sublingual. Los procesos mentales –geni– son dos pares, dos arriba y dos abajo, dos derechas y dos izquierdas, donde se insertan los músculos ge- nioglosos, arriba, y los geniohioideos abajo. En las fosas digástricas se inserta el vientre anterior del di- gástrico que viene desde la ranura digástrica ubicada en la cara inferior del proceso mastoideo. Norma basal La norma basal comprende dos partes: una base externa o exo craneana que está en relación con la cara, con parte del cuello (parte anterior y parte pos- terior) y una parte interna o endo craneana, que está en relación directa con el encéfalo. Base externa Participan en su formación varios huesos: el hueso occipital, cuyo centro principal es el forámen magno, con una parte escamosa que está en la parte posterior del forámen magno, otra parte lateral que es la condílea y la apófisis basilar, con el tubérculo faríngeo en su parte media. El hueso temporal, con la región mastoidea, la región del proceso estiloideo y la cavidad glenoidea o fosa mandibular y su relación con la articulación temporo mandibular. El hueso esfenoides con sus alas mayores y los procesos pterigoideos, y su estrecha relación con el hueso temporal, su relación con la órbita y con el hueso maxilar. El hueso palatino con sus láminas horizontales y los procesos palatinos de las maxilas, y el hueso vómer que contribuye a formar el tabique nasal y las coanas. La sutura cruciforme en la cual hay una parte media (sutura palatina media) y, la sutura palatina ho- rizontal. Esta parte cruciforme, en la cual participan las porciones palatinas de las maxilas y las láminas horizontales de los palatinos, contribuyen a formar el paladar duro o paladar óseo. El foramen magno permite la continuidad del encéfalo con la médula espinal. En la parte posterior del foramen magno se encuentra un punto cráneo métrico que se llama basion y, en la parte anterior, en el inicio del proceso basilar del occipital, se encuen- https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 26 tra otro punto craneométrico, el opistion. A lado y lado del foramen magno se encuentran los cóndilos de los occipitales que se articulan con las masas la- terales del atlas. Los cóndilos del occipital son ova- lados, su eje mayor se dirige de adelante hacia atrás y de medial a lateral. Mediante esta articulación se llevan a cabo los movimientos de flexión y exten- sión de la cabeza. Detrás de los cóndilos, está la parte posterior de la membrana tectoria (ésta forma parte de los me- dios de unión o refuerzo de la articulación occipito– atloidea) y, por delante la parte anterior (ésta parte anterior es más corta que la parte posterior). El fo- ramen magno es estrecho adelante y ancho atrás y permite el paso de las meninges que también cubren la medula, las arterias vertebrales y las raíces ascen- dentes del nervio accesorio o espinal. Los cóndiloscubren un foramen llamado condíleo anterior, pues está en relación con el cóndilo en la parte de adelan- te, por donde emerge del cráneo el duodécimo par craneal que se llama hipogloso (nervio motor de la lengua). El foramen de la parte posterior del cóndilo es el condíleo posterior, por donde cursan venas emi- sarias del seno sigmoideo. El orificio que está entre los límites del occipital y el temporal, pero en rela- ción con la región mastoidea del temporal, es el fo- ramen mastoideo por el que cursa un vaso emisario. El proceso mastoideo presenta en su parte inferior la incisura digástrica que sirve de fijación al músculo esternocleido occipitomastoideo. Por dentro de este proceso y sobre el hueso occipital encontramos el surco para la arteria occipital. Distinto a este foramen, se encuentra, entre el proceso mastoideo y el estiloideo, el orificio esti- lo mastoideo, por donde emerge el nervio facial o séptimo par craneano, una de cuyas funciones es la inervación motora de los músculos faciales, y con- tiene además la arteria estilomastoidea. Hacia la parte media del proceso basilar del oc- cipital se encuentra el tubérculo faríngeo, que es un punto de referencia importante para diferenciar lo pre faríngeo de lo retro faríngeo. Lo prefaringeo, que se encuentra entre la faringe y el cuello y, lo retro fa- ríngeo, entre la faringe y la columna vertebral. Tam- bién encontramos a este nivel el proceso mastoideo, parte del temporal que es neumática. Las celdillas mastoideas de este proceso tienen comunicaciones con la caja del tímpano (oído medio), a través del antro mastoideo. En la fosa mandibular, se inserta el cóndilo de la mandíbula y, forma la articulación témporo–mandibular. Esta articulación es condílea y es compleja porque tiene disco interarticular. En su parte media, está el tubérculo articular para la in- serción de la cápsula articular y el ligamento lateral de esta articulación. Hacia adelante, encontramos la espina esfenoidal para la fijación del ligamento me- dial de la articulación temporo mandibular. Entre la parte petrosa del hueso temporal y el hueso occipital encontramos el foramen yugular, y en el fondo apreciamos la fosita yugular donde se origina la vena yugular interna como continuación del seno sigmoideo. Este agujero también da paso a los nervios craneales noveno, décimo y decimopri- mer pares. Hacia delante de este foramen y sobre la porción petrosa del temporal, encontramos el con- ducto carotídeo recorrido por la arteria carótida in- terna antes de su entrada al cráneo, y hacia adelante se aprecia el foramen rasgado anterior que perma- nece cerrado por fibrocartílago. Por encima de éste, se encuentra el agujero carotídeo por donde ingresa al cráneo la arteria carótida interna. Se puede apre- ciar mejor el proceso estiloides del temporal para la fijación del ligamento estilo mandibular. Otros relieves anatómicos de importancia los constitu- yen el foramen espinoso, por el que cursa la arteria meníngea media y algunas venas emisarias del seno petroso inferior, además de un ramo meníngeo del nervio mandibular. Este foramen crea límites entre el ala mayor del esfenoides y la región yugular. Hacia delante de este foramen, encontramos el foramen oval por donde pasa la rama mandibular o tercera rama del nervio trigémino. Los procesos pterigoideos del esfenoides cons- tan de un ala lateral, un ala medial, entre las dos la cavidad pterigoidea, terminando en el gancho pterigoideo y donde se insertan los músculos pte- rigoideos medial y lateral. Enseguida encontramos el surco palato vaginal en relación con la arteria y nervio faríngeos. Luego se visualizan las coanas, el paladar óseo y las suturas palatina media y palatina trasversa. La espina nasal posterior es prominente, y a sus lados están los forámenes palatinos mayor y menor. https://booksmedicos.org 27 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l En la parte anterior de la sutura palatina media, se encuentra el foramen incisivo que da paso al nervio naso palatino y a la arteria del septo nasal. Base interna Se divide en tres fosas, la anterior, la media, y la posterior. Fosa anterior. Está formada por la porción hori- zontal del hueso frontal, el hueso etmoides y par- cialmente por el esfenoides, constituye el techo or- bitario y es el asiento del lóbulo frontal en su cara inferior, que marca con sus giros y surcos orbitarios las rugosidades del piso de la fosa anterior. Se iden- tifica de adelante hacia atrás y en su parte media, el proceso crista galli, sitio de fijación de la hoz del ce- rebro. En su base, se identifica el foramen ciego por donde pasa una vena emisaria. Luego, se identifica la lámina cribosa del etmoides, cuyos forámenes per- miten el paso de los filetes del nervio olfatorio en su paso desde la mucosa nasal hasta el bulbo olfatorio, además de algunos nervios y vasos etmoidales. Hacia atrás, se encuentran las alas menores del esfenoides y los procesos clinoideos anteriores, cuya superficie contribuye a formar el yugo esfenoidal. Fosa Media. Está conformada por los huesos es- fenoides y temporal en sus porciones escamosa y pe- ñasco, da asiento al lóbulo temporal, detrás de éste, encontramos el lóbulo occipital, separado del cere- belo y por consiguiente de la fosa posterior, por la tienda del cerebelo que forma el techo de esta fosa. De adelante hacia atrás, se identifica el surco pre quiasmático, y por encima y por detrás de él el quias- ma óptico. El canal óptico que permite el ingreso al cráneo del nervio óptico y a la órbita de la arteria oftálmica, que lleva enrollada sobre sus paredes el plexo simpático para la producción de la midriasis ocular. Hacia atrás, se identifica la silla turca, que alo- ja la glándula hipófisis, con sus procesos clinoides anteriores ya vistas en la fosa anterior, las clinoides posteriores, cuya unión con la porción basilar del occipital forman el clivus donde se recuesta el tallo cerebral y la arteria basilar. Identificamos también el tubérculo selar, en la parte anterior, y lateralmente se identifica el surco del seno cavernoso, que da paso al seno cavernoso, en cuyo interior va la arteria carótida interna con el plexo simpático, el 3er par craneal con su componente parasimpático para la miosis ocular, el 4° y 6° pares y la primera división del 5° par (rama oftálmica). El surco para el seno petroso superior que permite el paso del seno petroso superior. La hendidura orbitaria superior o hendidura esfenoidal que permite el paso a los nervios oculomotor, tro- clear y abducente, la rama oftálmica del 5° par y las venas oftál–micas superiores. Se aprecia además y de adelante hacia atrás, el foramen rotundo o agujero redondo mayor que da paso al nervio maxilar y a su ramo meníngeo. El forámen oval que permite el paso del nervio mandibular, las arterias meníngeas accesorias y un plexo venoso. El forámen espinoso –agujero redondo menor– que permite el paso de la arteria meníngea media y al ramo meníngeo del nervio mandibular. El foramen lacerado –agujero rasgado anterior–, encima del cual se encuentra el agujero carotídeo que permite el ingreso al cráneo de la arteria carótida interna y su plexo simpático. Finalmente, se identifica la eminencia arcuata que es la proyección del canal semicircular anterior del oído interno. Fosa Posterior. Está limitada en su parte superior por la tienda del cerebelo, cuya parte anterior, deno- minada tentorio, permite el paso del tallo cerebral y de su unión posterior con el diencéfalo. En su parte inferior, se identifica el foramen magno o agujero occipital, donde se inicia la medula espinal cervical y permite el paso de las raíces cervicales del nervio accesorio, de las arterias vertebrales y de las menin- ges cerebrales. Hacia adelante, se identifica el clivus, ya mencionado anteriormente, y lateralmente se en- cuentra el canal del hipogloso y el agujero condíleo anterior quepermiten la salida del nervio hipogloso del cráneo. Lateralmente, encontramos el foramen yugular que permite el paso de los pares craneanos 9°, 10° y 11° y es el sitio donde termina el seno sig- moideo y el seno petroso inferior y se inicia la vena yugular interna. Sobre la cara medial del peñasco, identificamos al meato acústico interno que permite el paso de los nervios facial, vestíbulococlear y las arterias auditiva interna y laberíntica. Hacia atrás, se encuentran unos relieves óseos que forman la cres- ta occipital interna y la eminencia cruciforme, así como la protuberancia occipital interna. Finalmente, se identifican tres surcos de origen venoso: el surco del seno sagital y el del seno sigmoideo, labrados en el hueso por cada uno de ellos. https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 28 La columna vertebral está situada en la región cervical, en la parte media y posterior del tronco y en la región retroperitoneal. Sostiene la cabeza, y a su vez es sostenida por la pelvis y la articulación coxofemoral. Forma el canal raquídeo envolviendo y protegiendo la medula espinal. La columna vertebral está dividida en tres por- ciones: cervical –C–, dorsal o toráxica –T– y lum- bosacrococcígea –L–. La región cervical consta de 7 vértebras, la región dorsal de 12, la región lumbar de 5, el sacro de 5 y 3 coxígeas. Dimensiones La columna vertebral mide en un adulto prome- dio unos 75 cm de longitud, el diámetro cervical es el más amplio, pudiendo llegar a 19 mm, mientras que el dorsal se angosta para nuevamente ensanchar su diámetro a nivel lumbar. Presenta tres curvaturas normales, lordosis cervical, cifosis dorsal y nueva- mente lordosis lumbar, curvaturas que son vistas en su proyección lateral. Desde el punto de vista clínico, se divide la co- lumna vertebral en segmentos: El cervical superior se extiende desde la región occipital hasta C4, y la lesión medular a este nivel es incompatible con la vida. El segmento cervical inferior, desde C5 hasta C7, su lesión en la mayoría de las veces produce cua- driplejia. El segmento dorsal desde T1 a T11. El segmento dorso lumbar que corresponde a T12– L1. El segmento lumbo sacro que se extiende desde L2 hasta S1. Es importante anotar que en el adulto el cono medular se ubica en el 80% de los casos entre T12 y L1, y en el 20% restante entre L1 y L2 y muy pocas veces entre L2 y L3. Vertebras cervicales Tienen dos características importantes: son las ver- tebras más pequeñas –excepto las coccigeas– poseen el forámen transverso de C6 a C1, por donde asciende la arteria vertebral y su plexo autonómico. Además, las dos primeras vertebras tienen características especiales. Atlas o C1 Presenta un arco anterior, en cuya parte central y anterior encontramos el tubérculo anterior y en su parte posterior la carilla articular para el proceso odontoideo del axis, en su parte superior se encuen- tra el surco para la arteria vertebral, y un arco poste- rior, en cuya parte central se encuentra el tubérculo posterior. No posee proceso transverso y sí una cres- ta vertebral posterior bífida. Lateralmente y entre los dos arcos, se encuentran las masas laterales del atlas, cuyas carillas articulares superiores se articulan con los cóndilos occipitales, y las inferiores con las su- periores de C2. El atlas no posee cuerpo vertebral y por ende no hay disco intervertebral entre C1 y C2. Se considera una vértebra de transición. Axis o C2 El axis presenta un cuerpo vertebral de donde se desprende el proceso odontoides, que sirve de pivo- te a la articulación atlo axoidea. En su parte anterior, se articula con la carilla posterior del arco anterior del atlas, y en su carilla posterior recibe el ligamen- to transverso del atlas. Presenta además el pedículo, unas láminas y un proceso transverso, teniendo ade- más un disco intervertebral que lo separa de C3. Los procesos transversos presentan el orificio vertebral por el que asciende la arteria vertebral. El proceso odontoideo en la vida intrauterina corresponde al cuerpo del atlas. Varios ligamentos estabilizan esta articulación. Ya mencionamos el ligamento transverso del atlas, que hace parte del ligamento cruciforme, pues bien, de su parte media y superior se desprende el liga- mento longitudinal superior que termina el borde anterior cara posterior del foramen magno, y el li- gamento longitudinal inferior que se desprende de su borde medio inferior y se dirige a la parte media de la cara posterior de C2. Por delante del ligamento longitudinal superior, encontramos el ligamento alar que se inserta en el tercio anterior de la cara late- ral del forámen magno, cubre la parte superior de la parte posterior de la odontoides hasta el otro borde del foramen occipital. Las demás vertebras cervicales presentan un cuerpo mayor desarrollado, un pedículo del cual se Columna vertebral https://booksmedicos.org 29 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l desprenden las carillas articulares superiores e in- feriores, unos procesos transversos, con el orificio transverso, excepto C7, las láminas y los procesos transversos, siendo mayor la de C7, y es la única que puede ser palpada fácilmente a nivel postero inferior de la nuca en su parte eminencial: el proceso emi- nente. Las vértebras de la columna desde la región cer- vical hasta la lumbar, están unidas por ligamentos que ayudan a su soporte y son: El ligamento longitudinal anterior, llamado tam- bién vertebral común anterior, se extiende desde el proceso basilar del occipital hasta la vértebra S2 o S3, adhiriéndose a la cara anterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. El ligamento longitudinal posterior, llamado tam- bién vertebral común posterior, se inserta en el borde anterior del agujero occipital, y sobre la cara posterior de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales, hasta el sacro y dentro del canal ra- quídeo en su parte anterior. El ligamento flavo –amarillo–. Existen en cada es- pacio inter laminar dos ligamentos amarillos, uno derecho y otro izquierdo, que presentan dos bordes. El borde superior, se inserta en la cara anterior de la lámina situada por arriba, en una impresión rugosa, alargada transversalmente. El borde inferior se in- serta en el borde superior de la lámina subyacente. El ligamento inter espinoso se inserta entre los bor- des inferior de los procesos espinosos superior y el borde superior del proceso espinoso de la vertebra inferior. El ligamento supra espinoso se inserta en el borde posterior del foramen occipital, la cresta occipital y la protuberancia occipital externa. Los procesos espinosos en su parte más posterior y la región posterior del sacro. En el cuello, el ligamento supra espinoso se denomina ligamento cervical posterior. Vertebras dorsales Presentan un cuerpo vertebral de mayor tama- ño que el de las cervicales: en la parte posterior de las caras laterales, cerca del pedículo, se observan dos facetas articulares costales, una superior y una inferior, destinadas a articularse con la cabeza de las costillas. Cada costilla se articula con las face- tas articulares superior e inferior de las vértebras vecinas. Los pedículos se implantan en la mitad superior de la porción lateral de la cara posterior del cuerpo vertebral. De éste se desprenden las láminas, cuya unión da origen a los procesos espi- nosos, inclinadas hacia abajo y hacia atrás y con su vértice unituberoso. Los procesos transversos se desprenden por detrás del pedículo. Están dirigi- das hacia fuera y un poco hacia atrás. Su extremi- dad libre, ensanchada, presenta en su cara anterior una superficie articular, la faceta costal, en rela- ción con la tuberosidad de las costillas. Las facetas articulares superior e inferior para la articulación con la vertebra superior e inferior, constituyensa- lientes por arriba y por debajo de la base de los proceso transversos. Finalmente, se identifica el foramen vertebral que es casi circular pero de me- nor diámetro que el cervical o el lumbar. La última vértebra dorsal sólo posee dos fa- cetas costales para la articulación con la cabeza de la duodécima costilla. En todas las vertebras, la unión de las facetas articulares de las vertebras entre sí forman las incisuras vertebrales superior e inferior para el paso de las raíces nerviosas. Vértebras lumbares Se constituyen en las vertebras más grandes la columna, con un cuerpo vertebral voluminoso. Los pedículos presentan un borde inferior más es- cotado. Las láminas son más altas que anchas. Los procesos espinosos dirigidos horizontalmente ha- cia atrás, terminan en un borde posterior libre y abultado. Los procesos transversos se implantan en la unión del pedículo y del proceso articular superior. Los procesos articulares superiores en su cara lateral presentan una eminencia llamada tubérculo mamilar, para la fijación de algunos ten- dones de los músculos espinales. El foramen ver- tebral es triangular y sus tres lados son casi igua- les. Las vértebras sacras y coccígeas están soldadas entre sí las sacras finalizan su fusión en el adulto y forman dos huesos distintos, el sacro y el cóccix. Sacro Es el resultado de la unión de las cinco vértebras sacras, está situado en la parte posterior de la pel- https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 30 vis, por debajo de la columna lumbar y entre los dos ilíacos. Forman con la columna lumbar un ángulo obtuso, saliente hacia delante llamado ángulo sacro vertebral anterior o promontorio. Este ángulo mide 118º en la mujer y 126º en el hombre. Su forma es de una pirámide de base superior y de vértice inferior y se describen en él cuatro caras, con una base y un vértice. Cara anterior. Su parte media está constituida por los cuerpos de las cinco vértebras sacras, separadas entre sí por cuatro crestas transversales. En las extre- midades transversales de estas crestas, se observan a cada lado cuatro orificios, los forámenes sacros ante- riores que dan paso a ramas anteriores de los nervios sacros. Cara posterior. Presenta en la línea media la cresta sacra, constituida por unos tubérculos, resultado de la fusión de los procesos espinosos. La cresta sacra se bifurca hacia abajo en las astas sacras que limitan la incisura sacra en cuyo vértice termina el foramen sacro. A cada lado de la cresta, se encuentran los fo- rámenes sacros posteriores, en número de cuatro de cada lado, más pequeños que los anteriores y atra- vesados por la rama posterior de los nervios sacros. Los tubérculos sacros postero laterales son más vo- luminosos que los tubérculos sacros posteromedia- les, están situados por fuera de los forámenes sacros posteriores y resultan de las fusiones de los procesos transversos de las vértebras sacras. En el intervalo comprendido entre dos tubércu- los conjugados vecinos y por fuera de ellos se obser- va una depresión rugosa, perforada por forámenes vasculares y la fosa cribosa. Caras laterales. son triangulares, de base superior, se aprecian en ellas dos segmentos: el superior, an- cho, corresponde a las dos primeras vértebras sacras, el segmento inferior corresponde a las tres últimas vértebras sacras. La base presenta de adelante hacia atrás, la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra y después el foramen superior, del conducto sacro. Los bordes laterales de este orificio limitan una es- cotadura cuyo vértice inferior corresponde a la ex- tremidad superior de la cresta sacra. Sus partes laterales están ocupadas por la aleta del sacro. Se observa a veces sobre la superficie de la aleta un canal oblicuo hacia adelante y hacia fuera formado por el plexo lumbo sacro. El vértice se articula con la base del cóccix. Conducto sacro: Forman la parte inferior del con- ducto raquídeo. En su extremidad inferior, el con- ducto sacro está representado por un canal abierto hacia atrás y limitado lateralmente por las astas del sacro. El conducto sacro origina a cada lado cuatro con- ductos de conjunción que se bifurcan para abrirse hacia adelante y hacia atrás de la superficie del hueso en los forámenes sacros anteriores y posteriores. Cóccix Es una pieza ósea, aplanada de adelante hacia atrás, triangular, cuya base está orientada hacia arri- ba y el vértice hacia abajo. Están constituidos por la unión de tres a cuatro vértebras involucionadas. Sobre el periostio se fija el filum terminal que fija la médula espinal inferiormente. Disco Intervertebral La articulación entre dos cuerpos vertebrales ad- yacentes es una anfi artrosis. Está constituida por la cara inferior del cuerpo de la vértebra superior y la cara superior del cuerpo de la vértebra inferior. El disco intervertebral está constituido por una parte casi central, el núcleo pulposo, sustancia gelatinosa constituida fundamentalmente por glucosaminogli- canos. Se ha identificado en ella agua en un 80%, sulfato de condroitina mezclado con proteínas, cier- to tipo de ácido hialurónico y queratan sulfato, y no posee vasos ni nervios en el interior del núcleo. La parte periférica del disco o anillo fibroso, confor- mado por una sucesión de capas fibrosas concéntri- cas, cuando se rompen permiten la salida del núcleo pulposo en la hernia de disco intervertebral, lo que causa una severa lumbalgia discapacitante. https://booksmedicos.org 31 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l Epidemiologia del Trauma Encéfalo Craneano - TEC El aumento severo de la “Violencia–Trauma” por la que atraviesa nuestro país en los actuales mo- mentos hace que el TEC constituya la tercera causa de consulta en el Servicio de Urgencias del Hospital de Caldas, y la primera causa de muerte en este cen- tro asistencial, único de III nivel, en el departamento de Caldas. El TEC se convierte entonces en un pro- blema de salud pública, lo que implica fijar normas claras para su prevención y su manejo. En pacientes poli traumatizados, la cabeza es la parte del cuerpo más comúnmente afectada. El 75% de los pacientes poli traumatizados, fallecidos en accidentes de trán- sito, tenían un TEC, y de ellos, el 50% muere en el sitio del accidente y el 15% fallece en su traslado al Servicio de Urgencias. En Colombia, aumenta dramáticamente la canti- dad de heridas craneales por armas de fuego en las zo- nas urbanas, y en la zona rural, las heridas craneanas por machete. Todo esto se suma al desplazamiento no controlado de los habitantes de las zonas rurales a los grandes centros urbanos, con formación de verdade- ros cinturones de miseria, crecimiento exagerado del parque automotor, sin control de calidad adecuado y sin normas específicas de protección al peatón y el tremendo e injusto desequilibrio social, incluyendo las altas tasas de desempleo, la producción ilimitada de licores, cuya venta no se controla, y los diversos cua- dros de patología social en nuestro medio. Las causas más frecuentes del TEC en Colom- bia fueron: Accidentes de tránsito 57%, heridas por arma de fuego 14%, caídas 12%. El grupo de edad más afectado está entre los 15 y los 24 años, gene- ralmente por accidentes de tránsito o por violencia, y sigue el grupo de edad por encima de los 75 años, generalmente por caídas. Los pacientes con TEC que Han ingerido alcohol, presentan mayor morvi– mortalidad (13.3%) que los que no lo han ingerido (2.3%). Lesiones del cuero cabelludo El cuero cabelludo posee cinco capas, tres de las cuales son muy evidentes macroscópicamente: la cuticular, la galea aponeurótica y el periostio. Su función consiste en proteger contra la infección, el contenido intracraneal, de ahí la importancia de res- petar su integridad siempre que sea posible. El cuero cabelludo está muy bien irrigado, lo cual constituyeuna ventaja al favorecer una mejor cura- ción, permitir el cierre de las heridas con una mayor tensión de la que podría aplicase en otras áreas del cuerpo y constituir una excelente defensa contra las infecciones. Pero constituye también una desventaja debido a la cantidad de sangre que puede perderse con una herida si no se controla oportunamente. Las lesiones del cuero cabelludo pueden ser: Hematoma subgaleal Generalmente, ocasiona gran preocupación en la madre o en el paciente, pero realmente no revisten mayor importancia clínica. Su tratamiento consiste en tranquilizar al paciente o a su madre y ordenarle paños con sulfato de magnesia o té helado durante varios días. Generalmente, su evolución es favorable, y en pocos días se ha reabsorbido completamente. Es importante recomendarle al paciente que no se lo deje drenar, pues la experiencia ha demostrado que este contenido de sangre es un excelente medio de cultivo para los distintos gérmenes, y lo que antes era un simple hematoma de cuero cabelludo puede pasar, después de su drenaje, a un verdadero absceso sub galeal. Herida cortante Es aquella donde los bordes de la herida son ne- tos, claros, como “cortados a pico”, debido a que es producida por armas corto contundente (machete, cuchillo, entre otros). La conducta en este tipo de heridas es el cierre primario, previa rasurada de una amplia zona adya- cente a la herida (se pueden apreciar en la herida las distintas capas del cuero cabelludo). Herida contusa Provocada por un arma contundente (piedra, botella, etc.). Sus bordes no son netos sino mas bien irregulares, con pérdida de sustancia. Es necesario rasurar una amplia zona alrededor de la herida, des- bridar todo el tejido desvitalizado en sus bordes y Orientación clínica sobre la osteología del cráneo https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 32 cerrar en forma primaria la lesión, regularizando primero su bordes. Deberán emplearse además anti- bióticos y antitoxina tetánica. Escalpo Consiste en el desprendimiento traumático de cuero cabelludo. Ocurre generalmente en mujeres con cabelleras largas que manipulan maquinaria con rodillos o engranajes. En el caso de escalpo, el manejo adecuado inclu- ye la colocación de un vendaje compresivo, la nor- malización o corrección de la volemia circulante, y la remisión al especialista, (neurocirujano o cirujano plástico), para una posible rotación de colgajos, o la posibilidad de injertos. Lesiones del cráneo Para el paciente, el término fractura de cráneo posee un significado particularmente grave, por lo que el médico tratante debe explicarle su verdadero alcance para no darle una importancia mayor de la que en realidad tiene. Por ejemplo, hay casos en que pueden ser de graves consecuencias, como ocurre con la fractura temporal que puede lesionar un vaso arterial, produciendo un hematoma intracraneal, o cuando la fractura es de base de cráneo, lesionan- do nervios craneanos, o cuando compromete la pa- red de un seno para nasal, provocando una fractura abierta con posibilidad de infección intra craneana, o de fístula de líquido enccéfalo–raquídeo. Las fracturas de cráneo pueden ser: Cerradas: Cuando no hay comunicación del cere- bro o sus meninges con el medio externo. Abiertas: Cuando hay comunicación del cerebro o sus meninges con el medio externo; Se acompa- ñan de heridas del cuero cabelludo. Si las fracturas ocurren en la bóveda craneana, toman el nombre del hueso comprometido, eje: fractura parietal, frontal, etc. Si ocurren en la base del cráneo, toman el nom- bre de la fosa comprometida, eje: fractura de la fosa anterior, fosa media, etc. Las anteriores fracturas pueden ser además: Lineales: aparecen en los Rx como una solución de continuidad. El tratamiento consiste en la obser- vación hospitalaria por un mínimo de 72 horas. Son de especial cuidado las que comprometen el hue- so temporal, por el peligro de ruptura de la arteria meníngea media, con formación del hematoma epi- dural agudo. Además, las fracturas de base pueden lesionar nervios craneanos, sobre todo el primero, el segundo, el tercero y el séptimo. Conminutas: unión de varias fracturas lineales en un punto. En su tratamiento se debe observar la evaluación hospitalaria por un mínimo de 72 horas. Deprimidas: estas fracturas con hundimiento pue- den producir lesión neurológica bien sea por redu- cir la capacidad de la cavidad intracraneal, cuando sobrepasan los 5 mm (distancia real existente en- tre la tabla interna craneal y la corteza cerebral); o por lesionar directamente el cerebro subyacente. Cuando esta fractura sobrepasa este hundimiento se considera de tratamiento quirúrgico, sobre todo si esta depresión se localiza en áreas motoras o del lenguaje. Merecen especial consideración estas frac- turas cuando se localizan sobre un seno venoso, ya que al levantarlas se puede provocar una hemorra- gia masiva o una embolia En ocasiones, se operan estas fracturas aunque no sobrepasen los 5 mm de hundimiento, por cuestión estética, por eje: las frac- turas frontales, etc. En niños menores de dos años se tiene la fractura en “bola de ping pong”, cuyo tratamiento es quirúrgico. Las fracturas craneanas provocadas por armas de fuego son de exclusiva responsabilidad del Neuroci- rujano. Por eso, deben ser remitidas lo más pronto posible a un hospital de tercer nivel para su adecuado tratamiento. Este tipo de heridas tiene un alto riesgo de infección, pues generalmente arrastran al interior del cerebro esquirlas óseas y pelo del cuero cabellu- do, lo cual aumenta su morvimortalidad. Estas heri- das tienen un particular interés en Medicina Legal. Cuando el arma de fuego se dispara a corta distancia, dejará a nivel del orificio de entrada un “tatuaje”. La fractura generalmente es conminuta y la presión in- tracraneal puede aumentar después del balazo, hasta a 3000 mm Hg, lo cual explica la muerte inmediata que producen las armas de fuego con proyectiles de alta velocidad, aunque su trayecto no afecte centros vitales. Los pacientes que ingresan al Servicio de Ur- gencias con Glasgow 3 (Escala de valoración neuro- lógica para determinar el estado ce conciencia de un paciente que ha sufrido traumas craneoencefálicos), mueren todos con o sin cirugía cráneo cerebral. https://booksmedicos.org 33 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l Herida por bala en cráneo Lesiones de las meninges Pueden ocurrir desgarros de las leptomeninges, incluso con salida de material encefálico, por fractu- ras generalmente expuestas o con hundimiento. En estos casos, es importante iniciar antibióticos a dosis meníngeas, y evaluación urgente por el neurociruja- no. Lesiones del encéfalo Pueden ser por conmoción, contusión y lacera- ción cerebral. Conmoción cerebral Se trata de un paciente que sufre de un TEC y no pierde el conocimiento, o lo pierde por menos de 5 minutos (tiempo necesario para que se pro- duzca edema cerebral), y en urgencias se encuentra un paciente con Glasgow 15/15 y con un examen neurológico satisfactorio. Su tratamiento consiste en observación domiciliaria, explicando claramen- te al paciente o a sus parientes que lo llevaron a urgencias los signos de alarma que en caso de pre- sentarse obligarían al paciente a regresar al servicio de urgencias. Contusión cerebral El término contusión implica la presencia de edema cerebral, debido a una disrupción de la es- tructura tisular, con lesión de la pared vascular y con hemorragia. El impacto del lóbulo frontal contra el techo orbitario del lóbulo temporal contra el ala me- nor del esfenoides, y de la protuberancia contra el clivus, explica la frecuente contusión de estas áreas. Lesión axonal difusa Se trata de un paciente que ha sufrido un TEC, con alteración prolongada del estado de conciencia, sin evidencia de hipertensión intracraneal y con se- cuelasneurológicas graves. Se produce por meca- nismos de aceleración y desaceleración del cráneo, generalmente por accidentes de tránsito, producién- dose desgarros axonales del cuerpo calloso y del ta- llo cerebral, pudiendo éstos cursar con autoreparo de las fi bras y recuperación, o en degeneración axo- nal y graves secuelas neurológicas. Complicaciones hemorrágicas Hematoma epidural agudo Constituye la máxima urgencia en Neurocirugía, conjuntamente con el Síndrome de compresión me- dular agudo. Se sitúa entre la duramadre y la tabla interna del cráneo. Generalmente, se debe a una fractura lineal del hueso temporal a nivel del sitio en que la arteria meníngea media (rama terminal de la carótida externa) abandona el hueso para entrar a la duramadre. En este sitio, el hueso es muy delgado y se fractura con facili- dad, desgarrando la pared de la arteria o de la vena. La hemorragia arterial ocasiona rápida separación entre la duramadre y la tabla interna del cráneo, rompiéndose otros vasos como los emisarios y los diploicos, formán- dose un coágulo de gran tamaño. Con frecuencia, se sitúa en la convexidad de la fosa media. Este hematoma no se reabsorbe y, si es profuso y no hay un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, suele causar la muerte en corto plazo. Algunas veces, el desgarro de la arteria meníngea posterior, debido a una línea de fractura en región occipital, ocasiona un hematoma de la fosa poste- rior, con un cuadro clínico de coma progresivo y sin mayores signos de focalización. https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 34 Hematomas cerebrales Hematoma subdural Localizado entre la duramadre y la aracnoides. Puede ser: Agudo: Cuando se presenta en los primeros dos días siguientes al trauma. Se debe generalmente a le- sión de vasos corticales superfi ciales, por una lace- ración cerebral, rompiéndose pequeñas arterias en la superfi cie de las circunvoluciones cerebrales. Este hematoma evoluciona rápidamente, por su origen arterial. Usualmente es unilateral. TAC cerebral que muestra un hematoma epidural agudo frontal derecho, y otro que muestra similar hematoma en la región parietal posterior izquierda, ambos en forma de lente biconvexa Hematoma subdural agudo bilateral Obsérvese el hematoma en forma de lente bicóncavo, sobre todo el del lado izquierdo y hematoma subdural crónico bilateral. https://booksmedicos.org 35 O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l Subagudo: Entre el segundo día y la segunda se- mana. Crónico: Después de la segunda semana y gene- ralmente hasta los tres meses. Se debe a ruptura de venas corticales que hacen puente hacia los senos venosos mayores. Por lo tanto, su evolución clínica es lenta y usualmente es bilateral. Hematoma intra cerebral Puede localizarse en cualquier lóbulo del cere- bro, pero es más frecuente a nivel temporal y a nivel frontal. Si el hematoma es intra frontal, producirá alte- raciones de la conciencia, afasia motora, trastornos motores, convulsiones, entre otros. Si es de localiza- ción temporal, se presenta afasia sensitiva, alteracio- nes de la memoria, trastornos en la audición, vértigo, mareo, ilusiones o alucinaciones auditivas. Si es parietal, predominan las manifestaciones sensitivas y si es occipital las visuales. Pueden ser únicos o múltiples y su sintomato- logía dependerá de su tamaño. Algunos de peque- ño tamaño pueden cursar en forma asintomática. El diagnóstico se hace por TAC cerebral y el tratamien- to, cuando es grande y tiene efecto compresivo, so- bre las estructuras cerebrales vecinas, es quirúrgico. Generalmente, su tratamiento es conservador, bajo observación hospitalaria y el control del TAC, una semana después, mostrará su reabsorción completa. Cuando se presenta algún tipo de hematoma intracraneal pequeño (laminar) en un paciente con examen neurológico normal y Glasgow 15/15, es preferible no operarlo y esperar la evolución clínica y los controles posteriores de TAC. Complicaciones fi stulosas Fistulas del LER Pueden ser externas, como la otorraquia y la ri- norraquia o internas, como las fístulas a nasofaringe, en las que el médico no ve nada, pero el paciente manifi esta una descarga permanente de líquido, que debe estar deglutiendo constantemente. Se debe ge- neralmente a una fractura de cráneo que provoca sa- lida de LER a través de la trompa de Eustaquio hasta la naso faringe. La rinorraquia: se debe a un TEC que pro- voca una fractura lineal sobre la lámina cribosa Hematoma intracerebral visto por TAC cerebral RNM Hematoma intracerebral https://booksmedicos.org O st eo lo g ía d el c rá n eo y d e la c o lu m n a ve rt eb ra l 36 del etmoides. Generalmente, se ve la salida de LER a través de una fosa nasal pero, cuando se acompaña de epistaxis, es necesario recoger la muestra sobre una gasa, que mostrará un halo periférico alrededor de un centro sanguíneo más oscuro. Generalmente, es unilateral y puede asociarse a anosmia. La otorraquia: se debe a un TEC con frac- tura a nivel del peñasco, que permite el paso de LER al oído medio, y de allí al exterior por el conducto auditivo externo, requiriéndose nece- sariamente de la ruptura del tímpano, para su paso al exterior. En caso de herida local del oído, o cuando se acompaña de otorraquia, es necesa- rio la prueba del halo en la gasa. Se acompaña ge- neralmente de parálisis facial periférica y sordera ipsi laterales. https://booksmedicos.org 37 T ej id o s b la n d o s d e cr án eo y c ar a El cuero cabelludo es la capa de tejido blando que cubre la calota desde las líneas nucales superiores del hueso occipital hasta los bor- des supraorbitarios del hueso frontal; lateralmente se extiende sobre la fascia temporal y hasta los arcos cigomáticos en la parte anterior. Consta de cinco capas de tejido, de las que las tres primeras están unidas tan íntimamente que se desplazan como una sola unidad. Las capas de la piel cabelluda son: 1. Piel: delgada, excepto en la región occipital, contiene pelos largos, glándulas sudoríparas, glándu- las sebáceas y abundantes irrigación arterial, drenaje venoso y drenaje linfático. 2. Capa subcutánea: constituida por tejido co- nectivo denso con un estrato graso avascular y otro membranoso ricamente vascularizado. Esta capa está dotada de una generosa inervación. Al cortarse , el cuero cabelludo se abre y los vasos sanguíneos no se contraen lo que produce una hemorragia profusa que debe ser controlada haciendo presión 3. Aponeurosis epicráneana (galea aponeurótica): es una capa tendinosa gruesa que cubre la bóveda craneal entre los músculos occipital, frontal y auri- culares superiores, bilateralmente. (Estos músculos constituyen, en conjunto, el músculo epicraneano). La aponeurosis se inserta en la protuberancia occi- pital externa y la línea nucal superior del occipital, y se extiende sobre la aponeurosis temporal hasta el arco cigomático. Tiene fibras sensitivas para el do- lor. 4. Tejido subaponeurótico: capa de tejido conecti- vo laxo, parecido a una esponja, contiene múltiples espacios (trabéculas) que pueden distenderse para permitir el libre movimiento de las tres primeras ca- pas (el cuero cabelludo propiamente dicho) sobre la calota; también se distiende para llenarse de líquido cuando ocurre una lesión. Contiene venas emisarias que se comunican con los senos venosos de la du- ramadre, por lo que a través de ellas se pueden di- seminar infecciones desde el cuero cabelludo hasta el interior del cráneo, por lo que a esta capa se le ha denominado por algunos autores “zona peligrosa”. 5. Pericráneo: corresponde al periosio del exo- cráneo (periostio externo de la calota) y es, en con- secuencia, tejido conectivo denso irregular; se ad- hiere al hueso subyacente de manera firme pero se pude desprender con cierta facilidad en los seres vivos, a excepciónde la zona correspondiente a las suturas del cráneo, en las que se continúa con el te- jido conectivo fibroso de estas. El pericráneo es re- lativamente insensible. Tejidos blandos de cráneo y cara Piel cabelluda (cuero cabelludo) https://booksmedicos.org T ej id o s b la n d o s d e cr án eo y c ar a 38 Estas estructuras vasculares y nerviosas ascien- den por la segunda capa, la capa subcutánea densa entre la piel y la aponeurosis epicránea. Están sos- tenidas por tejido conectivo denso. Las arterias se anastomosan libremente entre si en la segunda capa del cuero cabelludo. Arterias Provienen de las carótidas externa e interna, de la siguiente manera: Carótida externa: con sus ramas occipital y tem- poral superficial. Carótida interna: a través de las ramas supratro- clear y supraorbitaria Venas Las venas supraorbitarias y supratrocleares dre- nan las capas superficiales del cuero cabelludo; em- piezan en la frente y descienden para unirse en el ángulo medial del ojo para formar la vena angular que se continua como vena facial. Las venas temporales superficiales y auriculares posteriores drenan la piel cabelluda de las partes an- terior y posterior de la aurícula (pabellón auricular, oreja) respectivamente. Una vena emisaria mastoi- dea, proveniente del seno sigmoideo, suele desem- bocar en la vena auricular posterior. La región occipital del cuero cabelludo es drena- da por la vena occipital. Vascularización, drenaje linfático e inervación El drenaje venoso de las partes mas profundas de la piel cabelluda se hace por las venas temporales profundas que terminan en el plexo venoso pteri- goideo. Drenaje linfático En el cuero cabelludo no hay linfonodos. La linfa es conducida por los vasos linfáticos hacia los linfo- nodos del cuello: submentonianos, submandibulares, mastoideos (retroauriculares) y occipitales; desde aquí, la linfa pasa a los linfonodos cervicales profundos lo- calizados a lo largo de la vena yugular interna. Inervación La inervación de la parte del cuero cabelludo si- tuada por delante de la aurícula está a cargo de las tres ramas del V nervio craneal (trigémino) por me- dio de las siguientes ramas: Nervios frontal interno y supraorbitario, ra- mos de la primera división (Oftálmica V1) Nervio cigomático temporal, de la rama maxilar (V2) Nervio auriculotemporal, de la rama mandi- bular (V3) La zona que queda por detrás de la aurícula está inervada por nervios provenientes del plexo cervi- cal: la rama mastoidea proveniente de la parte ante- rior de los nervios cervicales, y de la parte posterior, los nervios occipital mayor y C3. https://booksmedicos.org 39 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so En el tejido nervioso se encuentran dos gran-des grupos de células. Neuronas. Son un tipo de células cu- yos somas en su gran mayoría, están en el siste- ma nervioso central y en sus axones en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso peri- férico están los somas de muchas de ellas están agrupadas en ganglios. También hay neuronas en el sistema nervioso entérico a nivel intestinal Glías. Son el otro grupo son las células, de las cuales nos ocuparemos más adelante. La neurona es una célula excitable, altamente especializada para la recepción y la conducción del impulso nervioso. Su tamaño y su forma varían con- siderablemente, pero cada célula posee un cuerpo llamado también soma y unas prolongaciones que se desprenden del cuerpo neuronal: las dendritas y el axón. El cuerpo contiene la membrana celular y el cono axónico (la parte inicial del axón). El soma o cuerpo neuronal también incluye el núcleo y los organelos citoplasmáticos. A diferencia de las otras células del organismo, las neuronas maduras no se dividen. Hay generación de nuevas neuronas en el sistema nervioso central a expensas de células vásta- go de la región circunventricular hipocampal y de los bulbos olfatorios. El axón es una prolongación única y la más larga que se desprende del cuerpo neuronal. Las dendritas en cambio son varias y más pequeñas. Las dendritas junto con el soma neuronal forman lo que se denomina el campo receptor de la neurona. En las dendritas hay más ramificaciones y, cuan- to más ramificadas estén, se amplía más el campo receptor. El axón es eferente, dirigiendo el impulso ner- vioso desde el cuerpo celular y lo dirige a otras neu- ronas y a tejido glandular. En cambio, las dendritas reciben la información y la conducen hasta el cuerpo neuronal. El cuerpo neuronal posee un núcleo y un cito- plasma. El núcleo almacena los genes, es grande y re- dondeado, posee un nucléolo único que almacena RNA. El citoplasma del cuerpo neuronal (porque hay citoplasma también en las dendritas y en el axón: axo- plasma), es rivo en retículo endoplasmático granular y agranular, y en él se encuentran los siguientes or- ganelos celulares: a. Granulaciones citoplasmáticas (Sustancia de Nissl): compuesta por retículo endoplasmático rugoso y es responsable de la síntesis de proteí- nas. La fatiga o la lesión neuronal hacen que las granulaciones citoplasmáticas se movilicen y se concentren en la periferia del citoplasma, fenó- meno conocido como cromatólisis. b. Mitocondrias: dispersas en el cuerpo celular, dendritas y axón, son indispensables para la pro- ducción de energía. c. Dictiosomas (Aparato de Golgi): se encarga del almacenamiento transitorio de proteínas, pro- ducción de lisosomas y síntesis de memebranas celulares. d. Neurofibrillas: forman el componente principal del citoesqueleto. e. Microfilamentos: forman nuevas prolongaciones celulares. Intervienen en el transporte axonal. f. Microtúbulos: ayudan a los microfilamentos en el transporte axonal. Los microtúbulos, primero contribuyen a construir la parte central del cilin- droeje del axón y, acoplados a él, se movilizan proteínas transportadoras tipo dineínas y cine- Histología del sistema nervioso https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 40 cinas que llevan sustancias que se producen en el soma de la neurona y algunas que son precur- soras de la síntesis de neurotransmisores. Igual- mente, se vehiculizan virus neurotróficos como el virus de la rabia, los de la poliomielitis y los virus herpes. g. A través del sistema de microtúbulos, se trans- portan algunas vesículas sinápticas. h. Todo lo que tiene el citoplasma del soma está en el citoplasma de las dendritas, pero no todos están en el axón (en el axón no hay ribosomas). i. Lisosomas: actúan como limpiadores intracelula- res. Contienen enzimas hidrolíticas. El axón tiene dos tipos de ramificaciones. Unas denominadas ramificaciones colaterales y, otras que son las ramificaciones terminales. La membrana del axón se llama axolema. La excitación de una neurona se da cuando ella se despolariza; cuando está hiperpolarizada no res- ponde a ningún estímulo. La despolarización se da por la entrada de sodio. La hiperpolarización, por la entrada de cloro. Cuando entra el cloro, que es un anión (ion negativo) hace que la carga eléctrica negativa del interior de la célula aumen- te, la hiperpolariza y eso hace que la neurona dis- minuya su respuesta a un estímulo. En cambio, cuando entra sodio, comienzan a neutralizarse las cargas negativas que hay dentro, y eso hace que comience un proceso de inversión de la po- laridad y se genere un potencial de acción para producir un impulso. Tenemos neuronas excitadoras y neuronas inhi- bidoras. Cuando se estimula una neurona inhibido- ra y ésta actúa sobre una excitadora la inhibe. Esto es importante para que entendamos más adelante el funcionamiento del cerebelo. El cuerpo neuronal de donde nace el axón se de- nomina cono axónico. Tipos de neuronas La clasificación se hace teniendo en cuenta varias características de sus prolongaciones: cantidad, lon- gitud y modo de ramificación: Hay una neurona que sólo tiene una ramificación que es el axón, y desempeñael papel de axón y den- drita. Neuronas unipolares El cuerpo celular tiene un sólo axón que se divi- de a corta distancia del cuerpo celular en dos ramas, una que se dirige hacia alguna estructura periférica y otra que ingresa en el sistema nerviosos central. Se puede hallar, por ejemplo, en el ganglio de la raíz posterior. Neuronas bipolares De cada uno de los extremos del cuerpo neu- ronal parte un axón. Se encuentran en la retina, y en las neuronas de los ganglios sensitivos coclear y vestibular. Neuronas multipolares Esta es la neurona más numerosa en el sistema nervioso central de los mamíferos, es decir en los organismos más evolucionados. Tiene algunos axo- nes que nacen del cuerpo celular. La mayoría de las neuronas del encéfalo y de la médula espinal son de ese tipo. Neuronas principales (Golgi tipo I) Presentan un axón largo que puede llegar hasta un metro o más de longitud. Están presentes en las células piramidales de la corteza cerebral, células de Purkinge y moto neuronas de la medula espinal. Neuronas de circuitos locales (Golgi tipo II) Presentan un axón corto que termina en la ve- cindad del cuerpo celular; son más numerosas que las Golgi tipo I. Se presentan en la corteza cerebral, médula espinal y corteza cerebelosa. Clasificación de las sinapsis Se da en relación con el soma neuronal, con las dendritas y también con el axón: Sinpasis axo dendrítica: sinapsis del axón con la dendrita. Axo somática: del axón con el soma. https://booksmedicos.org 41 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o soAxo axónica: del axón con otro axón. Hay otro tipo de sinapsis que no se describen por muchos autores, que son escasas en el cuerpo humano y que han sido poco estudiadas. Son las si- napsis que se dan entre dos cuerpos neuronales (soma somáticas), las que se dan entre dos dendritas (dendro dendríticas) y las que ocurren entre las dendritas y el soma, que son las dendro somáticas. Cuando la activi- dad neuronal es sometida a una mayor actividad in- telectual, se desarrolla un mayor número de sinapsis aumentando la superficie de contacto. Se ha demostrado que las hormonas determinan el patrón de orientación neuronal para la forma de la neurona que predomine y para la sinapsis que se es- tablece y esto determina el tipo de habilidades inna- tas de una persona. Ese tipo de sustancias químicas en el cerebro hace que, en condiciones fisiológicas normales, las mujeres tengan una excelente habili- dad verbal, un agudo pensamiento lingüístico, y los hombres tengan un complejo pensamiento geomé- trico. Entonces, ¿por qué hay mujeres que son tan buenas para las matemáticas? probablemante porque una mujer es buena para el álgebra en la medida en que asuma el álgebra como un lenguaje matemático y no como pensamiento matemático. Además, estas funciones no son excluyentes ni totales. Las sinapsis pueden ser estructurales y funciona- les y, a la vez, las funcionales pueden ser eléctricas y bioquímicas. Las sinapsis bioquímicas utilizan un neurotransmi- sor, y las sinapsis eléctrotónicas son simplemente contactos entre las membranas de las neuronas por proteínas tipo conexina que transmiten el potencial de acción de una a otra. La bioquímica es unidireccional, la sinapsis siem- pre va de la pre sináptica a la pos tsináptica, no en sentido inverso. La eléctrica, en cambio, es bidirec- cional, es decir puede pasar tanto de una célula a la otra como viceversa. Se ha encontrado un tipo de sinapsis que es la efapsis, donde parece ser que radica algún tipo de ex- plicación para el llamado dolor fantasma o dolor del medio ausente (se da cuando a una persona le falta la parte de un miembro del cuerpo y sigue sintiendo el dolor), explicable por la representación cortical de dicho miembro, también en las conexiones de ca- bleado biológico pos lesión (neuroma). El flujo axoplásmico. Puede ser anterógrado o re- trógrado. El flujo axoplásmico anterógrado lleva sustancias del cuerpo de la neurona por medio del axón hasta la periferia y es mediado por proteínas motoras moleculares de la familia cinecinas pues el retrógrado es mediado por dineinas. Entonces, los potenciales de acción y las sinapsis bioquímicas explican el por qué la neurona tiene una actividad bioiónica. El impulso nerviosos viaja básicamente a través del axolema y los flujos se hacen a través del citoplasma del axón llamado axoplasma. Orientación clínica Lesión del cuerpo de la célula nerviosa Se puede producir por traumatismo, interferen- cia en su irrigación o una enfermedad causantes de la degeneración de toda la neurona. En el sistema nervioso central, los restos neuro- nales y los fragmentos de mielina son englobados y fagocitados por células de la microglía. En el sistema nervioso periférico, los macrófa- gos titulares eliminan los restos. Lesión de la prolongación de la célula nerviosa Produce cambios degenerativos en: Segmento distal que se separa del cuerpo celu- lar. Porción del axón proximal a la lesión. Cuerpo celular. Segmento distal del axón Degeneración axonal (walleriana): el axón se vuelve tumefacto (1er día), se rompe en fragmentos (3er, 4° día), los restos los digieren los neurolemocitos y ma- crófagos. La vaina de mielina se rompe; el neurolemoci- to prolifera y se dispone en cordones dentro de la membrana basal. Si no se produce la regeneración el axón y el neurolemocito, son remplazadas por teji- do fibroso (por fibroblastos y en el sistema nervioso central por actividad fagocítica de la microglía). https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 42 Segmento proximal del axón Los cambios se extienden aproximadamente por encima de la lesión hasta el primer nodo axonal (de Ranvier). De resto los cambios ocurren en forma similar a los del segmento distal. Cuerpo de la célula nerviosa en la que se ori- gina el axón Degeneración retrograda: la división del axón se- para al cuerpo celular de su aporte de factores tró- ficos. Entonces, se produce cromatolisis, el núcleo se desplaza hacia la periferia de la célula y el cuer- po celular se hincha. Las terminaciones sinápticas se separan de la superficie del cuerpo de la célula nerviosa dañada y sus dendritas y son remplaza- das por neurolemocitos en el sistema nervioso periférico y por las células de la microglía o astro- citos en el sistema nervioso central (decudación sináptica). Clasificación de las lesiones nerviosas La clasificación fue establecida por Seddon en 1943, ampliada por Sunderland en 1951 y mejorada por Mackinnon en 1988. Seddon clasifica las lesio- nes nerviosas en tres grandes grupos: neuroapraxia, axonotmesis y neurotmesis. Neurapraxia: se define por un bloqueo de con- ducción local, con parálisis, en ausencia de de- generación axonal distal presentando una recu- peración funcional completa (días o semanas). Macroscópicamente, el nervio no presenta lesio- nes, histológicamente aparecen segmentos des- mielinizados. Al no existir lesión axonal, no exis- te regeneración y con ello tampoco existe signo de Tinel a nivel de la lesión. Axonotmesis: se define por una discontinuidad axonal y una degeneración axonal distal y una re- generación axonal proximal. Tanto el perineuro como el endoneuro permanecen intactos. La re- cuperación nerviosa será de 1,5 mm. por día. Neurotmesis: es la lesión nerviosa más seve- ra, equivalente a una disrupción fisiológi- ca completa del nervio, pudiendo o no exis- tir una sección nerviosa en el momento. Tras la lesión, la función nerviosa degenera de forma secuencial: motora, sensibilidad propio- ceptiva, tacto, temperatura, dolor y componente simpático. La recuperación nerviosa se refleja en sentido inverso Herpes zoster El herpes zoster es una enfermedad vesicante aguda. Suele presentarse en adultos y es causado por la reactivación del virus de la varicela zoster, laten- te en un paciente que tuvo varicela. Normalmente, confiere inmunidad para todala vida después de un ataque. La infección se aloja en la primera neurona sen- sitiva, en un nervio craneal o espinal, lo que pro- voca su degeneración e inflamación de la piel. El primer síntoma es el dolor en la distribución de esta neurona y al cabo de unos días surge una erup- ción cutánea. Este trastorno se observa con mayor frecuencia en pacientes mayores de 50 años y en pacientes que tiene comprometido el sistema inmu- nológico, como aquellos que reciben medicamento inmunosupresor. Se caracteriza por pequeñas am- pulas dolorosas en forma de anillo agrupadas a lo largo de un dermatoma, son profundas, tensas, de distribución unilateral a lo largo de vías neurales del tronco. Miastenia gravis Es una enfermedad neuromuscular crónica auto inmune asociada con el timo que afecta los receptores nicotínicos del sarcolema, que produce debilidad de los músculos controlados por la corteza cerebral, debilidad que aumenta con la actividad y disminuye con el re- poso. Puede afectar a cualquier persona, sin distinción de sexo, edad, raza o condición social. Los síntomas iniciales son frecuentemente confundidos con estrés, anemia, trastornos emocionales, además de otras en- fermedades neuromusculares, lo que dificulta su diag- nóstico precoz. Sus primeros síntomas son: Visión doble (diplopía). Párpados caídos (ptosis). Pérdida de la expresión facial. Dificultad para articular palabras (disartria) https://booksmedicos.org 43 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o soEstos síntomas pueden aparecer y desapa- recer solos o combinados, dificultando su diag- nóstico precoz. Esta debilidad puede extender- se a: Trastornos para masticar y tragar. Debilidad en brazos y piernas (Ej. Falta de fuerza subir una escalera). En casos de extrema gravedad, esta debilidad puede llegar a afectar los músculos respiratorios desencadenando una crisis paralí- tica. En la miastenia grave, la debilidad se presen- ta cuando el potencial de acción para iniciar o mantener el movimiento no llega adecuadamen- te a las células del músculo, y se presenta cuan- do las células inmunes atacan a las proteínas re- ceptoras de las propias células del cuerpo (una respuesta autoinmune). Esta respuesta inmune produce anticuerpos que se adhieren a las áreas afectadas y evitan que las células musculares re- ciban los mensajes químicos (neurotransmiso- res) de la neurona. Tumores de los nervios periféricos Neurilemoma (Schwannoma) Este tipo de tumor, derivado de los neurolemo- citos, es el más frecuente entre los tumores de los nervios periféricos. Afectan nervios sensitivos. Pueden estar localizados en la porción intra cra- neana, intrarraquídea, en un agujero de conjunción o en el segmento distal y extra raquídeo. Allí, son fre- cuentes en los nervios intercostales, en el mediastino posterior y en las caras flexoras de los miembros. Macroscópicamente se, presentan como un nó- dulo firme, elástico, bien delimitado, de superficie de corte gris blanquecina, a veces mucoidea. El com- portamiento biológico es benigno. Neurofibroma Estos tumores también son frecuentes en algunas localizaciones, incluso más que los neurilemomas. Ocu- rren bajo dos formas: el neurofibroma nodular y el plexi- forme. Esta distinción es de importancia diagnóstica. Las células gliales En el pasado, se pensaba que las células de glía eran las hermanas “tontas” de las neuronas, y actua- ban como mero sostén o simple función aglutinan- te o conectora y sustentacular de las neuronas en el sistema nervioso central y periférico, aunque Ramón y Cajal ya en 1899 indicó, que el prejuicio de que las fibrillas neuroglicas son a las células nerviosas, lo que los haces de colágeno del tejido conectivo son a los corpúsculos musculares o glandulares: una trama pasiva de mero relleno y sostén, constituye el prin- cipal obstáculo que se necesita remover de la mente del observador, para formarse un concepto de la ac- tividad de la glía. En la actualidad, amplios estudios han demos- trado la variedad de acciones fundamentales de las células gliales, especialmente durante el desarrollo intrauterino del sistema nervioso. Sus funciones son múltiples y tan trascendentes que sin ellas las neuro- nas no podrían sobrevivir, ni podrían producir sus po- tenciales de acción que se traducen en los seres vivien- tes animales, en la capacidad de interpretar el medio circundante y de influir en él modificándolo con actos motores –”la vía final“–, es decir, la neurona no sirve sin la glía y la glía no sirve sin la neurona. Su función depende de los diversos estados del desarrollo y de la condición de salud. Es así como, ante diversos procesos patológicos, las microglías aumentan en número e incrementan su actividad metabólica para el mantenimiento homeostático del parénquima cerebral. Su armónica labor y co- mensalismo con la neurona permiten que el encé- falo en especial bulla en la génesis de actividades reflejas o en el pensamiento reflexivo sobre el uni- verso. https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 44 Neurona versus glía Hay múltiples relaciones de interdependencia entre las únicas células que en estado normal for- man el parénquima del sistema nervioso. Durante el desarrollo del sistema nervioso en los vertebrados, por ejemplo, el 50% o más de las neuronas mueren normalmente durante la embriogénesis. Esta muerte celular constituye un proceso que limita el número de neuronas y permite interconexiones óptimas en- tre ellas y entre neuronas y glías. Se sabe también que la progesterona cerebral es fabricada por las células gliales y actúa sobre las neuronas modulando su ac- tividad. Así, las hormonas sexuales pueden inhibir la formación de glía reactiva tras una lesión cerebral. La relación de asociación entre las neuronas y las células gliales no se limita a la coexistencia anatómica, sino a interacciones interdependientes fisiológicamente. Contrario a lo que se aseguraba referente a la discri- minación que se hacía entre las células del sistema nervioso, un tejido neuronal y el tejido glial, Se ha demostrado que cada neurona tiene un patrón carac- terístico de revestimiento glial que se complementa con el patrón específico de sus conexiones sinápti- cas. Sólo a nivel de la sinapsis, queda interrumpida la barrera glial y en esos puntos hay contacto entre las neuronas, ya sea directo (en las sinapsis electro tóni- cas con un espacio inter neuronal de unos 2 nm) o mediado (en las sinapsis bioquímicas con un espacio inter neuronal de unos 20 a 40 nm). Lo anterior ocu- rre porque se sabe que los astrocitos pueden expresar canales activados por voltaje, dado que su número es insuficiente para generar respuestas similares a las de las neuronas, aunque pueden presentar pequeñas variaciones en su potencial de membrana debidas a variaciones de la concentración extracelular de pota- sio generadas por la actividad de las neuronas. Las células gliales regulan el desarrollo de las dendritas de neuronas de mamíferos in vitro. Así, cuando las neuronas simpáticas se cultivan en au- sencia de células gliales, extienden su axón pero no sus dendritas, y al adicionar células gliales, se induce el desarrollo de dendritas. La proteína os- teogénica 1 (OP-1) liberada por las células gliales es similar a la proteína ósea morfogenética, que simula el mismo efecto. La OP-1 específicamen- te promueve la diferenciación pero no la super- vivencia de las neuronas simpáticas en el cultivo. Estos hallazgos indican que las células gliales son probablemente necesarias para la inducción de las dendritas por lo menos de algunos tipos de neu- ronas. Las células de los mamíferos requieren señales de las células vecinas para sobrevivir y, en el caso de la supervivencia de las neuronas, es promovida por la glía y viceversa. A pesar de la cantidad de estudios de laboratorio que demuestran que la supervivencia neuronal depende de factores peptídicos derivados dela glía, aún no se ha podido demostrar esta re- lación en el vivo, aunque se sabe que las neuronas degeneran en ausencia de tejido glial. Las células gliales difieren entre sí en tamaño, forma y función, y tienen prolongaciones que no se asemejan al axón y a las dendritas. Frecuente- mente, se adhieren íntimamente a las neuronas y a las paredes de los vasos sanguíneos del sistema nervioso. En el sistema nervioso central, se en- cuentran entre 10 y 60 veces más células gliales que neuronas, constituyendo el 90% de las célu- las del sistema nervioso central en el humano. La glía posee potenciales de membrana que pueden variarse a placer en un amplio rango. Además, las células gliales pueden dividirse a través de la vida. En la actualidad, se agrupa el tejido glial en varias categorías correspondientes a las células no neu- ronales en el sistema nervioso central y en el sis- tema nervioso periférico, estas son: macroglía que comprende los astrocitos y los oligodendrocitos, la microglía, el epéndimo que incluye todas las cé- lulas ependimarias sean tanicitos, ependimocitos o células de los plexos coroideos, neurolemocitos de ubicación periaxonal en los nervios periféricos y células satélites periféricas. Aspectos generales https://booksmedicos.org 45 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o soEntre las funciones que se le pueden atribuir a las células gliales, se pueden mencionar soporte nutrico- nal y metabólico así como aislamiento al flujo ióni- co, eliminación por acción macrofágica, suministro y mantenimiento de las vainas de mielina, función de tampón, en relación con el potasio extracelular y algunos neurotransmisores como el GABA y la se- rotonina, actúan como guías o conductoras de las neuronas cuando tienen que migrar durante el desa- rrollo a las distintas partes del sistema nervioso (glia radial), funciones nutritivas y tróficas (formación de factor de crecimiento), liberación y recaptura de glu- tamato, respuesta a la actividad sináptica neuronal, modulación de la excitabilidad bioiónica neuronal, reservorio de glucosa en glucógeno entre otras. En general, las células gliales no forman un sinci- tio estructural alio de glucosa como glucógeno sino que conservan su individualidad. La astroglía almacena glucógeno en su citoplas- ma en forma de gránulos. El glucógeno, a su vez, puede ser degradado a glucosa y liberado hacia las neuronas circundantes en respuesta a la acción de la noradrenalina, desempeñando así, un papel de nutri- ción a la neurona. Los astrocitos participan con la microglía en actividades fagocíticas, eliminando restos de teji- do nervioso, como cuando captan terminaciones sinápticas axónicas en degeneración. Luego de la muerte de neuronas por procesos patológicos, los astrocitos proliferan y llenan los espacios previa- mente ocupados por aquellas, fenómeno conocido como gliosis de reemplazo (cicatriz glial). Se ha demostrado recientemente que las células vástago hematopoyeticas pueden dar surgimiento a astro- citos y que los astrocitos subventriculares peri hi- pocampales son células vástago neurales. También neuronas se generan de la glía del bulbo del nervio olfatorio. Los astrocitos son muy sensibles a los cambios de potasio extracelular por lo que su función de tam- pón impediría que las neuronas vecinas se despola- ricen cuando la concentración extracelular aumenta como consecuencia de la descarga repetitiva de las neuronas adyacentes (pues quedarían muy hiperpo- larizadas). Éste sería un caso en el que la astroglía actúa como delimitador de zonas de actividad neu- ronal. In vitro, se ha demostrado que los astrocitos pro- mueven el crecimiento de los macrófagos, y también determinan una serie de funciones en éstos, tales como: actividad fagocítica, citotoxicidad y actividad microbicida. Tienen glio fibrillas y poseen filamentos gliales que difieren de los neuro filamentos en que se agrupan en fascículos más densos, poseen menor diámetro y su composición protéica es diferente. Su componente fundamental es la proteína acídica fibri- lar. Se ha observado –en experimentos con ratas lue- go de lesión en sus médulas espinales–, que la divi- sión de las células vástago incrementaban dramáti- camente para generar astrocitos migratorios dentro del área lesionada, evento aún desconocido en seres humanos. Gran cantidad de prolongaciones astrocíticas se hallan entrelazadas en las superficies externa e inter- na del sistema nervioso central, donde forman las membranas limitantes respectivas (externa e inter- na). La membrana limitante glial interna por debajo del epéndimo, tapiza los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. En el em- brión, sirven como andamiaje para la migración de las neuronas inmaduras (neuroblastos). Durante el desarrollo, las células de la capa del manto –derivadas del neuro ectodermo– se diferencian en neuroblas- tos que dan origen a las neuronas y espongioblas- tos que originan los astroblastos, que se desarrollan como astrocitos; y los oligodendroblastos que for- man oligodendroglía. En los cerebros de mamíferos, los elementos astrogliales predominantes son los as- trocitos. 1. Astrocito fibroso: posee fibras finas en el cuer- po celular y en sus prolongaciones, las cuales son más largas, más delgadas y más abundantes. Se les encuentra principalmente en la sustancia blanca in- terpuestos entre los fascículos de fibras nerviosas, por lo que se han denominado astrocitos interfas- ciculares, y se fijan, característicamente, a los vasos sanguíneos por medio de sus prolongaciones. Sus pies forman una vaina glial continua llamada mem- brana limitante perivascular que rodea los vasos. 2. Astrocito protoplasmático: posee prolongacio- nes cortas, gruesas y poco numerosas, lo que le da a la célula una apariencia “musgosa”. Muchas de sus expansiones están unidas a la pared de los vasos san- https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 46 guíneos, por lo que reciben el nombre de pies peri vasculares. Igualmente, se les encuentra unidas a la piamadre; ocupan casi todo el espacio existente en- tre los vasos sanguíneos y las neuronas; para algunos autores forman parte integral de la barrera hemato encefálica. En otros casos, el cuerpo celular se apo- ya directamente a la pared de un vaso sanguíneo o sobre la superficie interna de la piamadre. Algunas células de este tipo, más pequeñas, se aplican a los cuerpos de las neuronas y representan un tipo de cé- lulas satélite. Este tipo de astrocito se encuentra fun- damentalmente en la sustancia gris, entre los cuer- pos neuronales, por lo que también se les denomina astrocitos inter neuronales. Microglía Las células de la microglía son mucho más pe- queñas –y a diferencia de las otras células gliales que se derivan del neuro ectodermo, proceden del mesodermo de los vasos sanguíneos y viajan hasta el tejido nervioso desde ellos, aunque se discute que puedan derivarse igualmente de elementos ectodér- micos–. Se han identificado sustancias secretadas por la microglía, entre las que se cuentan el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimien- to del nervio. La microglía en reposo libera niveles bajos de factores de crecimiento, los que ayudan a madurar las neuronas y favorecen la supervivencia de la glía. La microglía en reposo responde casi ins- tantáneamente a las alteraciones en su microambien- te y prepara a las neuronas dañadas a su alrededor y a otras células. Los signos de tal activación son: retracción de sus prolongaciones, cambios en su for- ma, producción de proteínas no encontradas cuando están en reposo y síntesis de otras proteínas aunque en pocas cantidades. Este tipo de célula glial fue descrita en 1919 por Pío del Río Hortega, quien, en virtud del lugar de ori- gen –mesodermo– dio en denominarlas mesoglías. Se les conoce también con el nombre de células de Hortega. Son células más pequeñas y se distribuyenpor todo el sistema nervioso central. Del Río Hor- tega encontró que la microglía aparece inicialmente en el desarrollo cerebral como cuerpos amorfos y que su diferenciación y proliferación se presenta dra- máticamente cuando hay daño del tejido nervioso. Las microglías no son residentes del todo en el sis- tema nervioso central, son monocitos que inundan dicho sistema cuando se presenta lesión en los vasos sanguíneos del tejido nervioso. Recientemente, se ha establecido que la microglía se origina tanto del neuroepitelio, como de la médula ósea. Durante la vida de un animal, algunas células de la médula ósea adulta pueden ingresar al cerebro y aunque la ma- yor parte de ellas se vuelve microglías, un pequeño porcentaje puede transformarse en astrocitos, even- to desconocido en humanos. El feto en desarrollo genera muchas más neuronas y células gliales de las que en realidad necesita. Con el tiempo, las células que no se utilizan, mueren y las células de microglía jóvenes, todavía inmaduras y aún no ramificadas, re- mueven las células muertas. Las células microgliales del encéfalo y de la médula espinal normales pare- cen ser inactivas y a veces se las denomina células microgliales de reposo. En las lesiones inflamatorias y degenerativas del sistema nervioso central, retraen sus prolongaciones y migran hasta el sitio de la le- sión. Allí, proliferan y son activamente fagocíticas. Su citoplasma se llena con lípidos y restos celulares. Las microglías están acompañadas por monocitos de los vasos sanguíneos vecinos. La microglía posee acción fagocitica y posee receptores para la fracción constante (Fc) de las inmunoglobulinas y para el factor C 3b del comple- mento, promueve la remodelación de la red nervio- sa por fagocitosis de desechos neuronales durante el desarrollo, producción de factores neurotróficos y construcción del substrato que permite el creci- miento neuronal. Cuando ocurren lesiones destruc- tivas en el sistema nervioso central, estas células se agrandan y se vuelven móviles y fagocíticas, con- virtiéndose en macrófagos. Estas propiedades del linaje de células macrofágicas pueden ser esenciales tanto para el desarrollo del sistema nervioso como para la respuesta al daño cerebral. No sólo fagoci- tan sustancias y agentes extraños sino que activan a los linfocitos T y B (Inmunidad celular e Inmu- nidad Humoral). Por su producción de interlukina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) los macrófagos participan en el mecanismo de la glio- sis. El fenotipo de la microglía sugiere que son cé- lulas dendríticas presentadoras de antígeno con un nivel bajo de actividad fagocítica, y que expresan moléculas del complejo mayor de histo compatibi- https://booksmedicos.org 47 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o solidad (HLA) de la clase II (proteínas antígenas que interaccionan con linfocitos T CD4). Aunque la microglía representa una importante fuerza defensiva, recientes evidencias indican que también son responsables de destrucción tisular nerviosa, incluyendo pérdida de neuronas y desmie- linización. La quimiotaxis, la unión al endotelio y la extravasación, son reguladas por las citoquinas secre- tadas por los macrófagos. Las células de defensa no sólo defienden contra la infección y el cáncer, sino que secretan sustancias capaces de destruir nervios y neuronas. El organismo minimiza tal acción des- tructiva restringiendo el paso de células del sistema inmune desde los vasos sanguíneos hacia el Siste- ma Nervioso Central; las células blancas (leucocitos monocitos) generalmente ingresan sólo cuando los vasos sanguíneos se lesionan por trastornos ó en- fermedad. Muchas evidencias demuestran que la mi- croglía puede causar o exacerbar varias condiciones discapacitantes, como la apoplejía, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la esclerosis late- ral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson y otros desórdenes degenerativos. Las sustancias que produce la microglía activada y que lesionan el tejido nervioso son intermediarios de oxígeno reactivo que median efectivamente la neuro- toxicidad. Estos son el ión superóxido, el radical hidroxil (uno de los compuestos más tóxicos en el organismo) y el peróxido de hidrógeno. Estas sustancias destruyen microorganismos y pueden dañar las membranas, las proteínas y el DNA de las neuronas y otras células. Pro- ducen también enzimas del tipo proteasas que pueden horadar las membranas celulares. La neurotoxicidad de la microglía se acentúa principalmente en lesiones agu- das del SNC, tales como los traumatismos y la isquemia, situaciones en las que los macrófagos se acumulan en el sitio de la lesión. La microglía se modifica con la edad. Al perderse el control, indudablemente se promueve la destrucción neural y podría contribuir a la pérdida de la memoria en la senilidad. Se ha encontrado que el tratamiento con pro- teína precursora del beta amiloide, incrementa los marcadores de activación en la microglía, aumenta la producción de neurotoxinas asociadas con even- tos inflamatorips que pueden también contribuir a la enfermedad de Alzheimer. Ha sido documentado que la respuesta de reacción glial ocurre temprana- mente y es de gran magnitud después de la infección del virus, observaciones que arguyen en soporte de la conclusión de que la glía responde efectivamente aislando las neuronas afectadas durante un período cuando la progenie de virus se está replicando y pa- sando a través de las sinapsis para infectar otras neu- ronas dentro de un circuito. Las células de la microglía probablemente de- rivan del mesodermo. Su origen se ha establecido en las células pericíticas de los vasos sanguíneos del sistema nervioso, aumentan de tamaño y se vuelven grandes fagocitos tisulares fijos (macrófagos tisulares del sistema nervioso o histiocitos del tejido nervio- so). Algunos estudios realizados sobre la microglía en ratas confirman su origen mesodérmico y le otor- gan una segunda fuente importante de microglía a la capa adventicia de los grandes vasos. La activación de la caspasa 3, después de un traumatismo medular en ratas, es la responsable de la activación temprana de la apoptosis en neuronas y posteriormente en oli- godendrocitos de la zona de lesión. Oligodendroglía Son células de tamaño intermedio, más pequeñas que la astroglía y de mayor tamaño que las células microgliales, sus prolongaciones son más cortas y menos numerosas. Se encuentran en íntima relación con los axones y alrededor de los somas neuronales en el sistema nervioso central, siendo más frecuen- tes en la sustancia blanca. Las células de oligoden- droglía tienen citoplasma denso, rico en ribosomas y en cisternas de retículo endoplasmático rugoso, un gran acumulo de dictiosomas (aparato de Golgi) y abundante número de mitocondrias. Las micro- grafías muestran que las prolongaciones de un solo oligodendrocito se unen con la vaina de mielina de varias fibras nerviosas. Sin embargo, sólo una pro- longación se une con la mielina situada entre dos nodos axonales adyacentes (un sólo oligodendroci- to puede formar unos 60 segmentos internodales). También circundan los cuerpos de las células ner- viosas (oligodendrocitos satélites) y probablemente tengan una función similar a la de las células satélites ó capsulares de los ganglios sensitivos periféricos. La función de formación de mielina que tiene la oligodendroglía en las fibras del sistema nervio- so central, la desempeñan los neurolemocitos en el https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 48 sistema nervioso periférico. En los cultivos de te- jidos, los oligondendrocitos muestran movimientos pulsátiles rítmicos. Se desconoce la significación de ésta conducta en relación con su función normal en el encéfalo. Los transportadores de glutamato están presentes también en la sustancia blanca además de las regiones sinápticas. En la sustancia blanca, el glu- tamato puedeliberarse de axones seguido de activi- dad bioiónica y de astrocitos por mecanismos de- pendientes del calcio. La muerte por exitotoxicidad oligodendroglial también ocurre en columnas dorsa- les espinales cultivadas, así como en vivo, luego de la infusión con receptores agonistas AMPA/cainato hacia el nervio óptico y hacia la sustancia blanca sub- cortical. Una breve infusión de exitotoxinas induce apoptosis oligodendroglial y daño que no resulta en alteraciones macroscópicas de larga duración. Re- ceptores de glutamato están presentes en los oligo- dendrocitos, astrocitos y microglías. Hay fracaso en la regeneración de los axones en el sistema nervioso central del adulto por la acción de ciertas sustancias inhibidoras entre las que se destaca nogo, producida por las células mielinizantes, también cuenta la glu- coproteína OMgp en el ambiente inhóspito inhibi- dor protéico. Sobre la mielinización por parte de los oligoden- drocitos, se ha postulado la acción desmielinizante de los macrófagos, luego de experimentos en ratas en las que se ha observado que al añadir sustancias citotóxicas al día 18 de desarrollo, cuando la mielini- zación ya estaba establecida, esta se altera. Se observa que el TNF α es citotóxico para los oligodendrocitos de la rata in vitro. Ependimocitos Otro grupo del linaje del tejido glial son los epen- dimocitos, células del sistema ventricular encefálico que varían de forma cuboidal a columnar. Pueden poseer cilios y están relacionadas con la formación del líquido cerebro espinal. En los ventrículos del ce- rebro adulto, pueden ser células vástago neuronales multipotenciales que pueden generar nuevas neuro- nas y glías. Dichas células vástago pueden ser aisla- das de la zona subventricular en la pared del ventrí- culo lateral, dividiéndose en respuesta al factor de crecimiento epidérmico y al factor 2 de crecimiento del fibroblasto. Éstas son una pequeña población de 0.1% a 1% de células relativamente quiescentes y, cuando se dividen, aumenta la progenie neuronal y glial. Se ha propuesto que estas células vástago se dividen asimétricamente para formar células hijas que permanecen indiferenciadas en la capa ependi- maria y otras células que se mueven hacia la capa baja sub ventricular para ser una fuente precursora de neuronas y glías que migran hacia sus destinos finales. Desde el punto de vista epidemiológico, los ependimomas intracraneales representan entre el 2 y 6% de los tumores cerebrales en la población ge- neral, ascienden al 10% en la infancia y llegan hasta el 30% en los niños menores de 3 años. Los ependi- momas los describió inicialmente Virchow, el padre de la patología celular, en 1864, y los identificó como un grupo tumoral independiente Cushing en 1926. Los ependimomas suponen el 5% de los tumores del sistema nervioso, localizándose el 10% de ellos en el raquis y más de la mitad en la cauda equina. Afectan más a varones que a mujeres y la edad media de diagnostico se sitúa en la cuarta década. Su lento crecimiento suele acompañarse de una escasa sinto- matología neurológica que se concreta en lumbalgias crónicas, leves transtornos radiculares y alteraciones posturales de evolución tórpida. Se ha encontrado que los neurolemocitos favo- recen la regeneración del sistema nervioso central y periférico. Trabajos con cámaras de regeneración en nervio isquiático de rata adulta sugieren que estas células inhiben la regeneración en este modelo expe- rimental. Tanto es así, que se han sembrado neuro- lemocitos obtenidos de cola de ratones adultos ICR, en colágeno tipo I A en concentraciones de 1,2 y 3 mg/ml, con 85 a 90% de enriquecimiento a una densidad de 1x10 a las 5 células por cada 50 ml. Con el propósito de desarrollar prótesis celulares, se han utilizado nervios isquiáticos de ratones y ratas de 4 a 5 días de edad posnatal y adultos, intactos o prele- sionados, para realizar cultivos primarios de neuro- lemocitos en medios sintéticos definidos o con sue- ro, obteniendo un 75% de fibroflastos y un 25% de neurolemocitos cuando el cultivo fue en suero, pues, el resultado era a la inversa en porcentaje cuando se cultivaba en medio sintético definido. En el sistema nervioso periférico, existen células gliales conocidas como neurolemocitos, que son las productoras de mielina, sustancia responsable de la https://booksmedicos.org 49 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o sotransmisión saltatoria del potencial de acción, influ- yendo en la actividad neuronal, dando soporte y pro- tección al axón. Es la diana de procesos que alteran su normalidad como en el caso de las neuropatías congé- nitas o desmielinizantes, lesiones nerviosas, respuesta a patógenos neuropáticos etc. son mitóticamente len- tas. Se derivan de la cresta neural, captan y almacenan sustancias neurotransmisoras, producen factores de crecimiento y moléculas de adhesión, eliminan restos neuronales por fagocitosis, intervienen en la inmuni- dad local al presentar antígenos exógenos en respues- ta a patógenos. Al nacimiento, más del 70% de estas células detienen su división en los nervios isquiáticos de roedores, y en adultos la proporción de células que se dividen es menor del 1%. Responden a los diversos agentes como la toxina del cólera o a factores de cre- cimiento como el glial, al factor de crecimiento fibro- blástico α y β, al factor de crecimiento derivado de las plaquetas y al factor de crecimiento epidérmico. Sus cultivos se pueden ensayar de fuentes celulares como el nervio isquiático y el ganglio de la raíz dorsal de ratones adultos (8 a 10 semanas) con 30 g. de peso cepa ICR. Aunque se sabe que miembros de la familia del fac- tor de crecimiento neuronal promueven la sobreviven- cia de las neuronas durante el desarrollo, el activa espe- cíficamente trkA, iniciando una cascada de señales de transducción que finalmente bloquea la muerte celular, pero en la oligodendroglía madura, cultivada de corteza cerebral de rata posnatal, puede tener el efecto opuesto, el de inducir su muerte, siendo este un efecto específico ya que el factor de crecimiento neuronal no tiene efecto sobre los precursores de oligodendrocitos ni sobre los astrocitos. Cabe resaltar que el factor de crecimiento neuronal, el factor de crecimiento derivado de las pla- quetas y el factor de crecimiento básico del fibroblasto pueden prevenir la muerte celular neuronal por depri- vación de glucosa, siendo el factor de crecimiento de- rivado de las plaquetas el agente más efectivo. Esto se demostró cuando neuronas corticales o hipocampales de rata o ratón se cultivaron en ausencia total de gluco- sa, luego de tres días todas murieron. Sin embargo, si al medio de cultivo se le agregaba el factor citado, cerca de la mitad de las neuronas sobrevivían aún en un medio con cero glucosa. La oligodendroglía depende, para su supervivencia, de factores provenientes tanto de astro- citos como de neuronas. Glía radial Las neuronas en muchas regiones, incluida la corteza, el cerebelo, el hipocampo y la médula espi- nal, son guiadas hacia sus destinos finales reptando a lo largo de un tipo particular de célula glial, que actúa como guía celular, se trata de la glía radial. Si se aíslan células gliales radiales y neuronas inmaduras del cerebelo y se mezclan juntas in vitro, las neuro- nas se fijan a las células gliales, adoptando la forma característica de las células en migración observadas in vivo y comienzan a moverse a lo largo de las pro- longaciones gliales. Sin embargo, en muchas regio- nes del encéfalo, las neuronas migran sin el beneficio de las guías gliales, por lo cual, los andamiajes gliales no son necesarios para la migración neuronal. No obstante, la migración a lo largo de la glía radial se destaca en las regiones donde las células están orga- nizadas en capas, como la corteza motora, el hipo- campo y el cerebelo. Otros aspectos Nuestras habilidades para movernos, sentir y pensar dependen de la permanencia denuestros circuitos neurales y no sorprende que el cerebro adulto tenga una pequeña capacidad para generar nuevas células involucradas en dichos circuitos y, aunque las neuronas y las glías son generadas du- rante el desarrollo por células madres multipoten- ciales que residen en la zona ventricular, donde se dividen rápidamente, iniciando la generación de neuronas aún en la vida posnatal. Usando análisis clonal celular, técnicas de trazado retroviral y ensa- yos de trasplante, algunos grupos han demostrado la presencia de estas células multi potenciales lla- madas neurosfera, cuyas células caracterizadas por reacción inmunorreactiva a nestina, pueden generar todos los tipos celulares mayores del cerebro, tanto así que al trasplantarlas in vivo han demostrado su poder de diferenciación hacia neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Dichas células de la zona sub ventricular continuamente genera nuevas neuronas y compuesto de cuatro tipos celulares: neuroblas- tos migratorios, precursores inmaduros, astrocitos y células ependimarias. Esto se ha demostrado en ratones y, al menos para los astrocitos, se ha con- cluido que actúan como células vástago en la rege- neración del cerebro normal. https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 50 Se puede hacer una síntesis general de las células gliales, indicando que son fundamentales en el desa- rrollo, maduración, migración, renovación y funcio- namiento de las neuronas. No en vano, las células glia- les exceden en número a las neuronas, pues su papel en el sistema nervioso requiere de buena cantidad y de muy buena calidad para permitir que las neuronas puedan regenerarse, sobrevivir, desempeñar a cabali- dad sus múltiples, importantes y necesarias funciones, dirigidas especialmente al control del organismo. Las dos fuentes mayoritarias de factores de cre- cimiento son las células pos sinápticas y las células gliales. Los fibroblastos del tejido conjuntivo adya- cente también se dividen, se disponen sobre la capa de astrocitos fibrosos (llamados astrocitos reactivos) y depositan colágeno, completando la formación de la nueva frontera del SNC, llamada ahora “cicatriz glial”. La presencia de la lámina basal con sus pro- teínas neuritogénicas y la interacción de los brotes axonales con neurolemocitos y la mielina periférica, permiten y estimulan la regeneración de axones peri- féricos dañados. Las propiedades de la glía del SNC de los mamíferos conducen más a la inhibición del crecimiento axonal que a su regeneración. El uso de un término único, “glía reactiva”, para fenómenos muy distintos, genera lógicamen- te considerable confusión y, lo que es peor, es un obstáculo al planteamiento claro del problema y a su resolución. Los astrocitos próximos a una zona lesionada adquieren apariencia mucho más fibrosa, con mayor número de procesos, agrandados con respecto a los astrocitos normales. El significado de la palabra “reactivo”, referida a astrocitos, dista de ser preciso. En su acepción común, indica que las células aumentan de tamaño con respecto a la forma en reposo y que expresan más filamentos interme- dios, lo que les confiere el aspecto “fibroso” que les da su nombre alternativo. La “cicatriz glial”, consis- tente en una acumulación de astrocitos reactivos en la zona de la lesión, representa el intento del SNC de aislarse de las influencias incontroladas del resto del organismo, reconstituyendo una nueva glia limitans. Aunque en el adulto el número de astrocitos perma- nece estacionario, los astrositos conservan la poten- cialidad para dividirse y lo hacen en respuesta a una lesión anisomórfica. Los astrocitos capaces de proli- ferar (capaces de astrocitosis), son más parecidos en todas sus propiedades a astroblastos que a astrocitos en reposos o fibrosos. Sin embargo, también a estas células se les llama astrocitos reactivos. En ese contexto, es importante hacer notar que los astrocitos pueden tornarse fibrosos sin proliferar (como en el caso de las lesiones isomórficas). Las microglías acumuladas en el sitio de la lesión puede originarse por división de las microglías ya presentes en el SNC. Por división de precursores presentes en el SNC, por migración y división de precursores he- matopoyéticos. En todo caso, la microglía reactiva es de dos tipos muy diferentes: la moderadamente reactiva, que conserva la morfología estrellada de la microglía en reposo, pero sus procesos son menos abundantes y más gruesos, y la microglía muy acti- vada, macrofagos ameboides, que fagocitan activa- mente restos celulares e incluso células aún vivas. El énfasis en la amplia variedad de papeles que los astrocitos y las microglías realizan normalmente (por ejemplo, contribuir a la barrera hematoence- fálica), captar y metabolizar neurotransmisores, su- ministrar a las neuronas metabolitos, y controlar la composición iónica del medio extracelular) cambia para responder más efectivamente a las lesiones. La glía se ocupa ahora, además, de desconectar sinap- sis, de fagocitar restos celulares, de relacionarse con el sistema inmune, de producir cantidades extras de factores de crecimiento, de restituir la glia limitans. Como la cicatriz glial es también uno de los mayores obstáculos para la regeneración de axones lesiona- dos, la situación óptima para favorecer el proceso de reparación es la inhibición controlada de la forma- ción de esta cicatriz, durante las ventanas temporales adecuadas. Los factores derivados de la glía, como la proteína S-100 y los FGFs ácido y básico, solos o en interacción con la laminina y proteoglicanos tipo heparán sulfato, están mas directamente implicados en la inducción de brotes axonales colaterales y rege- nerativos. En las lesiones anisomórficas, la nueva glía limitans generada tras la lesión se llama ahora “cica- triz glial”. Los axones de las neuronas embrionarias pueden navegar en el SNC adulto. Los axones adul- tos, sin embargo, sólo son capaces de progresar en el medio ambiente que les proporcionan los transplan- tes de nervio periférico. La migración de neurolemocitos en el SNC está fuertemente restringida. Sin embargo, en el bulbo https://booksmedicos.org 51 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o soolfatorio, su glía envolvente que es una macroglía especial, está presente en los componentes periféri- co y central del sistema olfativo, cuyas característi- cas fenotípicas parecen a las de astrocitos y neurole- mocitos. La glía envolvente acompaña a los axones olfatorios en su complejo camino desde la mucosa Las sinapsis olfatoria (SNC), y es probablemente responsable en gran medida de la capacidad regenerativa única de los axones olfatorios. Se ha postulado que, como el ciclo celular de las glías y las células endoteliales es activo, éstas son más vulnerables al efecto de las radiaciones que los otros tipos celulares del sistema nervioso. El estudio del sistema nervioso considera, den- tro de las múltiples conexiones entre las células ner- viosas, aquellas de carácter bioquímico que ocurren mediante substancias elaboradas por las neuronas, denominadas neurotransmisores. Estas sustancias se vierten en las hendiduras (hiatos) neuromuscular, neuro neural, neuro glandular, neuro glial y, en gene- ral, en los órganos diana u órganos blanco, para mo- difi car las condiciones de pos membrana y permitir la “continuidad” de los potenciales de acción (por creación de nuevos potenciales en las células subsi- guientes) de la neurona hacia dichos órganos. La integridad de los diversos elementos de esta zona funcional o sinapsis (del griego σύναψις –sinap- sis–, que signifi ca enlace, vínculo, unión), asegura la adecuada comunicación entre el sistema nervioso y una gran cantidad de elementos celulares del organis- mo. Las alteraciones de los elementos de la sinapsis, conduce a la génesis de estados variables fi siológicos y patológicos somáticos y psicológicos. Su estudio permiteuna visión integrada en una dimensión mi- croscópica con las relaciones consecuentes macros- cópicas en los estados de salud o enfermedad. Neuronas piramidales Fotografía de neuronas piramidales de la corteza cerebral de gato, en la que se señala con color violeta sectores de sinapsis neuro-neuronales https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 52 En 1860, Wilhelm Krause y Wilhelm Kuhne, encontraron que la “corriente” producida por el impulso nervioso excitaba las fi bras musculares. 37 años después, Du Bois Reymond sugirió que la transmisión nerviosa podría ser de naturaleza quí- mica o eléctrica. En el primer caso, el nervio podría secretar algún agente químico excitador del músculo. Aunque la teoría eléctrica dominó durante mucho tiempo, como razón para fundamentar el paso de los potenciales de acción por el axón y repercutir en la contracción muscular, fue sólo entre 1921 y 1922 cuando Otto Loewi, estudiando el corazón de ranas –y no sus cerebros–, demostró que el compo- nente parasimpático del nervio vago producía una sustancia, identifi cada cinco años más tarde como acetilcolina, que fue el primer neurotransmisor co- nocido. Este farmacólogo y fi siólogo puso el cora- zón de una rana, con su nervio vago, en una solución similar a los fl uidos extracelulares y luego estimuló eléctricamente el nervio, sabiendo que una fuerte es- timulación frenaría el latido cardíaco. Luego, tomó el líquido que bañaba el corazón detenido y se lo aplicó a un segundo corazón de rana, que también dejó de latir al momento. Entonces, concluyó Loewi que la estimulación debía liberar un agente bioquímico. Posteriormente, se estableció el concepto de con- tacto o continuidad anatómica con continuidad fun- cional, y se creó el nombre de sinapsis del griego que traduce unión, enlace, propuesto por Verral, acepta- do y propagado por Sir Charles Scott Sherrington en 1897, idea que explica el retardo en la conducción de los impulsos nerviosos que varía entre 0.3 y 1 milise- gundo. Sherrington observó que el substrato anató- mico para la acción integradora del sistema nervioso eran las múltiples interconexiones sinápticas. El destacado fi siólogo Claude Bernard, a partir de 1857, estudió experimentalmente el efecto paralizante del curare, y demostró en sus lecciones sobre los efec- tos de substancias tóxicas y medicamentosas, que éste actúa sobre el sistema nervioso periférico, produciendo muerte por asfi xia al bloquear la acción de los nervios motores de los músculos respiratorios y laríngeos. Fueron los Neuroanatomistas pioneros de la se- gunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, entre ellos Camilo Golgi y Santiago Felipe Ramón y Cajal, quienes describieron la morfología de las células neuronales constitutivas de la sustancia gris. Fue Ramón y Cajal quién formuló la actual base es- tructural del sistema nervioso (concepto de la po- larización funcional) y los principios básicos de su funcionamiento. De acuerdo con su porcentaje en las sinapsis neuro-neuronales, desde el punto de vista estructu- ral, existen sinapsis axo dendríticas (axo espinosa), Neurona granulosa mediante tinción de Golgi modifi cada Título foto https://booksmedicos.org 53 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o soaxo somáticas (axo pericariónicas) aparentemente de marcada acción inhibitoria, axo axónicas, que pare- cen estar involucradas en la inhibición presináptica, y las somato dendríticas. En pequeñas proporciones, también se han hallado sinapsis dendro dendríticas y soma somáticas. Hay datos que indican que en promedio cada neurona se conecta hasta con 10.000 neuronas vecinas, y otros indican que una neurona realiza un promedio de 1.000 conexiones sinápticas y aun recibe más, quizá unas 10.000 conexiones; otros encuentran que las neuronas del cerebro están conec- tadas con 1.000 sinapsis; otros más que, en promedio, cada neurona se divide para formar 2.000 termina- ciones sinápticas, aunque se calcula que el número de botones sinápticos adheridos a una moto neurona es- pinal son cerca de 10.000, de los cuales 2.000 se dan en el soma y 8.000 en las dendritas. El valor de 10.000 sinapsis ha sido sin diferenciación indicado para una neurona, valor extrapolado de la consideración que hay 1015 contactos sinápticos en el cerebro humano. Otros indican que la proporción entre las sinapsis y las neuronas del prosencéfalo es de 40.000:1 y, que hay 20.000 sinapsis en las neuro- nas de la corteza cerebral. Estos datos tan varia- dos, hacen dudar de una cifra aproximada de in- terconexiones de las neuronas del cerebro, o si se trata de ciertos sectores cerebrales o del encéfalo (muchos autores se refieren en inglés al cerebro como encéfalo, cuando que se trata de dos cosas diferentes, puesto que el primero está contenido en el segundo), mientras esta cifra no se base en la experimentación o en la observación directa (conteo) al microscopio y su valoración estadís- tica. Los potenciales de acción generados en una neurona se propagan a otra o a órganos blan- co como aferencias. Se había creído hasta hace poco, que dichos potenciales surgían exclusiva- mente en el polo emisor de la célula nerviosa y que únicamente se propagaban en dirección a la célula meta, pareciendo impensable que se pudie- ra cambiar la dirección para volver a la dendrita. No obstante, Greg Stuart combinó el método de patch clamp (técnica de registro de sectores de membrana neuronal), con técnicas nuevas de mi- croscopía electrónica y las aplicó al estudio de cerebros de ratas, notando que los potenciales de acción se desencadenan también hacia atrás, pudiéndose registrar en las dendritas. Se han categorizado tres tipos de comuni- caciones neuronales funcionales: bioquímicas, eléctricas y efápticas. Las primeras son más abundantes en el sistema nervioso periférico y central de vertebrados. Por ser más abundantes las bioquímicas, nos centraremos en ellas. Esquema ilustrativo del sincitio estructural neuronal (teoría reticular) https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 54 Cerca del 99% de todas las sinapsis en el encéfa- lo usan transmisión bioquímica. Este tipo de sinapsis es de las más flexibles y tienden a producir conduc- tas complejas que las de las sinapsis eléctricas1, puesto que son capaces de generar cambios efectivos mer- ced a su elasticidad (plasticidad), importante para los procesos de memorización y otras funciones com- plejas del encéfalo. Existen por lo menos dos clases de moléculas proteicas motoras fundamentales para el transporte de las organelas a lo largo de los mi- crotúbulos. Se trata de las cinesinas y las dineinas citoplasmáticas, esenciales en la conducción de los neurotransmisores elaborados en el pericarión (los que son de naturaleza peptídica o polipeptídica) y vertidos posteriormente por exocitosis en la hendi- dura sináptica. Hasta mediados de la década de los setenta, no llegaban a cinco los neurotransmisores estudiados con algún detenimiento. Hoy, superan los 100, incluidos los neurotransmisores clásicos y no clásicos. Como ejemplos están la sustancia P, la sauvagina, la calcitonina, la colecistoquinina, la gas- trina, el péptido intestinal vasoactivo, la bombesina, la motilina, el glutamato, la acetilcolina, la adrenali- na, la noradrenalina, la taurina, la dopamina, el óxido nítrico, el ácido gamma amino butírico (GABA), la serotonina, la histamina, las orexinas entre otros. El prototipo de sinapsis bioquímica es la unión neuromuscular (mioneural), que Dale en 1934, al estu- diar la fisiología de la contracción muscular, demostró inicialmente que el elemento humoral importante en la transmisión del impulso nervioso era la acetilcolina, también abundante en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso autónomo. Además, se ha calcula- do que entre el 10% y el 15% de las neuronas del sis- tema nervioso humano utilizan esteneurotransmisor. También se ha encontrado en los insectos. 1 A pesar que el término eléctrico es muy usado en la literatura sobre fisiología del sistema nervioso, es erradamente aplicado como homología puestro que se trata de una analogía, pues es más bien una comparación entre dos sistemas o dominios de conocimientos distintos, que mantienen una cierta relación de semejanza entre sí, el biológico y el físico (eléctrico). Esto se evidencia en varias razones que sirven de base para ello, como que se trata de un flujo de iones no de un flujo de electrones y que un cable eléctrico presenta una nube electrónica comunitaria en la que los electrones fluyen libremente a través del metal y la carga eléctrica es un exceso o una falta de electrones, mientras que por el axón de las neuronas fluyen iones en forma saltatoria y restringida a canales proteicos específicos por los espacios internodales (de Ranvier), en los que por ejemplo los canales de Na+ son unos 10.000 por mm2. Las sinapsis bioquímicas tipificadas de colinérgi- cas, incluyen por lo menos tres componentes: 1. La terminación presináptica: contiene vesículas de 50 nm de diámetro, con cerca de 10000 a 100000 moléculas de acetilcolina cada una, aunque otras estimaciones varían entre 1000 y 50000. Se ha cal- culado que una sola terminación nerviosa motora contiene 300000 o más vesículas. Hace unos 50 años se descubrió que la liberación del neurotransmisor se daba por paquetes llamados quanta. En la unión neuromuscular, cada quantum compromete cerca de 5000 moléculas del neurotransmisor de acetilcolina, en respuesta a la acción del potencial presináptico. Téngase en cuenta que aún en ausencia de actividad se dan potenciales sinápticos en miniatura que son subumbrales. 2. La hendidura sináptica: oscila entre 10 nm y 40 nm de espesor, es la región de difusión del neuro- transmisor con pliegues subneurales, lo que les dife- rencia de las sinapsis en el sistema nervioso central. 3. La membrana postsináptica: En el caso de la unión neuromuscular, se trata del sarcolema, mem- brana con receptores para la acetilcolina, que a la llegada del potencial de acción se asocian con la libe- ración de entre 100 y 300 vesículas del neurotrans- misor en la membrana pre sináptica. En el mecanismo de liberación del neurotransmi- sor, las sinapsinas juegan un papel importante, dado que forman la ligazón entre las vesículas sinápticas y el citoesqueleto. El nombre genérico de sinapsina le es dado a la familia de las fosfoproteínas neuronales, asociadas con vesículas sinápticas claras y pequeñas. La sinápsina I adhiere las vesículas sinápticas al citoesqueleto de la terminación presináptica y por mecanismos algo complejos tienen que ver con la consecuente liberación por exocitosis del neuro- transmisor desde las vesículas. La sinapsina III es considerada un mediador de los enlaces de actina para las vesículas sinápticas. Existe, además de las proteínas mencionadas, una clase de proteínas casi únicas, asociadas a las vesículas sinápticas, tipificadas como sinaptofisina y sinaptobrevina y una específica de sensor para el calcio en la liberación del neurotransmisor: la sinap- totagmina. Sinapsis bioquímicas https://booksmedicos.org 55 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so La activación sináptica conduce a la inhibición o excitación de la célula siguiente, actuando como válvulas que pueden ser modificadas. Así, la acetilco- lina es responsable de la transmisión neuromuscular. Cuando el potencial de acción alcanza el terminal nervioso, se activan canales de calcio para el ingreso a favor de su gradiente electroquímico, facilitando la exocitosis del neurotransmisor desde las vesículas hacia la hendidura sináptica. Se obtiene de lo anterior que una característica definitoria de neuronas con sinapsis bioquímica es la presencia de vesículas secretoras (debe tenerse en cuenta que esto corresponde con los neurotransmi- sores típicos, pues otros no encajan en esta categoría, como en óxido nítrico –NO–, gas que no se acumula en vesículas), las cuales vierten su contenido en res- puesta al influjo de calcio hacia la terminal nerviosa presináptica. Al liberarse la acetilcolina en la hendidura, su acción finaliza con gran parte de la hidrólisis de la acetilcolina a colina y ácido acético, por la acción de la acetilcolinesterasa del espacio inter sinápti- co, en un breve tiempo comprendido entre 1 y 3 milisegundos; parte de la colina se recapta en el terminal. Algunas sustancias actúan sobre los diversos elementos sinápticos, modificando las condicio- nes naturales de ellas, entre estos el carbacol y la pilocarpina que son utilizados terapéuticamente para estimular el sistema nervioso parasimpático, debido a que su inactivación directa por la acetil- colinesterasa es más lenta que la de la acetilcoli- na. En el mecanismo de acción pos sináptico, se da un cambio en el receptor, consistente en la apertura de un poro acuoso, que permite el paso de iones –acción ionotrópica– que desencadena la alteración del potencial de membrana. En el caso de acople a proteínas que no abren un poro para paso de iones directamente, se da un cambio con- formacional de la proteína receptora, dando por resultado que el receptor inicie una reacción en cadena, en la que intervienen uno o varios segun- dos mensajeros como las proteínas G, cAMP o el calcio. Estos segundos mensajeros modifican las propiedades electrofisiológicas modulando la ac- tividad de los canales iónicos de la membrana, de forma secundaria –acción metabotrópica–, evento que no se da en el músculo estriado esquelético. En la membrana pre sinaptica, el flujo de calcio extracelular constituye un requisito indispensable para la liberación de acetilcolina por el terminal nervioso. Además de su acción en las uniones neuromus- culares, probablemente la acetilcolina y el GABA (ácido gamma amino butírico) modulen la moti- lidad de las células pilosas externas del oído in- terno, como protección a lesiones sonoras o para mejorar la captación de señales auditivas. Este úl- timo neurotransmisor de acción inhibitoria se en- Esquema que ilustra la inervación de la fibra estriada esquelética Título foto https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 56 cuentra presente en inter neuronas corticales de axón corto y por lo tanto participan en circuitos intracorticales que manejan el procesamiento de la compleja información necesaria. El GABA es típico de las neuronas de Purkinje del cerebelo. De todas las sinapsis cerebrales, el neurotransmi- sor predominante es el Glutamato, que actúa como neurotransmisor excitatorio. Las neuronas colinérgicas del cerebro basal ante- rior proyectan a casi todas las áreas corticales. Gene- ralmente, se cree que en el encéfalo las proyecciones colinérgicas corticales están estrictamente implica- das en la cognición, aunque el papel preciso de la acetilcolina cortical en el procesamiento de informa- ción permanece en la oscuridad. No obstante, se han establecido relaciones con diversas sustancias como el factor neurotrófico derivado del cerebro, factor de crecimiento de la familia de las neurotrofinas, que puede ayudar a proteger neuronas del daño de los radicales libres que por transporte retrógrado desde el hipocampo de ratas, provee soporte vital a las neu- ronas colinérgicas del cerebro anterior. Aunque en todas las sinapsis estriadas esque- léticas, la acetilcolina actúa como excitador, en el músculo estriado cardíaco la acetilcolina causa una pequeña depresión en la excitabilidad de su nodo si- noatrial y gran depresión de la musculatura atrial. El nodo atrioventricular y el haz de His, de allí que sea usada para abolir paroxismos atriales o taquicardias nodales. La acetilcolina tiene receptores nicotínicos, mus- carínicos y nicotínico muscarínicos. Los segundos se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, aunque también loshay nicotínicos, que fun- cionan con un sistema de segundo mensajero que emplea GTP en lugar de ATP. Desde el punto de vista embriológico, se sabe que antes de la formación de la placa motora, du- rante el desarrollo temprano intrauterino, los recep- tores de acetilcolina ya están distribuidos a lo largo de la membrana de la fibra muscular embrionaria. La acumulación de los receptores en la membrana pos sináptica, es debida a factores quimiotrópicos puta- tivos, que se acompaña con la reducción drástica de receptores de membrana plasmática de la placa no terminal. En este momento, el músculo no puede ya ser inervado por otro axón. El estudio de la inerva- ción colinérgica del cerebro fetal humano, especial- mente su complejo nuclear basal, demostró, según Kostovic, una temprana actividad acetilcolinesterá- sica, así como el desarrollo de la inervación cortical, coincidente con la apariencia de la del adulto en sus relaciones topográficas. Los receptores de acetilcolina, presentan caracte- rísticas particularmente estudiadas. Constan de cinco unidades proteicas homólogas plegadas sobre sí mis- mas. Estas unidades representan una extensa red hi- drofílica lindante con el extremo amino y cuatro seg- mentos hidrofóbicos M1 a M4. El canal iónico consta de tres segmentos M2 ricos en anillos amioacídicos que intervienen en la operación del receptor, tres de ellos cargados negativamente cuya tarea es sacar por el canal cargas positivas. Un anillo de leucina sin carga interviene en el cierre del canal iónico cuando el re- ceptor se torna insensible a la acetilcolina. Las subuni- dades proteicas 2alfa, 1beta, 1 gamma y otra delta, se encuentran combinadas para formar un poro acuoso trans membranoso, cada una de ellas presenta una re- gión hidrofílica que linda con el extremo amino. En la conformación cerrada del poro, se piensa que está ocluido por zonas laterales de cadenas hidrofóbicas de cinco residuos de leucinas, de cada hélice alfa, las cuales forman un puente cerca de la mitad de la bicapa lipídica. Este dispositivo de cargas negativas permite que sólo iones con carga positiva de diámetro menor a 0.65 nm, pasen a través del canal. El tráfico normal consiste principalmente en iones sodio, potasio y algu- nos de calcio. Las dos subunidades a contienen sitios con aminoácidos de la región hidrofílica para la unión con la acetilcolina. Cuando éste se une a ambos sitios, el canal sufre un cambio conformacional abriendo el puente, probablemente por causa de los residuos de leucina que los mueven afuera. Los receptores de acetilcolina fueron los prime- ros en aislarse. Sus tipos de receptores, entendidos como complejos moleculares, reconocen señales es- pecíficas que ponen en marcha respuestas celulares con mecanismos de acción diferentes. 1. Los receptores nicotínicos. Activados por la nico- tina, se pueden bloquear por la d-tubocurarina, alca- loide que posee propiedades típicas parecidas a las del curare (extracto vegetal obtenido de la corteza de diversos árboles de la familia Strychnos, como la espe- cie Strichnos toxifera, típica de la Orinoquía. También https://booksmedicos.org 57 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o sose extrae del tallo de la planta Chondrodendron tomen- tosum) y el pancuronium, propician relajación muscular y efecto antiespasmódico, porque se unen como la acetilcolina a los receptores pos sinápticos, sin pro- vocar apertura de canales del receptor, desplazando competitivamente la acetilcolina. Los receptores nicotínicos son inotrópicos de acción rápida, responden a la estimulación mediante la apertura de canales para cationes monovalentes en la membrana pos sináptica, aunque también pueden serlo para el Ca+2. Este receptor es una glicoproteí- na intrínseca de la membrana celular pos sináptica, sus fuentes más importantes de estudio han sido los órganos eléctricos de la anguila (Electrophorus electricus) y de elasmobranquios eléctricos, el torpedo (Torpedo califórnica) y la raia (Raia smithii). Estos receptores se pueden localizar en la placa neuromuscular, en todas las terminaciones pre ganglionares vegetativas, en múltiples sinapsis del sistema nervioso (en esta parte del organismo se encuentran restringidos a grupos nucleares, que contienen neuronas colinérgicas en el núcleo basal, el núcleo estriado (caudado mas puta- men), el área septal, la región tegmental del mesen- céfalo, el núcleo inter peduncular y otros). 2. Los receptores muscarínicos. Activados por la muscarina, pueden ser bloqueados por la atropina o el hexametonio. Los receptores muscarínicos M1 se hallan en la corteza cerebral, el hipocampo y los ganglios simpáticos. Los receptores M2 abundan en el corazón, las glándulas y la musculatura lisa. A dife- rencia de los receptores nicotínicos, los muscarínicos actúan lentamente, activando el cGMP. Los recepto- res muscarínicos (llamados así porque la muscarina es el alcaloide que causa la toxicidad del sapo, que se extrae también de la seta venenosa Amanita muscaria), imitan la acción estimulante de la acetilcolina sobre el músculo liso y las glándulas. De allí, el nombre de sus acciones y de sus receptores. En el nodo sinoa- trial (Marca paso del corazón: “marca ritmo”) por la aferencia del nervio vago derecho, estos recepto- res son influidos por la acetilcolina, aumentando la conductancia de potasio. También hay receptores de éste tipo en todas las terminaciones vegetativas pos ganglionares parasimpáticas vasodilatadoras, hacien- do efectiva la inervación de glándulas salivares, pán- creas exocrino, mucosa gástrica, tejido genital eréctil, musculatura lisa de arterias y arteriolas cerebrales y coronarias, también inerva algunas terminaciones pos ganglionares simpáticas. La atropina, extracto de la Atropa belladonna, ac- túa sobre el receptor muscarínico, inhibiéndolo en el corazón, el músculo liso y en el sistema nervioso central. Se han expresado los receptores muscaríni- cos mAChR subtipos m1 a m5 en las terminaciones finales del órgano vestibular y en los aferentes pri- marios del ganglio vestibular del ser humano y de Título foto Título foto https://booksmedicos.org H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o so 58 ratas. En humanos, aunque los cinco subtipos de receptores se expresaron en cerebro, solamente los m1, m2 y m5 fueron amplificados tanto en el ganglio vestibular como en las terminaciones finales del ór- gano vestibular, diferenciándose de la rata donde los cinco subtipos fueron expresados. Estos datos sugie- ren que los aferentes colinérgicos en las sinapsis axo dendríticas y axo somáticas tienen un componente muscarínico y que hay implicaciones farmacológicas en pacientes con disfunción vestibular. A finales de la década de 1950, John Eccles y co- laboradores, demostraron que la excitación de neu- ronas espinales inter neuronas (inter nunciales), era sensible a antagonistas colinérgicos nicotínicos. La unión de acetilcolina con el lugar activo del re- ceptor nicotínico causa la apertura del canal permea- ble para el sodio, cierre del poro iónico y despolari- zación de la membrana, hasta que la ATPasa sodio/ potasio interviene en el gradiente de concentración inicial de concentraciones de esos iones. Existen re- ceptores muscarínicos pre sinápticos que participan en la regulación de la liberación del transmisor y su fenómeno molecular depende de la interacción con una proteína G. Los neurotransmisores se unen a los recep- tores de las células diana, merced a su naturaleza polar. Se ha calculado que representan un poco menos del 1% de la masa proteica total de la membrana plasmática y su cinética de unión re- ceptor-ligando es muy similar a la de Michaelis- Menten para las enzimas y por lo tanto pueden llegar a saturarse. Orientación clínica La aplicación biomédica de los elementos de si- napsis bioquímicas está ampliamente documentada, tal es el caso de la acción de las venzo diazepinas que modulan la actividaddel neurotransmisor inhibi- dor GABA. Así, cuando éste alcanza el receptor de la molécula diana, fijándose a él, provoca un flujo de aniones cloruro intracelular, tornando más hiperpo- larizada la neurona. Las benzodiazepinas se fijan en un lugar secundario del receptor, reforzando la acción del GABA, determinando su actividad ansiolítica. La presencia del sedante valproato hace que se ensan- chen los canales para el cloruro en presencia de nive- les basales de GABA y por el contrario la presencia del convulsivante picotoxín impide la dilatación del canal para el ión de cloruro, aunque estén presentes grandes cantidades de GABA. El diazepam logra su efecto al potenciar la acción del GABA. En animales, vegetales y microorganismos se han encontrado sustancias que actúan sobre las sinapsis colinérgicas. La cobra (Naia naia), la Búngaro coeruieus y otras serpientes, al morder, inoculan toxinas como la alfa bungarotoxina, que produce efecto paralizante similar al del curare, actuando a concentraciones bajas y de manera casi irreversible. Algunos estudios sobre la inervación retiniana del sapo y del téctum de pe- ces han mostrado que pueden bloquear los receptores para acetilcolina en la región tectal y aplicada en pe- queñas áreas pueden causar eliminaciones morfológi- cas y fisiológicas de terminaciones retinianas desde el área afectada. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa se han utilizado en insecticidas, porque promueven la acumulación de acetilcolina en el sistema nervioso del insecto, produciendo toxicidad. La eliminación normal extra de sinapsis de la unión neuromuscular en el desarrollo normal suce- de espontáneamente, pero puede ser retardada por la aplicación del curare, lidocaina o TTX (Tetrodotoxi- na). Del veneno de la serpiente mamba (Dendroaspis) se han aislado fasciculinas, neurotoxinas selectivas en el bloqueo del receptor nicotínico, inhibidoras de la acetilcolinesterasa. La toxina de la araña viuda negra tiene un sitio de unión similar a la toxina botulínica, pero produce un efecto opuesto, produciendo una intensa liberación de acetilcolina y depleción de las vesículas sinápticas. En presencia de calcio, el veneno causa liberación de acetilcolina y la depleción de las vesículas sinápticas. La prostigmina extraída de la habichuela nigeria- na inhibe la acetilcolinesterasa en la célula pos si- náptica, lo que impide la disgregación catabólica de la acetilcolina, permaneciendo como tal en la mem- brana. De igual manera, los gases nerviosos, como productos artificiales, inhiben la acetilcolinesterasa en la célula pos sináptica. https://booksmedicos.org 59 H is to lo g ía d el s is te m a n er vi o soLa neuro toxina botulínica que produce el bacilo Clostridium botulinum, puede proliferar en alimentos enlatados, empacados, carnes crudas en descompo- sición y otros. Se absorbe en el intestino y pasa a los nervios motores inhibiendo la liberación de acetil- colina en la membrana pre sináptica, ligándose irre- versiblemente a los sitios de acción sobreviniendo la parálisis muscular y la muerte por parálisis de los músculos respiratorios. Sintéticamente se han fabricado sustancias que alteran el mecanismo de las sinapsis colinérgicas. Por ejemplo, el cloruro de succinilcolina actúa sobre las sinapsis musculares como despolarizante, relajando la musculatura estriada esquelética, es agonista de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular y en otros tejidos. Esta droga no se metaboliza tan rápidamente como la acetilcolina, produce un retra- so en la despolarización de la placa motora, causan- do in excitabilidad de la membrana muscular. Por su acción rápida y de corta duración, es utilizada como droga ideal en los procedimientos cortos en las uni- dades de cuidados intensivos. Algunos insecticidas de amplio uso en la agri- cultura, como el paratión (su metabolito activo el paraxón) –nombre comercial del dietil-p-nitrofenil monotiofosfato–, actúan inhibiendo la acción de la acetilcolinesterasa, produciendo una contracción sostenida muscular que afecta, entre otros, los mús- culos laríngeos fonatorios y los músculos respirato- rios oclusorios de la vía aérea. El diisopropilfluoro- fosfonato, el tetraetilpirofosfato ejercen la misma acción, inhibiendo la colinesterasa. Muchos agentes bloqueadores colinérgicos ejer- cen un efecto escaso o nulo en el sistema nervioso central, por no poder atravesar la barrera hemato en- cefálica en concentraciones significativas. En el cuer- po humano normal, la escopolamina y el diisopropil fosfofluoridato pueden atravesar con eficacia dicha barrera y modificar la conducta humana en altera- ciones temporales de la memoria, bloqueando los receptores muscarínicos de la acetilcolina. En la corea de Huntington, enfermedad de ca- rácter hereditario, las inter neuronas colinérgicas degeneran en los núcleos de la base, en especial la cabeza del núcleo caudado que en la adyacen- cia del ventrículo lateral, se perciben fuertemente atrofiados. Las personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer tienen déficit de acetilcolina en sus ce- rebros, ampliando los trastornos cognitivos y de la memoria, consecuente con la pérdida de neuronas colinérgicas en la base de los lóbulos frontales, de la región septal e hipocampal y del núcleo de Mey- nert, que se proyecta ampliamente a regiones de los hemisferios cerebrales. También se ha detectado en personas que padecen este mal un declive funcio- nal en los receptores colinérgicos, además de una pérdida de masa cerebral de hasta el 20% y desarro- llo incrementado de residuos moleculares gigantes filiformes o placas amiloides, subproducto de una proteína “destruida”, un receptor firmemente an- clado en la membrana celular: la proteína precurso- ra beta amiloide. La acetilcolina en exceso se ha asociado a la en- fermedad de Pakinson, pues los receptores muscarí- nicos en el putamen se encuentran aumentados, por ésta razón algunas drogas anti colinérgicas como el trihexifenidilo y la amantadina han sido útiles en el tratamiento de esta entidad. La miastenia gravis se ha asociado con la dismi- nución de receptores nicotínicos de acetilcolina en las uniones neuromusculares, debido al ataque au- toinmune. El problema es el anticuerpo que inten- sifica el recambio del receptor de acetilcolina y en el daño de la membrana pos sináptica por lisis. Los anticuerpos están dirigidos contra la molécula alfa 2, resultando ser la más inmunógena. La fisostigmina y la neostigmina son drogas que se combinan con la acetilcolinesterasa impidiendo que ésta active la ace- tilcolina. Sus acciones se han usado con éxito en el tratamiento de la miastenia gravis dado que incremen- tan la transmisión colinérgica. No todos los neuro mediadores producen el mismo efecto que la acetilcolina. Así, la glicina o el GABA, en vez de provocar la apertura de cana- les permeables a los cationes de calcio, sodio y po- tasio, facilita el transporte de aniones cloruro. Su consecuencia es un efecto bioeléctrico contrario al que desencadena la acetilcolina, es decir, inhi- biendo los efectos excitatorios ejercidos por ésta u otros neuro mediadores como el L-glutamato, considerado el principal neurotransmisor excita- torio en el sistema nervioso central en los verte- brados. https://booksmedicos.org R ec ep to re s y fi b ra s n er vi o sa s p er if ér ic as 60 Los receptores sensoriales, distribuidos por todo el cuerpo, son estructuras del sistema nervioso que reciben, transducen y envían señales desde la periferia hacia niveles superiores del sistema nervioso. Como transductores biológicos, toman los estímulos de cualquier naturaleza (físicos, químicos o bioeléctricos) y crean potenciales de re- ceptor que luego generan potenciales de acción en las iniciaciones nerviosas funcionales. Es decir, que el estímulo que reciben, lo convierten en energía electroquímica que es el tipo de información signi- ficativa para el sistema nervioso.Una vez que estos estímulos transducidos alcanzan el sistema nervioso central, producen respuestas reflejas o conciencia de los estímulos recibidos o ambos. La tarea básica de un receptor es controlar algún aspecto de su entor- no, convirtiendo y ampliando parte de la energía del estímulo en una señal eléctrica. Un receptor típico posee tres partes: 1) área receptora, que entra en contacto con el estímulo; puede tener especializaciones ajustadas al estímulo adecuado, como los fotorreceptores, que tienen una serie cuidadosamente plegada de membranas porta- doras de pigmentos; 2) área mitocondrial, que aporta la energía necesaria para el proceso de transducción; y 3) área sináptica, que establece comunicación con la parte periférica de la iniciación nerviosa (la parte más externa del nervio periférico). Todos los receptores presentan cierta adapta- ción, lo que significa que se vuelven menos sensibles durante un estímulo mantenido. Aquellos receptores que se adaptan relativamente poco, se denominan de adaptación lenta y son adecuados para aspec- tos como la postura estática. Los receptores que se Receptores y fibras nerviosas periféricas Receptores nerviosos adaptan fácilmente, se llaman de adaptación rápida y sólo pueden indicar cambios y movimientos de los estímulos. Aunque se han tenido en cuenta varias clasifica- ciones para los receptores nerviosos, de acuerdo con diferentes aspectos, para fines prácticos se empleará una clasificación útil, sencilla, completa y operativa, que considera la localización del receptor y el tipo de información que recibe (tipo de estímulo con el que tiene contacto). En esta clasificación los receptores que se localizan en la piel o en otras partes superfi- ciales del cuerpo, se llaman exteroceptores, y son los que responden a estímulos como dolor, temperatu- ra, tacto y presión. Los proprioceptores se localizan en músculos, tendones y articulaciones, y proporcionan información sobre el estado muscular y la posición del cuerpo en el espacio (sentido cinestésico). Un ter- cer tipo de receptor son los interoceptores, que corres- ponden a la información nerviosa visceral. Desde el punto de vista estructural, los receptores se dividen en dos grupos sistémicos, según posean o carezcan de una estructura accesoria rodeando la iniciación: estos son receptores encapsulados y no encapsulados. Los receptores encapsulados, se dividen en receptores con cápsulas laminadas y con cápsulas delgadas que no constituyen láminas. Por su parte, los receptores no encapsulados pueden ser iniciaciones nerviosas libres o iniciaciones con estructuras accesorias que no rodean la terminación. En cuanto a los receptores cutáneos se considera a los corpúsculos de Meissner, como receptores en- capsulados y están localizados en las papilas dérmi- cas, especialmente en la palma de la mano, la planta del pie, el pezón y los genitales externos. La cápsula https://booksmedicos.org 61 R ec ep to re s y fi b ra s n er vi o sa s p er if ér ic as que envuelve al corpúsculo se continúa con el endo- neuro de los nervios que entran en él. Son sensibles a la deformación mecánica, como los estímulos tác- tiles, y son mecanorreceptores de adaptación rápida. Por ejemplo, en las yemas de los dedos, son los que captan la textura de una superficie. Los corpúsculos de Paccini, receptores encapsu- lados de amplia distribución en el cuerpo y abundan- tes en dermis, tejido subcutáneo, ligamentos, cápsu- las articulares, pleura, peritoneo, pezones y genitales externos, son los receptores de adaptación más rá- pida, lo que les da una sensibilidad muy especial a la vibración (palestesia). Las llamadas “terminaciones” (realmente ini- ciaciones) de Ruffini son corpúsculos encapsulados ubicados en la dermis de la piel con pelo. Responden a estímulos mecánicos que incluyen la presión sobre la piel y su estiramiento. Los discos de Merkel, receptores no encapsula- dos, que se localizan en la piel glabra y en los folícu- los pilosos, también responden a estímulos táctiles, pero su adaptación es más lenta, por lo cual requie- ren de un estímulo sostenido. La fibra nerviosa pasa a la epidermis y termina en una expansión estrecha- mente relacionada con una célula epitelial de la capa más profunda de la epidermis, denominada célula de Merkel. En la piel pilosa se hallan conjuntos de dis- cos de Merkel, las cúpulas táctiles, en la epidermis entre los folículos pilosos. Las iniciaciones nerviosas libres, pertenecientes al grupo de receptores no encapsulados, están am- pliamente distribuidas entre las células epiteliales de la piel, la córnea y el aparato digestivo, también en los tejidos conectivos de la dermis, las aponeurosis, los ligamentos, las cápsulas articulares, los tendones, el periostio, el pericondrio, las osteonas, la membra- na timpánica, la pulpa dental y los músculos. Las fibras son mielinizadas (holomielinizadas) o parcial- mente mielinizadas (meromeilinizadas) y sus extre- mos carecen tanto de mielina, como de lemnocitos o neurolemnocitos (células de Schwan). La mayoría de ellas detectan dolor, tacto protopático, presión y sensaciones de cosquilleo y, al parecer, también ac- túan como termorreceptores. El sentido cinestésico (posición de las partes del cuerpo y sus movimientos) está bajo la responsabi- lidad de los proprioceptores de las cápsulas articula- res, los músculos y los tendones que proporcionan al sistema nervioso central la información requerida para el desarrollo de movimientos coordinados a tra- vés de la acción refleja, así como la información pro- prioceptiva que alcanza el nivel de la conciencia. Los músculos poseen nociceptores (iniciaciones nerviosas libres que participan en el dolor muscular) y quimiorreceptores que responden a variaciones de la composición química del líquido extracelular durante la contracción muscular. Además, disponen de dos importantes tipos de mecanorreceptores que son receptores encapsulados: el huso muscular, que es exclusivo del músculo, y el órgano musculotendíneo (tendinoso de Golgi) que es comparable con la ter- minación de Ruffini, un tipo de mecanorreceptor cutáneo encapsulado de adaptación lenta, localizado en dermis, tejido subcutáneo y otros tejidos conecti- vos (como el tendón). Los husos musculares son receptores de estira- miento, con inervación tanto motora como sensiti- va, cuya función más sencilla es la de ser receptores del reflejo de estiramiento que está en uso constante durante los ajustes del tono muscular. Responden a cambios en la longitud. Tienen forma ovalada, se disponen de manera que su eje longitudinal quede https://booksmedicos.org R ec ep to re s y fi b ra s n er vi o sa s p er if ér ic as 62 paralelo al músculo y sus cápsulas colagenosas se mantienen en continuidad con los tabiques fibrosos que separan las fibras musculares (endomisio). Los tabiques fibrosos, a su vez, están en continuidad me- cánica con las adherencias esqueléticas del músculo (origen e inserción), por lo cual, los husos se alargan cuando el músculo se estira de manera pasiva. Se lo- calizan cerca de las inserciones (origen e inserción) tendinosas de los músculos y se encuentran en ma- yor número en los músculos que realizan movimien- tos finos, como los de la mano. Cada huso consta de una cápsula fusiforme de tejido conectivo, que contiene de dos a catorce fi- bras musculares en su interior, denominadas fibras intrafusales. Estas fibras se diferencian de las demás fibras del músculo –las fibras extrafusales– porque son más pequeñas, su región ecuatorial carece de estriaciones transversales y contienen menos nú- cleos que, además, no se localizan en posición sub- sarcolemmal, como sí lo hacen los de las fibras tí- picas del músculo estriado esquelético. La región ecuatorial del huso muscular se expande en algunas fibras intrafusales para conformar las fibras de saco o bolsa nuclear y otras que no se expanden y consti- tuyen lasfibras de cadena nuclear. Las fibras de saco nuclear se proyectan desde la envoltura capsular de los extremos del huso antes de insertarse en el teji- do conectivo del tendón. La fibras que le proporcionan la inervación sen- sitiva al huso son de dos tipos: las fibras A alfa o Ia, cuyo axón pierde la vaina de mielina al perforar la cápsula y gira en espiral alrededor de las porciones medias de las fibras intrafusales, conformando la ini- ciación anuloespiral; y las fibras A beta o Ib, un poco más pequeñas, que emiten sus ramificaciones termi- nales y finalizan como varicosidades en las fibras in- trafusales a cierta distancia de la región media. Estas ramificaciones reciben el nombre de iniciaciones en racimo de flores. A estas fibras aferentes también se les denomina, respectivamente, sensitivas primarias y sensitivas secundarias. La inervación motora contiene fibras extrafusales que componen la masa principal del músculo y están inervadas por motoneuronas alfa, células grandes con axones que constituyen fibras nerviosas del grupo A alfa (holomielinizadas gruesas), y fibras intrafusales que están inervadas por motoneuronas gamma más peque- ñas, con axones que constituyen fibras nerviosas del grupo A gamma (holomielinizadas más delgadas). El órgano musculotendíneo (neurotendinoso o huso neurotendíneo) se localiza abundantemen- te en los sitios de fijación de los músculos en sus tendones, se estimula por tensión en el tendón, y controla constantemente la tensión, proporcionan- do así protección contra daños en el músculo o el tendón, ocasionados por una contracción demasia- do potente. Este mecanorreceptor consiste en una delgada cápsula de tejido conectivo que envuelve algunas fibras de colágena del tendón en las que terminan las prolongaciones nerviosas. Las fibras que pene- tran al receptor pueden ser del tipo A beta o Ib y se separan en ramas, formando varicosidades en los haces tendinosos intrafusales. Este receptor partici- pa en un reflejo inhibitorio que contrarresta la con- tracción muscular. En este mecanismo, los impulsos aferentes desde el órgano neurotendíneo alcanzan interneuronas en el neuroeje, las cuales, a su vez, ac- tivan potenciales postsinápticos inhibitorios sobre las motoneuronas alfa, provocando la relajación del músculo al cual está adherido el respectivo tendón. Las funciones opuestas del huso neuromuscular y el órgano tendíneo están en equilibrio en la integración total de la actividad refleja del neuroeje. Nervios periféricos En esencia un nervio periférico es un haz de fibras nerviosas que se mantienen unidas por tejido conectivo. Los nervios del sistema nervioso periféri- co están constituidos por grupos de fibras nerviosas que trasportan información sensitiva y motora, entre los tejidos y los órganos del cuerpo, y el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico consta de nervios craneales y nervios raquídeos. Los nervios periféricos pueden variar en tamaño, tener mielina o estar parcialmente mielinizados (meromie- linizados) y ser, además, sensitivos, motores o mix- tos. El concepto de fibra nerviosa puede ser confuso https://booksmedicos.org 63 R ec ep to re s y fi b ra s n er vi o sa s p er if ér ic asya que algunos hacen referencia al axón con sus en- volturas (mielina y neurolemnocitos), y otros hacen alusión solo al axón. También el concepto de fibra nerviosa se utiliza para designar cualquier prolonga- ción del soma neuronal, ya sean las dendritas o el axón. En este texto la fibra nerviosa hace referencia al axón con sus células de sostén, los neurolemnoci- tos y la envoltura de mielina. Fibras nerviosas mielinizadas (holomielinizadas) Son aquellas que están rodeadas en toda su cir- cunferencia por una vaina de mielina que correspon- de con la membrana plasmática de los neurolemno- citos, rica en fosfolípidos y proteínas. Por fuera de la vaina de mielina y limitando con ella, hay una delga- da capa de citoplasma de células de sostén, llamada neurilema, la cual contiene el núcleo y la mayoría de los organelos del lemnocito. Funcionalmente, la vai- na de mielina y el neurilema aíslan el axón del com- partimento extracelular circundante. El cono axóni- co, el segmento axonal inicial, los nodos axonales (de Ranvier) y las arborizaciones terminales, en donde el axón establece sinapsis, carecen de vaina de mielina. La vaina de mielina de las fibras nerviosas perifé- ricas la forman los lemnocitos (neurolemnocitos), mientras que en el sistema nervioso central, lo hacen los oligodendrocitos. En el sistema nervioso central cada oligodendrocito puede formar y mantener vai- nas de mielina hasta para 60 fibras nerviosas. En el nervio periférico, un lemnocito envuelve segmentos de varias fibras nerviosas. Fibras nerviosas meromielinizadas Los axones más delgados del sistema nervioso central, los axones posganglionares del sistema ner- vioso autónomo y algunos axones sensitivos finos asociados con la recepción del dolor están parcial- mente mielinizados. Es decir, un fragmento de la periferia del axón queda desprovisto de la envoltura que le hace el lemnocito, dejando una hendidura en esta parte, razón por la cual se les denomina mero- mielinizados. En el sistema nervioso periférico, cada axón que tiene menos de 1 micra de diámetro inden- ta la superficie del lemnocito de modo que se ubica en una depresión. 15 o más axones pueden compar- tir un solo lemnocito, ubicados en una misma depre- sión o en depresiones individuales. Los lemnocitos se ubican próximos entre sí, a lo largo de los axones, y no hay nodos axonales (de Ranvier). En el sistema nervioso central, las fibras meromielinizadas discu- rren en grupos poco numerosos y no están relacio- nadas con los oligodendrocitos. La estructura de un nervio periférico, de la pro- fundidad a la superficie, consta de fibras nerviosas in- dividuales envueltas por un tejido conectivo laxo, el endoneuro. La agrupación de estas fibras individuales, se mantiene unida por una lámina de tejido conec- tivo especializado: el perineuro, que se conoce como fascículo nervioso y, por último, el nervio, constituido por grupos de fascículos nerviosos y rodeado por el epineuro, un tejido conectivo denso no modelado que, además, llena los espacios entre los fascículos nerviosos. El tejido conectivo del endoneuro contiene fi- bras colágenas que transcurren paralelas y también rodeando a las fibras nerviosas, uniéndolas funcio- nalmente en un fascículo o haz nervioso. En algunas especies, las vainas endonéuricas individuales son lo suficientemente compactas para ayudar a dirigir el crecimiento de nuevas fibras nerviosas después de una lesión. Debido a que los fibroblastos son esca- sos, muy probablemente las fibras colágenas del en- doneuro son elaboradas por los lemnocitos. Además de los escasos fibroblastos, la otra célula que se loca- liza en el endoneuro es el mastocito. El perineuro actúa como una barrera de difusión activa, desde el punto de vista metabólico, que con- tribuye a formar una barrera hematoneural, la cual mantiene envainado el medio iónico de las fibras ner- viosas. Similar al endotelio de los capilares encefáli- cos que contribuyen a formar la barrera hematoen- cefálica, las células del perineuro poseen receptores, transportadores y enzimas que mantienen el trans- porte activo de sustancias a través de su citoplasma. El número de capas del perineuro se relaciona con el grosor del nervio y puede tener de una a cinco o seis capas. Entre las capas hay fibras colágenas que carecen de fibroblastos. Las células del perineuro son contráctiles y contienen una cantidad apreciable de filamentos de actina, característica de las células musculares lisas y algunas células contráctiles. Entre las células perineúricas de una misma capa hay unio- nes estrechas, lo que constituye el fundamento de la https://booksmedicos.org R ec ep to re s y fi b ra s n er vi o sa s p er if ér ic as 64barrera hematoneural. Estas uniones sumadas a la pre- sencia de lámina basal, las hace semejantes al tejido epi- telial. La limitada celularidad del endoneuro es un reflejo de la función protectora que cumple el perineuro. Como la única célula inmunológica de los compartimentos en- doneural y perineural es el mastocito, la barrera hema- toneural creada por el perineuro es fundamental para la función protectora. El perineuro se extiende a modo de cápsula de algunas iniciaciones nerviosas, como los cor- púsculos de Pacini, los husos musculares y los órganos músculo–tendíneos. En otros lugares, como las uniones neuromusculares cercanas, el perineuro tiene los extre- mos abiertos, permitiendo que el espacio endonéurico que rodea las fibras nerviosas, se comunique con el es- pacio extracelular general del organismo. Esto puede ser importante para explicar por qué determinadas toxinas y algunos virus puedan acceder al sistema nervioso, desde estos espacios. El epineuro es el tejido más externo del nervio pe- riférico. Las abundantes fibras colágenas, dispuestas en sentido longitudinal y espiral, son, en gran parte, respon- sables de la considerable resistencia a la tensión de los nervios periféricos. El epineuro continúa centralmente con la duramadre, a nivel periférico suele llegar hasta las cercanías del extremo inicial o terminal de una fibra ner- viosa, aunque también puede continuar como la cápsula de los corpúsculos de Meissner y algunos otros recepto- res encapsulados. Los vasos sanguíneos que irrigan los nervios (vasa nervorum) transcurren por el epineuro y sus ramificaciones penetran el nervio y corren por el pe- rineuro. Como el endoneuro es poco vascularizado, hace el intercambio de sustancias a través del perineuro. Las fibras nerviosas que constituyen un nervio peri- férico se clasifican de acuerdo con el diámetro y otras ca- racterísticas funcionales. Existen dos sistemas principales de clasificación y ninguno se utiliza universalmente. Uno de los sistemas se basa en la velocidad de conducción. Al hacer un registro eléctrico de los potenciales de ac- ción, se pueden demostrar tres deflexiones, A, B y C. La fibras A son sensitivas, motoras y mielinizadas; las fibras B son viscerales mielinizadas, tanto autónomas pregan- glionares como algunas aferentes viscerales; y las fibras C son amielínicas. A su vez las fibras A se subdividen en alfa, beta y delta, siendo las A alfa, las más rápidas y las A delta, las más lentas. El otro sistema se basa en la medición microscópica de los diámetros axonales. En este sistema las fibras mie- linizadas comprenden los grupos I, II y III, mientras que el grupo IV corresponde a las fibras amielínicas. En otra clasificación los axones designados como A alfa varían en diámetro entre 12 y 22 micras; A beta, en- tre 5 y 12 micras; A gamma, entre 2 y 8 micras; y A delta, entre 1 y 5 micras. Las fibras simpáticas preganglionares con un diámetro menor de 3 micras, se designan como B. Todos estos axones tienen mielina. Los axones más delgados, amielínicos, se clasifican como fibras C. Fibras nerviosas Receptor Tipo de fibra Diámetro Velocidad de conducción Metros / segundo Mielinizada Estructuras inervadas Mecanorreceptor Ia 12µ a 20µ 70 a 120 Si Terminaciones primarias de los husos musculares (intrafusales anuloespirales) Mecanorrecpetor Ib 12µ a 20µ 70 a 120 Si Órganos musculotendíneos (de Golgi) α 12µ a 20µ 70 a 120 Si Fibras musculares extrafusales (de cadena nuclear, “pulverizador de flores”) Mecanorreceptor Ii (aβ) 6µ a 12µ 30 a 70 Si Receptores encapsulados y con estructuras accesorias: meissner, merkel, terminaciones secundarias del huso γ 2µ a 10µ 10 a 50 Si Eferentes a fibras musculares intrafusales Nociceptor Mecanorreceptor Termorreceptor Iii (aδ) 1µ a 6µ 5 a 30 Si Nociceptores (dolor intenso), termorreceptor (frío),algunos receptores viscerales, receptores pilosos B < 3µ 3 a 15 Si Eferentes autónomas preganglionares Nociceptor Mecanorreceptor Termorreceptor Iv ( c ) < 1.5µ 0.5 a 2 No Mayoría de nociceptores (dolor sordo); algunos receptores viscerales, termorreceptores (calor); algunos mecanorreceptores; fibras autónomas eferentes posganglioares https://booksmedicos.org 65 M éd u la e sp in al La médula espinal es la continuación del bul-bo raquídeo. En el momento del nacimien-to, la médula es más larga y termina en el borde superior de la tercera vértebra lumbar, pero las raíces terminan en la mielómera coccígea . Por la médula, ascienden vías aferentes (llevan información sensitiva a centros superiores) y des- cienden vías eferentes (traen variados tipos de in- formación, entre ella la respuesta motora desde la corteza que luego se proyectará por nervios espina- les a la placa neuromuscular). La médula está rodeada por tres membranas. La de mayor grosor que las otras, es denominada duramadre. Ésta se inicia como continuación a ni- vel del foramen magno, con la capa meníngea de la duramadre que cubre el encéfalo. Cubre a cada una de las raíces. Abajo, no se continúa con en el filum terminal pero de forma independiente forma el saco dural y finaliza en el borde inferior del cuerpo de la segunda vértebra sacra. La duramadre se extiende a lo largo de cada raíz nerviosa y se continúa con el epineuro (que rodea cada nervio espinal). Su con- sistencia es de tejido conectivo. La superficie inter- na de la duramadre está en íntimo contacto con la aracnoides. Entre el canal óseo y la duramadre hay un es- pacio el espacio epidural, que contiene un tejido areolar laxo donde se ubica el plexo venoso verte- bral interno. La duramadre recubre al nervio sola- mente hasta el agujero intervertebral. La siguiente membrana que recubre la médula es- pinal más profundamente es aracnoides y se ubica entre la piamadre por dentro y la duramadre por fuera. Entre la aracnoides y la piamadre, hay un es- pacio que se llama espacio subaracnoideo, por el cual circula el LECR. Médula espinal El otro espacio, el subdural, es virtual, pues no existe como tal; se vuelve real cuando hay una colec- ción patológica de sangre, pus o líquido. La aracnoides se continúa hacia arriba a través del agujero occipital con la aracnoides que recubre al cerebro. Por abajo, termina en el filum terminal hacia el borde inferior de la segunda vértebra sacra. La membrana más profunda se denomina piamadre y está en íntimo contacto con la médula con deri- vaciones que profundizan en el tejido neuroglial. Termina en su parte inferior como un espesamien- to denominado filum terminal, que ancla la médula al borde posterior del perisotio de la vertebra coxígea. A ambos lados, la piamadre forma los ligamentos dentados que fijan la médula lateralmente a la dura- madre. Algunas diferencias entre las meninges del en- céfalo y la médula espinal son, por ejemplo, que en el encéfalo las meninges no tienen ligamentos den- tados ni filum terminal, lo cual implica que el cerebro no está fijado sino suelto en la cavidad craneana, y su única defensa es el LER y el estuche óseo craneano; los espacios epidural y subdural son virtuales, mien- tras que en la médula el espacio epidural es real, y es sitio frecuente de metástasis tumorales, o de mal- formaciones vasculares. En ambas partes, el espacio subaracnoideo es real. La duramadre y la piamadre tienen vasos sanguíneos, en cambio, la aracnoides es avascular. La médula espinal presenta dos ensancha- mientos o tumescencias, uno superior y otro in- ferior. El ensanchamiento superior se presenta a nivel cervical inferior y torácico superior y el ensanchamiento inferior a nivel lumbar. El su- perior da origen al plexo braquial que inerva el miembro superior y del ensanchamiento inferior https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 66 sale el plexo lumbo–sacro que inerva las regiones torácica inferior y lumbar y, por tanto, los miem- bros inferiores. La parte terminal e inferior de la columna espinal toma el nombre de cono medular, ubicado enel 80% de los adultos a nivel de T12-L1 y en el 20% restante entre L1 y L2. La médula posee sobre su cara anterior una cisu- ra longitudinal profunda, la cisura mediana anterior, y sobre su cara posterior un surco poco profundo, el surco mediano posterior. A lo largo de la médula se desprenden 31 pa- res de nervios espinales (8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo) que poseen una raíz anterior o motora, y una raíz posterior o sensitiva, cuyas neuronas unipolares presentan un axón con dos prolongaciones telodendríticas, una que se di- rige a estructuras periféricas y la otra que ingresa al sistema nervioso central. La médula está protegida por un canal raquídeo conformado por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 coxígeas (las sacras y lum- bares se fusionan en la vida posnatal). El canal raquídeo tiene un mayor diámetro en la región cervical y en la región lumbar. En la región cervical, el canal raquídeo puede llegar a 19 mm y en la región lumbar a 14 mm, mientras que en la región dorsal puede llegar a 8 mm. La columna cervical y la columna lumbar son las de mayor movilidad, mien- tras que la columna dorsal es menos móvil. Esto ex- plica la mayor frecuencia de trauma a esos niveles. La médula en el ser humano puede llegar a medir 50 cm, dependiendo de la edad y de la estatuara de la persona. https://booksmedicos.org 67 M éd u la e sp in al La médula posee en su interior un centro de sus- tancia gris conformada por neuronas y glia no milei- nizante, y una periferia de sustancia blanca que rodea a la anterior formada por cilindroejes y oligodendro- citos. Además en la región central hay un pequeño canal o su vestigio rodeado por ependimocitos. Sustancia gris Presenta unas astas anteriores, unas astas poste- riores y una banda de sustancia gris y, en el centro el canal citado atrás. Está conformada por neuronas, glías y vasos sanguíneos. En los segmentos torácicos y lumbares superiores (de las mielómerasT1 a L3) presenta unas astas laterales. Anatomía microscópica Asta gris anterior (motora) Conformada por neuronas motoras divididas en varios núcleos: El núcleo medial para la inervación de la muscula- tura de cuello y tronco. El núcleo central que se divide a su vez en tres par- tes: el núcleo del frénico, el núcleo accesorio o espinal y el núcleo lumbosacro. El frénico para inervar el músculo diafragma. El núcleo del acce- sorio para inervar los músculos esternocleidooc- cipitomastoideo y la parte superior del trapecio. El núcleo lateral que, a nivel cervical, inerva los músculos del miembro superior y a nivel toráco- lumbar, la musculatura del miembro inferior. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 68 El núcleo motor del diafragma pélvico en la re- gión sacra Las astas anteriores presentan, además, fibras eferentes alfa y gamma. Las eferentes alfa contribu- yen a la inervación de la musculatura estriada volun- taria (músculo esquelético), en cambio, las eferen- tes gama dan una inervación motora para los husos neuromusculares que no son fibras que aporten a la motricidad extrafusal, pues son más para procesos sensitivo motores propioceptivos del grado de esti- ramiento muscular. La unión de las dos astas medulares se hace a tra- vés de la comisura gris. Lo que se ubica por delante del canal central se llama sustancia visceral interme- dia, y lo que se ubica por delante de esta comisura gris anterior. Asta gris posterior Presenta en su parte superior un núcleo denomi- nado sustancia gelatinosa. Continúa el núcleo propio y, luego, el núcleo dorsal, y finalmente el núcleo vis- ceral aferente. La Sustancia Gelatinosa se encuentra en el ápice del asta gris posterior, conformada por neuronas de circuito local , recibe las sensibilidades superficiales de termoalgesia y tacto-presión. El núcleo propio recibe información sensitiva propioceptiva consciente, porque llega a la corteza parietal, asociada a los sentidos de posición y de vi- bración. El núcleo dorsal, grupo de neuronas que se ex- tienden desde el octavo segmento cervical hasta el cuarto segmento lumbar. Está ubicado en la base del asta gris posterior y recibe sensibilidad propiocep- tiva inconsciente (no llega a centros corticales su- periores), a través de los husos neuromusculares y tendinosos para regular el tono muscular. El núcleo aferente visceral: grupo de neuronas que se extienden desde el primer segmento torácico al segundo o tercero lumbar, reciben información aferente visceral. Asta gris lateral Grupo de neuronas que se extienden desde el primer segmento torácico al segundo o tercero lum- bar. Dan origen a fibras simpáticas preganglionares. El canal central está presente a todo lo largo de la médula espinal. Se abre arriba a la mitad inferior del cuarto ventrículo y abajo termina en el cono me- dular en una leve e incostante cavidad cerrada mal denominada ventrículo terminal. Substancia blanca Se divide en tres cordones, un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. La sustancia blanca consta de fibras nerviosas, neuroglias y vasos sanguíneos. El cordón anterior va desde la cisura mediana an- terior hasta la emergencia de las radículas que se juntan en raíces anteriores o motoras. El cordón lateral va desde la emergencia de la raíz anterior hasta el ingreso de las radículas poste- riores que se juntan formando la raíz posterior. El cordón posterior va desde la llegada de las radícu- las posteriores hasta el surco mediano posterior. Los cordones son grupos de cilindroejes (con sus oligodendrocitos) provenientes de las neuronas de las astas grises medulares. Encontramos tractos ascenden- tes y tractos descendentes. Los tractos ascendentes lle- van la información sensitiva a los centros corticales su- periores (lóbulo parietal donde se hace consciente esa sensación. El nivel periférico es sensorial y el nivel cen- tral es perceptual), mientras que los descendentes traen la respuesta motora procesada en la corteza frontal. Tractos ascendentes (sensitivos) En el cordón posterior, hay dos tractos ascen- dentes: el más medial se denomina fascículo grácil, y el más medial fascículo cuneiformes. Ambos con- ducen sensibilidad propioceptiva consciente. En el cordón lateral hay tres tractos ascendentes: Los tractos espinocerebelosos anterior y posterior, que conjuntamente con el tracto cuneocerebeloso conducen sensibilidad propioceptiva inconsciente al cerebelo para la regulación del tono muscular. Y el tracto espinotalámico lateral que conduce sensibili- dad superficial de termo-algesia. En el cordón anterior tenemos varios tractos: el espinotalámico anterior, que conduce sensibilidad superficial de tacto-presión. El tracto espinotectal que conduce información necesaria para la aparición de los reflejos espino visuales, y el espino olivar que transmite información hacia el cerebelo desde los órganos cutáneos y propioceptivos. https://booksmedicos.org 69 M éd u la e sp in alUn último tracto ascendente lo constituye el es- pino reticular que termina en el sistema reticular ac- tivante, para infl uir en los niveles de conciencia. Tractos descendentes (motores) En el cordón lateral El tracto que permite el movimiento voluntario se denomina córtico espinal lateral, y trae del 85 al 90% de la vía motora decusada en el bulbo raquídeo. En el cordón anterior El tracto cortico espinal anterior se encuentra hacia la línea media, y trae respuesta motora volun- taria no decusada en el bulbo. Participa también en el movimiento voluntario. El tracto vestíbulo espinal conduce informa- ción motríz proveniente de los núcleos vestibu- lares del bulbo raquídeo y tiene que ver con la corrección de la postura para el control del equi- librio. El tracto rubro espinal se ubica delante del trac- to cortico espinal, y transmite impulsos relacionados con la actividad muscular. El tracto olivoespinal está ubicado lateralmen- tea las raíces nerviosas anteriores, y se asocia con la información motora que ayuda a regular el tono muscular. El tracto tectoespinal se ubica lateralmente al margen de la fi sura media anterior, está asociado a la rotación de la cabeza y al movimiento de los brazos en respuesta a estímulos visuales. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 70 Irrigación de la médula La irrigación de la médula está dada por las ar- terias espinal anterior y espinales posteriores, prove- nientes de las arterias vertebrales, que irrigan sus dos tercios superiores, ayudadas por arterias segmenta- rias, cervicales profundas e intercostales. A nivel lumbar superior, el mayor riego sanguí- neo está dado por la arteria radicular anterior (de Adamkiewicz), proveniente de ramos de la aorta lumbar. Dermatomas y miotomas Un segmento medular (o mielómera) es la por- ción de médula espinal de la que se origina un par de nervios raquídeos. Por eso, se dice que la médula tiene 31 segmentos medulares, de los cuales emer- gen laterlamente 31 pares de nervios raquídeos, es decir, los nervios son pares y el segmento medular es impar. Más adelante, en las orientaciones clínicas, se entenderá mejor qué es un dolor referido y un do- lor irradiado. El dermatoma es un territorio de piel inervado sensorialmente por un segmento medular. Respecto a los músculos se habla de miotomas: gru- pos musculares inervados por nervios espinales. Tipos anatómicos de receptores Receptores no encapsulados. terminaciones ner- viosas libres: mecano receptor: dolor (rápido), dolor (lento), tacto (grosero), calor. Meniscos táctiles (Discos de Merkel). Receptores de los folículos pilosos: mecano receptor: tacto. Receptores encapsulados. Corpúsculos del tac- to (Corpúsculos de Meissner): Mecanoreceptor: tacto Corpúsculos laminares (de Pacini): Mecanorre- ceptor: Vibración Corpúsculos de Ruffini: Mecanorrecptor: Husos neuromusculares: Mecanorreceptor: Esti- ramiento-longitud del músculo Husos neurotendinosos: Mecanorreceptor: Compresión-tensión tendínea La sensibilidad puede ser: exteroceptiva si se origina por fuera del cuerpo, como son las sensibi- lidades de termoalgesia y tactopresión, que pueden hacerse conscientes en la corteza parietal contrala- teral al estímulo: o propioceptivas, que son incons- cientes por originarse dentro del cuerpo, como las provenientes de músculos y articulaciones, y no lle- gar a corteza parietal a hacerse conscientes, sino que terminan en el cerebelo, para regular el tono mus- cular. Pero también hay una sensibilidad profunda consciente, conducida por los cordones posteriores hasta corteza parietal contra lateral, donde se hace consciente, y se refiere a los sentidos de posición y de vibración. Al examinar un paciente y ocluirle los ojos, diri- giéndole el grueso artejo hacia arriba o hacia abajo, el paciente saber exactamente la posición que ocupa ese dedo en el espacio. Y, en el examen del sentido de vibración se le coloca un diapasón vibrando en una prominencia ósea y él paciente dice si está vi- brando o si ya terminó de vibrar. Vías medulares Vía de la Termo Algesia (Tracto espinotalámico lateral) Vías del dolor y la temperatura (fascículo espino talámico lateral) Sus receptores dérmicos son las terminaciones nerviosas libres que envían los estímulos a la médula a través de fibra A delta de conducción rápida, que aler- tan al paciente sobre el inicio agudo del dolor, y fibras C de conducción lenta responsables del dolor prolon- gado o crónico y fibras B para el dolor visceral. Inicialmente, llegan al ganglio raquídeo de la raíz posterior (neuronas de primer orden), y por esta raíz contactan al asta gris posterior, dividién- dose en ramas ascendentes y descendentes que viajan uno o dos segmentos de la médula espinal formando el tracto dorso lateral (Lissauer), para terminar haciendo sinapsis con neuronas de la sus- tancia gelatinosa (neuronas de segundo orden), uno de cuyos neurotransmisores es la sustancia P. Los cilindroejes provenientes de estas neuronas se de- cusan en un segmento medular, para formar en el lado contra lateral el haz espino talámico lateral. En este tracto, las fibras que conducen el dolor se ubican por delante de las que conducen la tempera- https://booksmedicos.org 71 M éd u la e sp in altura. En el bulbo, se juntan los haces espino talámi- co lateral y anterior con el espino tectal, formando el lemnisco espinal. Este lemnisco asciende por la protuberancia y el mesencéfalo para terminar ha- ciendo sinapsis con neuronas de tercer orden en el núcleo ventro-postero-lateral del tálamo. Aquí se detectan las sensaciones gruesas de dolor y tem- peratura y se inicia el componente emocional del dolor (percepción). Los axones de este núcleo talámico ascienden por el brazo posterior de la cápsula interna a la co- rona radiada para alcanzar el área somatestésica pri- maria (3-1-2) de la corteza parietal, donde se hace consciente la sensación termoalgésica. Esta infor- mación pasará también a áreas motoras y de aso- ciación parietal, y al sistema reticular. Otros axones de proyección ascendente terminan en los núcleos centro mediano y parafascicular del tálamo y hacen relevo con neuronas de aferentación cortical soma- tosensitiva y de la parte anterior del giro cingulado (dolor emocional). El entrecruzamiento de estas fi bras sensitivas a nivel medular explica la pérdida de sensibilidad en el lado opuesto por debajo del sitio de la le- sión en el cordón blanco lateral de la médula y su localización precisa indica el segmento en que la vía se ha interrumpido. La necesidad de efectuar cordotomia bilateral para el tratamiento del dolor refractario en pacientes terminales, indica que al- gunas fi bras del fascículo procedente de esta re- gión no se cruzan y ascienden por el mismo lado de su origen. Este sistema se complementa con un sistema de proyección descendente originado en algunos núcleos del rafé y la sustancia gris periacueduc- tal, que emplea diversos neurotransmisores, entre ellos endorfi nas y encefalinas para el control en- dógeno del dolor. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 72 Vía de la Tacto Presión Tracto espino talámico anterior Sus receptores dérmicos son los meniscos tac- tiles y los corpúsculos laminados, cuya información ingresa a la médula desde unas neuronas de primer orden en el ganglio raquídeo. Del mismo modo que en el tracto espino talámico lateral, los axones que provienen de las raíces posteriores penetran las astas posteriores y se dividen en ramas ascendentes que viajan uno o dos segmentos medulares para formar parte del tracto postero lateral. Estas fi bras sinaptan con células de la sustancia gelatinosa, que constitu- yen las neuronas de segundo orden y cruzan la lí- nea media hasta la columna blanca anterior del lado opuesto. Las fi bras que se adhieren al tracto lo hacen por su aspecto medial y es por ello que en los seg- mentos medulares superiores las fi bras ubicadas la- teralmente llevan impulsos de segmentos sacros y las más mediales son fi bras provenientes de segmentos cervicales. En el bulbo raquídeo, los tractos espino talámico anterior y lateral y el tracto espino tectal ascienden asociados en una colección de fi bras denominadas lemnisco espinal, ubicadas posteriormente al núcleo olivar e íntimamente relacionadas al lemnisco me- dial. En el puente, el lemnisco espinal asciende por la región posterior para luego atravesar el tegmento del mesencéfalo. Las neuronas de tercer orden del tracto espino talámico anterior están en el núcleo ventral postero lateral del tálamo. Es posible que aquí se in- terpreten algunas sensaciones de tacto y presión. Los axones de esta tercera neurona prosiguen por la cápsula interna y la corona radiada hasta el área somestésica de la corteza parietal (giro postcen- tral). Allí se representa, de forma invertida la mitad contra lateral del cuerpo. El tracto espino talámicoanterior transmite impulsos de presión y sensación táctil no referidos a discriminación espacial. La lesión de los tractos espino talámicos de un lado provoca la pérdida de la sensibilidad del lado opuesto del cuerpo por debajo del nivel de la lesión, provocándose además la pérdida de las sensaciones bilaterales de temperatura y dolor a nivel de la lesión. El tacto no se afecta dado que también es transmiti- do por los tractos del cordón posterior. Un ejemplo de este tipo de lesión es la siringomielia. https://booksmedicos.org 73 M éd u la e sp in alVía de la sensibilidad profunda consciente: sentidos de posición y vibración (palestesia) (Fascículos de Gracilis (delgado) y cuneiforme (cuneatus) Los axones del cordón posterior no provienen de neuronas del asta posterior, sino que son la continua- ción directa e ininterrumpida de fi bras propioceptivas de la raíz posterior homolateral que entran a la médula espinal a diferentes niveles y que ascienden sin decusar- se hasta el bulbo raquídeo (se trata de las neuronas más largas del ser humano). Una vez dentro de la médula, estas fi bras se dividen en ramas ascendentes largas y ramas descendentes cortas que sinaptan con neuronas del asta posterior, inter neuronas y neuronas del asta anterior a distintos niveles medulares. Se cree que estas conexiones participan en refl ejos inter segmentarios. La mayoría de las fi bras ascendentes continúa hacia el bulbo raquídeo sin hacer sinapsis en la médula espinal. Conforme van entrando, las fi bras de niveles inferio- res son desplazadas a la línea media por las que ingre- san a niveles más altos. De esta manera, en el extremo medular superior las fi bras de los segmentos sacros se ubican medialmente y las de los segmentos cervicales lo hacen lateralmente. Las fi bras de la mitad medial de cada cordón posterior ubicadas entre el tabique inter- medio posterior y el tabique mediano posterior for- man fascículo gracilis. Este tracto está presente a lo largo de toda la médula y contiene las fi bras ascendentes largas de los segmentos sacros, coccígeos, lumbares y seis últimos torácicos que llevan impulsos propiocep- tivos de los miembros inferiores y la mitad inferior del tronco. Las fi bras de la mitad lateral de cada cordón posterior entre el tabique intermedio posterior y el sur- co lateral posterior constituyen el fascículo cuneatus. Este tracto está presente desde el sexto segmento torácico y contiene las fi bras ascendentes largas de los segmentos cervicales y seis primeros torácicos que llevan impul- sos propioceptivos de la parte superior del tronco y del miembro superior. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 74 Las fibras de ambos tractos sinaptan con la neu- rona de segundo orden a nivel del bulbo raquídeo en los núcleos gracilis y cuneatus. Los axones de la neu- rona de segundo orden (fibras arqueadas internas) se dirigen antero medialmente y cruzan la línea media formando la gran decusación sensitiva. Luego, las fibras ascienden formando un paquete compacto que cru- za el tronco encefálico: el lemnisco medial. Las fibras sinaptan con la neurona de tercer orden en el núcleo ventral postero lateral del tálamo. Luego de cruzar el brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiada, los axones de esta tercera neurona termi- nan en el giro pos central de la corteza cerebral (área somestésica). En esta zona cortical, se interpretan las sensaciones de la mitad contra lateral en forma invertida (cabeza en zona inferior, pierna en zona inferior por la región medial y mano en la zona su- perior). Estos tractos transmiten impulsos de percepción fina de los estímulos táctiles, incluyendo sensación táctil con elemento espacial. Su daño provoca la in- capacidad de precisar el sitio del estímulo táctil ya sea de tipo único o doble simultáneo. Además, gra- cias a los impulsos propioceptivos transmitidos por estos tractos, es posible reconocer conscientemente sensaciones vibratorias, movimientos activos o pa- sivos y la posición de las partes del cuerpo aunque no se les haya visto. Si se destruyen los tractos de la columna blanca posterior, sería imposible determi- nar la posición de los pies o de los dedos a menos que los vea, y se pierde la sensación de movimiento y posición de los miembros inferiores. Si se le pide al paciente que junte los pies, se observa un movimien- to de tambaleo en ellos. Algunas fibras del núcleo cuneiforme del bulbo ingresan al cerebelo a través del pedúnculo cerebe- loso inferior ipsilateral, para formar el tracto cuneo cerebeloso. Estas fibras se conocen como fibras ar- ciformes externas posteriores. De esta manera, el ce- rebelo también recibe información propioceptiva de músculos y articulaciones. Vía de la sensibilidad profunda inconsciente: sensación de músculos y articulaciones, tono muscular. Tractos espino cerebelosos anterior y posterior, y tracto cuneo cerebeloso La información sensitiva está dada por los husos neuromusculares y neuro tendinosos y receptores articulares, que envían esta información a la médula espinal vía ganglio de la raíz posterior. Tracto espino cerebeloso posterior: La neurona de pri- mer orden tiene su soma en el ganglio de la raíz pos- terior y su axón sinapta con la segunda neurona en la base del asta posterior de la médula espinal. Es en este lugar donde las neuronas de segundo orden constituyen el núcleo dorsal. Los axones ascienden por la región posterolateral del cordón lateral ipsila- teral y penetran por el pedúnculo cerebeloso infe- rior para finalmente alcanzar la corteza cerebelosa. Como el núcleo dorsal está presente sólo desde el octavo segmento cervical hasta el tercero o cuarto lumbar, los axones que transportan propiocepción de las regiones lumbar baja y sacra ascienden por el cordón posterior hasta llegar al segmento medular más inferior que contenga este núcleo. El tracto espino cerebeloso posterior transporta información propioceptiva proveniente de los husos musculares, los órganos tendinosos y los receptores articulares de los miembros inferiores y del tronco referente a tensión tendinosa y movimientos articu- lares y musculares. Toda esta información es integra- da por la corteza cerebelosa para luego coordinar los movimientos y mantener la postura corporal. Tracto espino cerebeloso anterior: La mayoría de los axones del núcleo dorsal se decusan al lado opuesto en el cordón blanco lateral, formando el tracto espi- no cerebeloso anterior. Estas fibras que se decusan se conocen como fibras arciformes internas. Una minoría de axones asciende ipsilateralmente en el cordón blanco anterior. El tracto espino cerebeloso anterior ingresa a la corteza cerebelosa a través del pedúnculo cerebeloso superior. Se cree que las fibras que se decusaron previamente vuelven a cruzarse en el cerebelo quedando ipsilaterales. El tracto espino cerebeloso anterior lleva información de tronco y miembros superiores. https://booksmedicos.org 75 M éd u la e sp in al https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 76 El tracto Cuneo cerebeloso se compone de fi bras del núcleo cuneiforme e ingresan al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior ipsilateral y se co- nocen como fi bras arciformes externas posteriores. Este tracto conduce información sensitiva profunda inconsciente de músculos y articulaciones al cerebe- lo. De esta manera, el cerebelo recibe los impulsos propioceptivos necesarios para la coordinación de la actividad motora de una manera inconsciente. Debe- mos recordar que los fascículos espino cerebelosos no son aparentes en los segmentos sacros medula- res. Otras vías ascendentes Tracto espino tectal Los tractos espino talámicos ascienden por el ta- llo cerebral hasta el tálamo, pero a nivel del mesen- céfalo muchas fi bras abandonan los tractos y sinap- tan con neuronas del colículo superior. Estas fi bras constituyen el tracto espino tectal. Se piensa que esta vía se relaciona conactividades refl ejas mesencefá- licas (refl ejos espinovisuales y los movimientos de ojos y cabeza hacia la fuente luminosa). El tracto es- pino tectal es indistinguible de los espino talámicos en la médula espinal. Tracto espino reticular Las fi bras de la neurona de primer orden pene- tran por la raíz posterior y sinaptan con neuronas de la sustancia gris de la médula espinal. Los axones de estas neuronas ascienden homolateralmente por el cordón lateral constituyendo el tracto espino reticu- lar entremezcladas con las fi bras del tracto espino ta- lámico lateral. Terminan haciendo sinapsis con neu- ronas de la formación reticular del tronco encefálico. Este tracto juega un papel importante en los niveles de conciencia del individuo por el alertamiento que se genera para mantener la vigilancia sobre factores medioambientales potencialmente riesgosos. https://booksmedicos.org 77 M éd u la e sp in al https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 78 Tracto espino-olivar Las fi bras de la neurona de primer orden pene- tran por las raíces posteriores y sinaptan con neu- ronas de la sustancia gris de la médula espinal. Los axones de estas neuronas constituyen el tracto espi- no-olivar justo en el límite entre los cordones ante- rior y lateral. Estas fi bras terminan haciendo sinapsis con el núcleo olivar inferior del bulbo raquídeo. Los axones de las neuronas de este núcleo se decusan en la línea media y luego penetran al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Este tracto transmite impulsos cutáneos y propioceptivos hacia el cerebe- lo. La frecuencia de descarga de las neuronas de esta proyección está entre 10 y 12 Hz, coincidente con la frecuencia de descarga del temblor fi siológico mus- cular. Tracto espino vestibular Está formado por colaterales axónicos de los tractos espino cerebelosos proyectados a los núcleos vestibulares y éstos, a su vez, conectados a los nú- cleos de los nervios craneanos oculomotor, troclear y abducente, y de estos núcleos de relevo al núcleo ventro postero lateral del tálamo, para fi nalmente proyectarse a la corteza parietal y regiones adyacen- tes a la cisura lateral, para la interpretación de los movimientos de cabeza y ojos. https://booksmedicos.org 79 M éd u la e sp in alTractos sensitivos viscerales El dolor visceral es un tipo de dolor periférico pro- veniente de las vísceras toraco abdominales que se localiza sobre los tejidos que recubren el órgano que lo origina, en especial sobre la piel del tórax, del ab- domen y de la pelvis, a una distancia próxima al sitio donde se produce. Esto último es lo que se designa como dolor referido o heterotópico, puesto que se refi ere a una víscera que lo produce en una región parietal próxima en conexión fi siológica con ella. Los do- lores viscerales suelen ser causados por distensión excesiva, espasmos de la musculatura lisa de una vís- cera hueca, daño químico o isquemia y son trans- mitidos hasta la médula espinal por neuronas de primer orden, cuyos somas se encuentran ubicados en el ganglio de la raíz posterior, vía ramo comuni- cante gris autónomo (fi bras B). Los axones de estas neuronas contactan en la víscera con receptores de dolor y estiramiento. Por otra parte, el axón penetra por la raíz posterior y sinapta con neuronas del asta gris posterior y lateral. Las fi bras provenientes de es- tas neuronas de segundo orden, ascienden junto a los tractos espino talámicos, hasta contactar con el núcleo ventral postero lateral del tálamo. Finalmen- te, desde estas neuronas de tercer orden los axones se dirigen al área post central de la corteza cerebral insular. Se ha sugerido que el dolor visceral referido se produce de la siguiente manera: las fi bras de tipo C que llevan dolor visceral a un determinado segmento de la médula espinal, junto a las fi bras que llevan dolor desde la piel, pueden sinaptar en una misma neurona de segundo orden de las astas posteriores. Por lo tan- to, es posible que algunas de las sensaciones viscerales dolorosas sean conducidas por varias de estas neuro- nas en común para ambas vías y que el paciente sienta como si el dolor de la víscera se estuviese producien- do en una determinada región de la piel. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 80 Tractos descendentes Los haces medulares descendentes se relacionan con la función motora somática, la inervación vis- ceral, la modificación del tono muscular, los reflejos segmentarios y la transmisión central de impulsos nerviosos. Las neuronas motoras del asta gris ante- rior de la médula envían axones a través de las raíces anteriores para inervar el músculo esquelético. Éstas comúnmente se denominan neuronas motoras infe- riores y están influidas por unas neuronas motoras de primer orden situadas en la corteza cerebral, en su mayor parte del área 4 y 6, pero también de las áreas 3- 1- 2. Tractos cortico espinales Los haces cortico espinales están compuestos por fibras axones que provienen de la células pira- midales situadas en la quinta capa de la corteza ce- rebral. 31% de sus fibras proviene del área motora primaria, 29% del área motora y premotora y motora complementaria y 40% del área asociativa 5 y 7 Las diversas partes del cuerpo están representa- das en el área motora, lo que constituye el homúncu- lo y su tamaño es proporcional al área cortical dedi- cada a su control. La región cortical que controla la cara su ubica en la parte inferior y la que controla el miembro inferior se halla en la parte superior y sobre la cara medial hemisférica. Las fibras del haz cortico espinal convergen en la corona radiada, ingresan al brazo posterior de la cáp- sula interna y descienden para formar el pie de los pedúnculos cerebrales a nivel mesencefálico. Aquí, las fibras de la porción cervical del cuerpo están si- tuadas medialmente y las relacionadas con la pierna, lateralmente. En la protuberancia, el tracto es sepa- rado en muchos haces por las fibras ponto cerebe- losas transversas. En el bulbo, las fibras que se unen y contribuyen a formar las pirámides, lo que le da el nombre de vía piramidal a este tracto (con un mi- llón aproximadamente de fibras por cada pirámide). También hay fibras cortico mesencefálicas, cortico pontinas, cortico nucleares y cortico bulbares. Entre el 75 y el 90% de las fibras del haz cortico espinal se decusan a este nivel, e ingresan en la parte posterior del cordón lateral, como haz cortico espinal lateral. Las fibras de este haz se hallan en situación me- dial con respecto a el haz espino cerebeloso posterior. El haz cortico espinal lateral (cruzado), desciende por toda la longitud de la médula espinal, emite fibras al asta gris en todos los niveles y disminuye de tamaño en forma progresiva en los niveles más caudales. En los segmentos medulares lumbares inferiores y en los sacros, en relación caudal con el haz espino ce- rebeloso posterior, las fibras del haz cortico espinal lateral ingresan al asta gris anterior. El haz cortico espinal anterior (directo), solo apreciable en la región cervical y formado por una porción de fi- bras piramidales, entre el 10 y el 15% que no se de- cusaron en las pirámides bulbares, desciende en la médula espinal y ocupa un área oval adyacente a la cisura media anterior, y termina ingresando al hasta gris anterior medular. Tambien se ha descrito un Haz cortico espinal directo (Tracto de Barnes) que representa el 2% , fibras que sinaptan isi y contra lateralmente a nivel espinal. Las neuronas cortico espinales de la corteza mo- tora poseen múltiples ramas axónicas que se proyec- tan a diferentes segmentos medulares. De esta manera, los axones cortico espinales ejer- cen múltiples influencias en diferentes grupos neu- ronales medulares en segmentos medulares amplia- mente separados a través de sus ramas colaterales. El haz cortico espinal es filogenéticamente re- ciente, se encuentra presente sólo en mamíferos y se mieliniza en el humanoa los dos años de vida ( de la vía piramidal sólo el 60% es mielinizado). Universalmente, se considera el haz cortico espi- nal como la vía descendente más relacionada con los movimientos voluntarios, complejos y hábiles, como ocurre al escribir a máquina. Sin embargo no consti- tuyen la única vía para el movimiento voluntario, pero si le confieren velocidad y agilidad a esos movimien- tos. Muchos de los movimientos básicos simples es- tán mediados por otros tractos descendentes. Lesio- nes piramidales afectan la motricidad fina de la mano pero no movimientos como de prensión palmar. Algunos ramos de este haz en una primera fase de su descenso retornan a la corteza cerebral para inhibir la actividad en regiones corticales adyacen- tes. Otros ramos se dirigen a los núcleos caudado y lenticular, núcleo rojo, núcleos olivares y formación reticular, para mantener informada a las regiones subcorticales de la actividad cortical. https://booksmedicos.org 81 M éd u la e sp in al La segunda neurona de la vía motora comienza en los tres núcleos motores del asta gris anterior de la médula. Su información sale por las raíces anterio- res que se unen a las raíces posteriores para formar los distintos plexos, que darán origen a los nervios que fi nalmente terminarán en la placa motora. Tracto tectoespinal Las fi bras de este haz se originan en células situa- das en las capas más profundas del tubérculo cudri- gémino superior mesencefálico, se extienden antero medialmente alrededor de la sustancia gris peri acue- ductal, descienden cerca del rafe anterior del fascí- culo longitudinal medial. En los niveles bulbares, las fi bras tecto espinales se incorporan en el fascículo longitudinal medial. En la médula espinal, las fi bras tecto espinales, localizadas en el cordón anterior cer- ca del surco medio anterior, descienden sólo hasta los niveles cervicales. El tegmento mesencefálico re- cibe fi bras de la corteza visual y del tracto óptico y sirve, por lo tanto, como un centro de coordinación entre los centros visuales y los núcleos motores del tallo cerebral vinculados a dicha vía, por un a lado, y la médula espinal, por el otro. La mayor parte de las fi bras, termina en los cuatro segmentos cervicales superiores, para mediar movimientos refl ejos de la cabeza, los ojos y el miembro superior, como res- puesta a estímulos visuales. Muchas de estas fi bras terminan en núcleos diversos del tallo cerebral, con- fi gurando el fascículo tecto bulbar, el resto desciende https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 82 hasta la región cervical inferior en la médula, situán- dose a cada lado, en la porción ventral del cordón anterior. Tracto rubro espinal Las fi bras del haz rubro espinal se originan en el núcleo rojo, una masa celular ovalada situada en el teg- mento mesencefalico. El núcleo rojo está compuesto por una parte rostral parvo celular y una parte caudal magnocelular. El haz rubro espinal tiene su origen en la región magno celular del núcleo rojo. Las fi bras ru- bro espinales se decusan completamente y descienden hasta los niveles medulares, ubicándose en el cordón blanco lateral, donde se hallan en situación anterior a las fi bras del haz cortico espinal lateral y parcialmente entremezcladas con ellas. Las fi bras del tracto rubro espinal están organizadas en forma somatotópica, lo cual signifi ca que las células de partes determinadas del núcleo se proyectan en forma selectiva a niveles medulares defi nidos. Las fi bras que se proyectan a los segmentos medulares cervicales se originan en las partes dorsal y dorso medial del núcleo rojo, mientras que las fi bras que se proyectan a los segmentos me- dulares lumbo sacros se originan en las partes ventral y ventro lateral del núcleo. Los segmentos medulares torácicos reciben fi bras que provienen de una región intermedia del núcleo. Las fi bras espinales terminan haciendo sinapsis con las neuronas del asta gris ante- rior de la médula. El núcleo rojo recibe fi bras de la corteza cerebral y cerebelosas. Las fi bras cortico rrúbras de la corteza motora se proyectan bilateralmente a la parte parvo celular del núcleo rojo e ipsi lateralmente a la división magno celular. Estas proyecciones están organizadas de manera somatotópica con respecto a su origen y terminación. El enlace sináptico de las fi bras cortico rúbras y rubro espinales constituye una vía motora no piramidal. Todas las partes del núcleo rojo reci- ben fi bras aferentes cerebelosas cruzadas a través del pedúnculo cerebeloso superior. La estimulación de las células del núcleo rojo produce potenciales exci- tadores postsinápticos en las neuronas motoras alfa fl exoras contra laterales y potenciales postsinápticos inhibidores de la neurona motora alfa extensora. Este tracto tiene función de coordinar movimientos facilitando la actividad de los músculos fl exores, cuyo neurotrasmisor es el glutamato e inhibiendo la de los músculos extensores y antigravitacionales, a través del neurotrasmisor glicina. En el sueño no REM se inhibe la excitación muscular anti gravitatoria. https://booksmedicos.org 83 M éd u la e sp in alTracto retículo espinal Dos regiones relativamente extensas de la for- mación reticular del tronco encefálico dan origen a fibras que descienden hasta niveles medulares. Una de estas regiones se halla en la protuberancia, mien- tras que la otra se encuentra en el bulbo. Por eso es adecuado denominarlos haz retículo espinal protu- berancial que es medial y bulbar, que es lateral. Desde la protuberancia, estas neuronas envían axones a la médula espinal, axones que son princi- palmente directos, y que forman el haz retículo es- pinal anterior. Este haz se origina en conglomerados de células que se encuentran en la parte medial de la protuberancia. El núcleo reticular protuberancial se extiende rostralmente hasta el nivel del núcleo motor del trigémino. Este núcleo contiene un buen número de células gigantes, además de diversos tipos de células pequeñas. El haz retículo espinal anterior es ipsi lateral casi por completo y desciende por la parte medial del cordón anterior, en asociación con el fascículo longitudinal medial. Las fibras retículo espinales protuberanciales son más numerosas que las originadas en el bulbo, des- cienden por toda la longitud de la médula espinal, hecho indicativo de su vinculación con actividades en múltiples niveles medulares. El haz retículo espinal medial se origina en los dos tercios mediales de la formación reticular bulbar. Las fibras del haz retículo espinal bulbar se proyec- tan de manera bilateral a niveles medulares y princi- palmente descienden en la parte anterior del cordón lateral. Las fibras que se cruzan al lado opuesto lo hacen en el bulbo y son menos numerosas que las directas. Algunas fibras del haz retículo espinal an- terior descienden por toda la longitud de la médula espinal. Las fibras retículo espinales de la protube- rancia y el bulbo no están separadas con claridad en la médula espinal. Ambos haces retículo espinales, anterior y medial, ingresan al asta gris anterior de la médula espinal para facilitar o inhibir la actividad de las moto neuronas alfa y gamma, influyendo en los movimientos voluntarios y en la actividad refle- ja. Se cree que las fibras retículo espinales también incluyen las fibras autónomas descendentes, lo que proporciona una vía por la cual el hipotálamo puede controlar las eferencias sinápticas y las eferencias pa- rasimpáticas sacras. Las astas grises anteriores tam- bién reciben fibras de los haces cortico espinales y rubro espinales. Tracto olivo espinal Están formados por fibras originadas en el complejo olivar inferior, pasan de inmediato al lado opuesto y descienden hasta niveles cervicales de la médula, en el cordón blanco lateral. Numerosas fi- bras ascendentes han sido interpretadas como una vía de coordinación propioceptiva y motora entre el miembro superior y la cabeza.Tracto vestíbulo espinal Una de las funciones más importantes del siste- ma motor, y que se efectúa de una manera involun- taria, es la de mantener el cuerpo en posición erecta y adecuar la actividad muscular durante el movi- miento para mantener el equilibrio. En la posición bípeda, esta función se manifiesta sobre todo como una actividad anti gravitatoria, a ello contribuyen en gran medida la activación de los músculos extenso- res mediante reflejos que parten de los receptores musculares y articulares, pero también, en parte, por medio de la función vestibular, que percibe tanto la posición de la cabeza como su desplazamiento en cualquier sentido del espacio. Estos estímulos son llevados desde el oído interno hasta los núcleos ves- tibulares, ubicados en la protuberancia y el bulbo ra- quídeo, por debajo del piso del cuarto ventrículo, y de allí descienden por los fascículos vestíbulo espinales, que son directos, hasta las neuronas motoras del asta gris anterior, que inervan los músculos encargados del mantenimiento de la posición y del equilibrio. El tracto vestíbulo espinal lateral se origina en el núcleo vestibular lateral y desciende por la porción superfi- cial y ventral del cordón anterior medular hasta sus niveles sacros. Sus fibras intervienen en los movi- mientos de los miembros y probablemente del tron- co, que tienden a conservar el equilibrio. Su destruc- ción determina desviación y aún caída del cuerpo hacia el lado de la lesión. El tracto vestíbulo espinal medial se origina en los núcleos vestibulares medial e inferior. Sus fibras descienden por ambos lados de la línea media bulbar, como una continuación caudal del fascículo longitudinal medial. En la médula espi- nal, se sitúa hacia la parte media del cordón anterior y termina en la región cervical, en contacto con las neuronas que inervan los músculos encargados de https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 84 controlar la posición de la cabeza y el cuello. Por tanto, este haz establece el sustrato anatómico para el control de la posición de la cabeza de acuerdo con los estímulos laberinticos, dado que el oído interno y el cerebelo, por medio de estos tractos, facilitan la actividad de los músculos extensores e inhiben la actividad de los músculos flexores en asociación con el mantenimiento del equilibrio. Fibras autónomas descendentes La médula espinal contiene fibras autónomas descendentes que terminan en grupos celulares vis- cerales que inervan el músculo liso, el miocardio, las glándulas y las vísceras. Los principales núcleos que dan origen a fibras autónomas descendentes se encuentran en varias re- giones del hipotálamo, , y la formación reticular. Las neuronas hipotalámicas que se proyectan a niveles medulares comprenden células situadas en el núcleo para ventricular y las regiones hipotalámicas lateral y posterior. Las fibras de estos núcleos hipotalámicos se proyectan a núcleos viscerales bulbares, así como a niveles medulares. Estas fibras cruzan la línea media en el tallo cerebral, descienden en la columna blanca lateral de la médula, para terminar haciendo sinapsis con células motoras autónomas del asta gris lateral en los niveles torácico y lumbar superior, formando el fascículo dorso lateral. Complemento a las vías medulares 1. Las denominadas vías medulares están constituidas por fascículos (haces, tractos, lemniscos) de fibras nerviosas, que recorren el sistema nervioso central de arriba abajo y viceversa y que, en la médula espi- nal, ocupan los cordones (funículos), comportán- dose como parte constitutiva de éstos contribuyen- do a formar parte de su sustancia blanca. 2. Las vías sensitivas son ascendentes y las vías motoras son descendentes en su trayecto por la médula espinal. Las vías sensitivas comienzan en el receptor periférico y llegan hasta el sistema nervioso central. Las vías motoras se inician en el sistema nervioso central en la corteza motora (cerebro) y terminan en el órgano efector (múscu- lo o glándula) en la periferia. 3. Funcionalmente, se considera que la vía sensitiva está constituida por tres niveles de relevo (tres neuronas) (la vía auditiva incluye mas neuronas), mientras que las vías motoras hacen dos relevos (tienen dos neuronas) (suele omitirse las inter neuronas) en su recorrido descendente. 4. Los cuerpos de la primera neurona de las vías sensitivas está en el ganglio sensitivo de la raíz posterior; su telodendrón periférico sinapta con el área sináptica del receptor, y su telodendrón central, lo hace con la segunda neurona. la se- gunda y la tercera neuronas se localizan en el sis- tema nervioso central, tanto en la médula espinal (2ª neurona) como en el diencéfalo (3ª neurona). Esto último se aplica especialmente a las vías que se hacen conscientes, esto es, a las que llegan a la corteza sensitiva. 5. La primera neurona (de origen) de las vías moto- ras se localiza en la corteza motora y la segunda se localiza ya sea en el tallo o en el asta gris ante- rior medular. 6. En sus trayectos ascendente o descendente, las vías nerviosas se pueden cruzar o tomar una vía directa por el mismo lado de donde proviene la información. Las vías sensitivas se pueden cru- zar en el nivel medular por donde ingresan, o hacerlo más arriba, a nivel del tallo encefálico. La vía motora cruzada se decusa (cruza) a nivel del bulbo raquídeo (médula oblongada) en la decusa- ción piramidal. 7. Por lo general, el nombre de una vía nerviosa se compone de la palabra tracto, haz o fascículo, seguida del origen y la terminación de la vía y el funículo (cordón) de la médula espinal por el que viaja. 8. Se puede decir, pues, que las diferentes vías que viajan en la médula espinal se localizan así en cada uno de los funículos (cordones): 1. Cordón anterior: conduce vías sensitivas y moto- ras. i) Tracto espino talámico anterior (ventral): conduce in- formación sensitiva sobre tacto leve (sensibilidad protopática) y presión del otro lado del cuerpo, es por tanto cruzada y hace su decusación en el nivel medular por donde ingresa. ii) Tracto cortiço espinal ventral: haz piramidal directo. iii) Tracto directo del espinal anterior que esw ipsilateral 2. Cordón lateral: conduce vías sensitivas y motoras. i) Haz espino talámico lateral: conduce sensiblidad https://booksmedicos.org 85 M éd u la e sp in alpara dolor y temperatura del otro lado del cuer- po. Se decusa en el nivel medular por donde in- gresa. ii) Haz espino cerebeloso posterior : lleva sensibilidad músculo articular (propriocepción) inconscien- te. Es homo lateral, es decir, se localiza en el cordón lateral del mismo lado por donde ingre- sa, en su parte posterior. Se proyecta en el cere- belo. iii) Tracto espino cerebeloso anterior: conduce igualmen- te sensiblidad propioceptiva, pero en este caso, es cruzada y se decusa en el mismo nivel medu- lar por donde ingresa. Viaja en el cordón lateral contra lateral en su parte anterior. Parece que es- tas fibras se vuelven a decusar en el mesencéfalo antes de ingresar al cerebelo, lo que determina que se proyecte al hemisferio cerebeloso del mis- mo lado del cuerpo de donde proviene la infor- mación. iv) Haz cortico espinal lateral: transporta la vía pirami- dal, cruzada, o sea, la que viene del hemisferio cerebral contralateral. El cruce de estas fibras se hace en el tercio inferior del bulbo raquídeo: de- cusación piramidal. Se ha observado que esta decu- sación puede ser del 100%. 3. Cordon posterior. Por aquí, se transporta informa- ción sensitiva únicamente. i) Fascículos grácil y cuneatus (espino talámico posterior): conducen la sensibilidad musculo articular cons- ciente, la palestesia (sensibilidad vibratoria) y el tacto discriminativo (sensibilidad epicrítica) has- ta la corteza cerebral sensitiva. Viaja en el cordón posterior homolateral y luego de hacer relevo en los núcleos grácil y cuneatus del bulbo raquídeo, se decusa en el tercio medio de este, por lo tantoen la médula espinal es directa. 9. El lugar donde se encuentran las neuronas de re- levo de las diferentes vías comprende: 1. Termoalgesia (dolor y temperatura). Haz espino ta- lámico lateral: i) Primera neurona: ganglio sensitivo de la raíz pos- terior. Aquí, unas fibras ascienden y otras des- cienden entre unos pocos segmentos medulares y forman el tracto posterolateral ii) Segunda neurona: sustancia gelatinosa iii) Tercera neurona: tálamo, núcleo ventral postero la- teral. 2. Tacto (tacto leve, sensibilidad protopática) y pre- sión. Haz espino talámico ventral: i) Primera neurona: ganglio sensitivo de la raíz poste- rior. ii) Tercera neurona: núcleo ventral postero lateral del tálamo. 3. Propiocepción inconsciente. Tractos espino cerebelo- sos anterior y posterior: i) Primera neurona: ganglio sensitivo de la raíz poste- rior. ii) Segunda neurona: núcleo dorsal iii) Tercera neurona: corteza cerebelosa. 4. Sensibilidad epicrítica, palestesia y propriocep- ción consciente. Fascículos grácil y cuneatus: i) Primera neurona: ganglio sensitivo de la raíz poste- rior. ii) Segunda neurona: núcleos grácil y cuneiforme. iii) Tercera neurona: núcleo ventral postero lateral (tá- lamo). 5. Vías motoras. Haces cortico espinal ventral (di- recto) y lateral (cruzado): i) Primera neurona: corteza motora. ii) Segunda neurona: inter neurona. iii) Tercera neurona: asta gris anterior de la médula es- pinal. Tractos de la médula espinal Concepto básico Las fibras ascendentes y descendentes de la mé- dula espinal están organizadas en haces más o menos definidos que ocupan regiones precisas de la sustan- cia blanca. Los conjuntos de fibras que poseen el mismo origen, trayecto y terminaciones se denomi- nan haces o fascículos. Como la sustancia blanca de la médula espinal se divide en tres cordones, todos los haces ascendentes y descendentes se encuentran en uno o más cordones. Un cordón puede contener varios haces distintos que conducen impulsos en di- ferentes direcciones. Algunos haces medulares están parcialmente entremezclados o se superponen con fibras de otros haces, por lo cual se deben desarrollar https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 86 técnicas especiales para demostrarlo. En general, los haces largos tienden a localizarse periféricamente en la sustancia blanca, mientras que los haces cortos se encuentran cerca de la sustancia gris. Las fibras que forman la sustancia blanca medu- lar hacen parte de vías que llevan hasta los centros supra medulares los estímulos nerviosos periféri- cos y que reciben el nombre de vías ascendentes, o de vías que traen desde esos centros la respuesta Nombre del Haz Procedencia del Impulso Trayecto Situación Terminación Subcortical Espino Talámico Lateral Receptores cutáneos: terminaciones libres. Cruza la comisura anterior. Ordenamiento somato tópico. Cordón lateral. Núcleo ventral – postero lateral. Terminación Cortical Neurona de 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3er Orden Naturaleza Funcional Circunvolución post central, áreas 3, 1 y 2 Se encuentra en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo y su prolongación termina, principalmente en la sustancia gelatinosa del asta posterior de la médula. Laminas I a VI del asta posterior de la médula espinal. Las prolongaciones de estas neuronas cruzan la línea media por detrás del conducto del epéndimo y asciende por el cordón lateral. Esta situada en el núcleo ventral postero lateral (VPL) del tálamo contra lateral. La cual termina haciendo sinapsis con neuronas corticales de la circunvolución parietal ascendente o área somato sensorial primaria (áreas 3, 1 y 2) Sensación de dolor y temperatura Espino Talámico Anterior Corpúsculos laminares (para presión), receptor táctil y terminaciones del folículo piloso. Cordón anterior, se cruzan en la comisura blanca y ascienden lateralmente. Cordón anterior Núcleo ventral postero lateral del tálamo Terminación Cortical Neurona 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3er Orden Naturaleza Funcional Circunvolución postcentral Se encuentra en el ganglio anexo a la raíz posterior del nervio raquídeo y su prolongación termina en el núcleo de la cabeza del asta posterior de la médula. Laminas V a VIII. Sus prolongaciones cruza la línea media por delante del conducto del epéndimo y asciende por el cordón anterior La segunda neurona termina en el tálamo,cuyas neuronas se dirigen hacia las áreas cerebrales 3, 1, 2 del giro parietal ascendente Tacto leve y presión Gracilis y Cuneatus Corpúsculos táctiles y de presión, órganos tendinosos y husos neuro-musculares. Gracilis toda la médula espinal, y cuneatus por arriba del sexto segmento torácico. Cordón posterior de la médula espinal Tálamo contra lateral Terminación Cortical Neurona 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3er Orden Naturaleza Funcional Circunvolución postcentral (áreas 3, 1 y 2). Ganglio de la raíz posterior. Núcleos de Gracilis y Cuneatus ipsilaterales en el bulbo raquideo. Está situada en el núcleo ventral postero lateral (VPL) del tálamo contralateral. Sensación conciente de propiocepción, tacto discriminativo, sensibilidad vibratoria. Espino cerebeloso directo o posterior Receptores de propiocepción, como son husos musculares, órganos tendinosos y receptores articulares. Se localiza por arriba del segundo segmento lumbar de la médula espinal, Ascendiendo ipsi lateralmente para ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Cordón lateral supero dorsal Cerebelo: Vermis del paleo cerebelo. Terminación Cortical Neurona 1º Orden Neurona 2º Orden Neurona 3 er Orden Naturaleza Funcional Termina en la corteza cerebelosa. Ganglio de la raíz posterior. la prolongación central de la neurona unipolar termina en el núcleo dorso lateral Lámina VII (núcleo de, localizado entre los segmentos C8 a L2. Su axón asciende hasta el bulbo por el cordón lateral del mismo lado, llegando al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. Neuronas de la corteza del paleo cerebelo. Propiocepción inconsciente. Coordinación fina de postura. Movimiento individual de los músculos de las piernas (fuerza de la contracción muscular). Transporta información exteroceptiva. a tales estímulos hasta los distintos núcleos medu- lares y que constituyen las vías descendentes. Exis- ten, además, fascículos que ponen en contacto dis- tintos segmentos medulares dentro de la médula y constituyen los distintos fascículos intramedulares o propios de la médula. Se considera como una vía nervosa a la serie de neuronas interconectadas si- nápticamente y que conducen un determinado tipo de estímulo. Tractos sensitivos ascendentes https://booksmedicos.org 87 M éd u la e sp in alNombre del Haz Procedencia del Impulso Trayecto Situación Terminación Subcortical Espino cerebeloso cruzado o anterior Receptores articulares, órganos tendinosos y husos neuro- musculares. Asciende por la periferia lateral de toda la médula, hasta el mescencéfalo. Entra al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Cordón lateral. En vermis cerebelosa anterior. Terminación Cortical Neurona 1º Orden Neurona 2º Orden Neurona 3er Orden Naturaleza Funcional Corteza cerebelosa ipsilateral. Ganglio de la raíz posterior. Lámina V a VII. Su axónes cruzan la línea media y asciende por el cordón lateral del lado opuesto, Al llegar al límite entre protuberancia y mesencéfalo donde cruza la línea media y por el pedúnculo cerebeloso superior llega a hacer sinapsis con las neuronas de la corteza del paleo cerebelo. Hace sinapsis con las neuronas de la corteza del paleo cerebelo. Conduce sensación profunda inconsciente de propiocepción y de órganos tendinosos Espino tectal Receptores articulares, husos neuromusculares y órganos tendinosos, si Segmentos superiores de la médula espinal. Cordón lateral. Capas profundas del tubérculo cuadrigemino superiorcontra lateral. Terminación Cortical Neurona 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3er Orden Naturaleza Funcional Sensación de propiocepción, tacto y presión. Ganglio de la raíz posterior. Láminas V a VII. Colículo cuadrigémino superior. Reflejos espino visuales. Movimientos de los ojos y la cabeza. Espino-reticular Terminaciones nerviosas libres profundas. Ascienden bilateralmente en la médula espinal. Cordón lateral y anterior. Núcleos de la formación reticular del tronco cerebral. Terminación Cortical Neurona 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3 er Orden Naturaleza Funcional No tiene terminación cortical. Ganglio de la raíz posterior. Lámina I a VI. No contiene neurona de 3 er orden. Dolor profundo y crónico. Mantenimiento de estado de conciencia. Modificación de actividad motora y sensitiva. Modulación de actividad cortical. Espino olivar Receptores articulares, husos neuromusculares y órganos tendinosos, corpúsculos de tacto y presión. Asciende cerca de la superficie medular contra lateral. Cordón anterior y lateral. Núcleos olivares accesorios y medial. Terminación Cortical Neurona 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3 er Orden Naturaleza Funcional Corteza cerebelosa ipsilateral. Ganglio de la raíz posterior. Láminas V a VII. Núcleo olivar contralateral. Sensación inconsciente de propiocepción, tacto y presión. Espino Cuneo- cerebeloso Receptores articulares, husos neuro-musculares y órganos tendinosos. Asciende junto con el fascículo de cuneatus. Cordón posterior de la médula espinal. Núcleo de cuneatus accesorio o lateral. Terminación Cortical Neurona 1 er Orden Neurona 2º Orden Neurona 3er Orden Naturaleza Funcional Corteza cerebelosa ipsi lateral. Ganglio de la raíz posterior de C2 a C7. Núcleo cuneatus accesorio o lateral ipsilateral. No contiene neurona de 3 er orden. Sensación de propiocepción, tacto y presión Fascículo dorsolateral Terminaciones nerviosas libres. Une segmentos superiores e inferiores intra medularmente Surco postero lateral mecano receptora. Tractos ascendentes 1. Cortico espinal lateral 2. Cortico espinal anterior 3. Rubro espinal 4. Retículo espinal anterior y lateral 5. Vestíbulo espinal medial y lateral 6. Tecto espinal 7. Olivo espinal 8. Fibras autonómicas descendentes 9. Haz interfascicular Adaptado del libro de Delgado-García J.M. Neurociencias para pobres. Claves de razón práctica. 1998. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 88 Origen Trayecto Situación Terminación Naturaleza Funcional Corteza motora primaria (área 4), Área premotora (área 6) y corteza somatosensorial primaria (Áreas 3, 1 y 2). Área 5 y 7 Corona radiada. Brazo pos- terior de la cápsula interna porción ventral del tallo cere- bral. Se decusa en las pirámi- des bulbares. Cordón anterior. Células de las laminas VI a VII (interneuronas y mo- toneuronas alfa y gamma de la lámina IX). Movimientos voluntarios fi- nos de la musculatura distal. Modulación de las funciones sensitivas. Corteza motora primaria (área 4). Área premotora (área 6) y corteza somatosensorial primaria (Áreas 3, 1 y 2). Corona radiada. Brazo pos- terior de la cápsula interna porción ventral del tallo cere- bral, hasta la ME. Decusación a nivel de la médula espinal. Células del asta anterior (ínterneuronas y neuronas motoras alfa y gamma). Movimientos voluntarios grue- sos y posturales de la muscula- tura proximal y axial Porción magno celular del núcleo rojo. Núcleo rojo, cruzan en la decusación tegmental anterior del mesencéfalo. Cordón lateral. Decusa- ción tegmental ventral del mesencéfalo. Células del asta anterior (interneuronas y neuronas motoras alfa y gamma). Facilitan la actividad de los músculos flexores e inhibe extensores. Formación reticular pontina (anterior) y Bulbar (lateral). Desciende ipsilateralmente pero ciertos componentes son cruzados y llegan hasta el cordón lateral. Cordón anterior y late- ral. Algunas fibras son ipsi laterales y las que se decusan lo realizan a diferentes niveles de su recorrido. Células de las laminas VII y VIII y moto neuronas de la lámina IX. Modulación de las transmisio- nes sensitivas, en especial de dolor, regulación de reflejos espinales. El retículo espinal an- terior facilita neuronas motoras extensoras y el lateral motoras flexoras. Núcleos Vestibular lateral (late- ral) y Vestibular medial (medial) Desciende sin cruzarse y ocu- pa una posición en el cordón lateral de la médula. Cordón lateral ipsila- teral; cordón anterior bilateral. Inter neuronas de las laminas VII y VIII y moto neuronas de la lámina IX. Facilita las moto neuronas ex- tensoras que mantienen la po- sición erecta . Facilita las moto neuronas flexoras y el control de la posición de la cabeza. Capas profundas del Colículo superior. Decusación tegmental dorsal del mesencéfalo. Cordón anterior. Interneuronas del asta anterior, laminas VI, VII y VIII. Controla movimientos de la cabeza y miembro superior en relación con reflejos posturales. Reflejos asociados con la dilata- ción pupilar en la oscuridad Núcleos olivares inferiores. No se sabe si existe en homíni-dos humanos Cordón lateral Inter neuronas del asta anterior. No establecida. Control de los movimientos de la cabeza y el miembro superior; tono estáti- co postural. Hipotálamo ipsilateral. Ruta poli sináptica, se distri- buye de manera difusa en el cordón antero lateral de la médula. Cordón antero lateral Columna celular inter- medio lateral, y grupo celular preganglionar sacro ipsilateral. Control del músculo liso y glándulas. Segmentos medulares En cualquier región de la médula y se dirige a segmen- tos superiores o inferiores en la misma médula. Cordón posterior segmentos torácicos, superiores y cervicales. En segmentos medulares Interconectar a las neuronas de diferentes niveles inter segmen- tarios. Importante para reflejos medulares inter segmentarios. Adaptado del libro de Delgado-García J.M. Neurociencias para pobres. Claves de razón práctica. 1998. Orientación clínica sobre la médula espinal Sección medular Se define así, si pasadas las primeras 24 horas de la lesión, no hay ningún tipo de recuperación neuro- lógica. Inmediatamente sobreviene el shock medular, con una duración de 6 a 8 semanas. Desde el punto de vista clínico, se encuentra, del sitio de la lesión hacia abajo, lo siguiente: a. Parálisis motora (Paresia: parálisis parcial o plejia). b. Arreflexia osteo tendinosa y cutánea, incluyendo la ausencia del reflejo bulbo cavernoso, hallazgo que confirmará la sección medular completa. c. Nivel de anestesia: Generalmente dolorosa. d. Síndrome vertebral: Dolor intenso en el sitio de la lesión, por compresión a este nivel de algunos elementos dolorosos del canal. e. Incontinencia de esfínteres (Perdida del tono en el esfínter anal). f. Complicaciones respiratorias: sobre todo en le- siones cervicales, siendo de pésimo pronóstico en lesiones cervicales altas. g. Cuadro abdominal: síndrome peritoneal agudo, con hemorragias petequiales en hígado, bazo, ri- ñones, peritoneo e intestino; dilatación intestinal, ileo abdominal, etc., que puede confundirse con un cuadro de abdomen agudo, e incluso y erró- neamente, ser llevado a cirugía. h. Lesión del sistema simpático: con hipotensión arterial sostenida, edema de miembros inferio- https://booksmedicos.org 89 M éd u la e sp in alres, anhidrosis debajo de la lesión, e hipertermia severa. i. Escaras: complicación tardía, que prolonga la es- tadía hospitalaria, aumenta costos en antibióticos y retarda la rehabilitación. Se debe a malos cui- dados en enfermería. Suelen aparecer a partir del tercer día de la lesión. En la sección medular completa, el paciente al comienzo presenta un shock medular, que rápida- mente evoluciona (fi nalizando la 4ª semana) hacia el automatismo medular, con aparición y aumento de los refl ejos cutáneos y cremasterico,de Babinsky, vejiga neurogénica, y refl ejo en masa. Este último consiste en que, al menor estimulo sensitivo, como el frote de la sabana sobre el pie del paciente, se provoca una fl exión del pie sobre la pierna, de la pierna sobre el muslo, y del muslo sobre la pelvis, acompañándose en la mayoría de los casos de erec- ción e incluso con eyaculación de esperma en los varones. Sección medular incompleta Se caracteriza por la presencia de: a. Zonas sensitivas o motoras conservadas por de- bajo del nivel de la lesión. b. No afectación de los segmentos sacros. c. Flexión del primer dedo del pie. d. Sensibilidad perianal conservada. e. Refl ejo del esfínter anal y del músuclo bulbo ca- vernoso conservado. Incluye varios síndromes, de acuerdo a la zona medular lesionada. Síndrome medular anterior 1. Parálisis espástica bilateral por debajo del nivel de la lesión, cuya extensión depende del tamaño del área lesionada de la médula espinal. La pará- lisis bilateral es causada por la interrupción de los tractos cortico espinales anteriores en ambos lados de la médula espinal. La espasticidad mus- cular bilateral es producida por la interrupción de los tractos no cortico espinales. 1.1. Pérdida parcial bilateral de las sensaciones de do- lor y temperatura y total de la tacto presión leve, por debajo del nivel de la lesión. Estos signos son causados por la interrupción de los tractos espino talámicos anterior y lateral de ambos la- dos. 1.2. La discriminación táctil y las sensibilidades de posición y vibración se conservan, porque los cordones posteriores de ambos lados (Gracilis y cuneiforme) no están lesionados. En el síndrome medular anterior la recuperación completa es rara. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 90 Síndrome medular posterior El síndrome medular posterior presenta: 1. Compromiso severo de la sensibilidad pro- funda, por afectación de los tractos de Gracilis y cu- neiforme. 2. No hay compromiso motor, al no afectarse los tractos cortico espinales anterior y lateral. 3. Se conserva la sensibilidad superfi cial, pues los haces espino talámicos anterior y lateral están respetados. 4. El pronóstico motor es bueno, pero la deam- bulación está difi cultada por la ausencia de la sensi- bilidad profunda. Síndrome centro medular Este síndrome presenta: a. Cuadriparesia o cuadriplejia espástica inicial, por compromiso inicial de los haces cortico espi- nales, con recuperación posterior del compromiso motor de los miembros inferiores. Se explica por la disposición especial en las vías motoras, de las fi bras de los miembros superiores, que son más internas, que la de los miembros inferiores. b. Por lo general, se conservan las vías de la sensibilidad superfi cial y profunda (espino talámi- cos anteriores y laterales y los cordones posterio- res). Síndrome de hemisección medular (o de Brown Sequard) En el síndrome de hemi sección medular o sín- drome de Brown Sequard se presenta: 1. Compromiso motor espástico ipsilateral por lesión de los tractos corticoespinales que ya vienen decusados desde el bulbo. 2. Compromiso de la sensibilidad profunda ip- silateral (sentidos de posición y vibración, así como la discriminación de dos puntos), por lesión de los cordones posteriores (Gracilis y cuneiforme), que sólo se decusan en el bulbo. 3. Compromiso de la sensibilidad superfi cial (termoalgesia), contra lateral. Es explicable porque los tractos espino-talámicos laterales se decusan oblicuamente, y la pérdida sensitiva ocurre dos me- támeras por debajo de la lesión. El 90% de los pacientes recupera la deambula- ción. a. Lesión del cono medular: (parte fi nal de la mé- dula espinal). El 80% de las médulas, terminan T12- L1 y el 20% restante L1-L2. Una lesión a este nivel, generalmente produce síntomas simétricos con al- teraciones motoras proximales, anestesia en silla de montar, incontinencia vesical y frecuentemente arre- fl exia calcánea. https://booksmedicos.org 91 M éd u la e sp in al b. Lesión de cola de caballo: Compromiso de las raíces que se desprenden del cono medular y salen por la región anterior del canal. Se produce general- mente una lesión asimétrica, con compromiso mo- tor distal, alteraciones sensitivas de acuerdo al tra- yecto de la raíz afectada, frecuentemente se afecta el refl ejo patelar. Paraclínicos en la lesión medular Deben evitarse los movimientos bruscos del pa- ciente a quien se sospecha lesión raquimedular, en su transporte al servicio de radiología, y en el paso de la camilla a la mesa de rayos X (Rx) y viceversa, pues de lo contrario se agravará la sintomatología y el pronóstico de la lesión. a. Rx del segmento de la columna clínicamen- te comprometido. En proyecciones antero posterior (AP) y lateral. Por lo general muestran la lesión ósea. Siempre deben visualizarse las siete vértebras cervi- cales, si no fuese posible se recurrirá a la tracción de hombros. b. Escanografía del segmento raqui medular comprometido. Generalmente, muestra la lesión ósea del canal raqui medular. Permite valorar la integridad del canal medular y el compromiso de este por fragmentos óseos. Permite valorar las úl- timas vértebras cervicales, cuando no es posible visualizarlas con Rx simples. Se debe realizar tam- bién a pacientes con défi cit neurológico o dolor cervical, sin lesión aparente en la radiología cervi- cal. c. Resonancia Nuclear Magnética. Examen por excelencia, que muestra los elementos blandos del canal medular: disco, ligamentos, meninges, y las lesiones medulares como contusión, compresión o hemorragia, etc. https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 92 Lesión de la 1ª neurona (neurona motora superior) Lesión de las neuronas piramidales de las cortezas motoras del lóbulo frontal, corona radiada, cápsula interna y tractos cortico espinales descendentes por mesencéfalo, protuberancia y bulbo, hasta la moto neuronas del asta gris anterior (tractos piramidales). Se manifi esta con los siguientes signos clínicos: 1. Debilidad o parálisis de los mimebros (paresia o plejia) del sitio de la lesión hacia abajo. 2. Aumento de los refl ejos osteo tendinosos (hipe- Fractura de cuerpo y lámina vertebral con invasión importante del canal por esquirlas óseas Fractura de vértebra C6 con Retro listesis Fractura de vértebra dorsal TBC ósea con importante cifosis dorsal con sección medular completa Canal lumbar estrecho con compresión Sinus dermal de la dura por un absceso vertebral rrefl exia) del sitio de la lesión hacia abajo (bici- pitales, braquio radiales, tricipitales, patelares y calcáneos. 3. Presencia del signo de Babinski: el refl ejo de Babin- ski es uno de los refl ejos infantiles. Es normal en ni- ños menores de dos años de edad, pero desaparece a medida que avanza en edad y que el sistema nervio- so alcanza mayor desarrollo. En personas de más de dos años de edad, la presencia del refl ejo de Babinski indica daños de los nervios que conectan la médula espinal y el cerebro (tracto cortico espinal). Debido https://booksmedicos.org 93 M éd u la e sp in ala que este tracto se presenta tanto en el lado derecho como en el izquierdo, el reflejo de Babinski puede presentarse en uno o en ambos lados. 4. Presencia del signo de Hoffman o Babinski de la mano. 5. Aumento del tono muscular (hipertonía). 6. No hay compromiso de la sensibilidad superfi- cial ni profunda. 7. La atrofia, cuando se presenta, es en forma tardía. Lesión de 2ª neurona Desde las moto neuronas del asta gris anterior medular, sus raíces anteriores, plejos, nervios, hasta la placa motora. El paciente presenta los siguientes signos: 1. Debilidad o parálisis de las extremidades (paresia o plejía) del sitio de la lesión hacia abajo. 2. Disminución o abolición de los reflejos (hipo o arreflexia) del sitio de la lesión hacia abajo (bici- pitales, estilorradiales, tricipitales, patelares y cal- cáreos. 3. Ausencia de reflejos patológicos como el Babin-ski o el Hoffman. 4. Disminución o ausencia del tono muscular (hi- potonía o atonía). 5. Compromiso de la sensibilidad superficial. 6. La atrofia se presenta en forma precoz. Tipos de parálisis (compromiso motor) Hemiplegia o hemiparesia Es la parálisis o debilidad de un lado del cuerpo, que aparece como resultado de la lesión de las vías de conducción de impulsos nerviosos del encéfalo o de la médula espinal. Monoplejia o monoparesia Es la parálisis o la debilidad de uun miembro su- perior o inferior. Diplejia o diparesia braquial La lesión afecta ambos miembros superiores en abolición o debilidad de la fuerza muscular. Cuadriplejia o cuadriparesia Cuando se hallan afectados los miembros infe- riores y los superiores en abolición de su fuerza o en su debilidad. Compromiso del tono muscular Hipertonía (espasticidad, rigidez) La espasticidad se refiere a músculos tensos y rígidos con reflejos tendinosos profundos y exage- rados (por ejemplo, un reflejo rotuliano). La Espas- ticidad aparece tiempo después de la instalación de una enfermedad que daña la vía piramidal, bien sea el cerebro, la médula espinal o las vías que conectan a estos entre sí. Ejemplo de estas enfermedades son los accidentes cerebro vasculares (infarto cerebral, hemorragia intra cerebral, aneurismas cerebrales ro- tos), los traumatismos encéfalo craneanos, los trau- matismos raqui medulares y la parálisis cerebral. La rigidez se debe a lesión extra piramidal (fibras motoras derivadas de los núcleos basales). Ejemplo clásico es la enfermedad de Parkinson o la corea. Hipotonía La hipotonía se caracteriza por una resistencia disminuida a la palpación o manipulación pasiva de los músculos. Es un signo importante en la enferme- dad cerebelosa, pues éste pierde la influencia sobre las moto neuronas gamma. Se presenta típicamente en la lesión de 2ª neurona motora. Dolor somático visceral Dolor somático es aquel que aparece cuando un estímulo potencialmente dañino para la integridad física excita los receptores. Estrictamente, debiera incluir el dolor originado en cualquier parte del cuer- po que no sean nervios o sistema nervioso central. Sin embargo, frecuentemente se habla de dolor so- mático propiamente dicho cuando los receptores es- tán en la piel, en los músculos o en las articulaciones, y de dolor visceral cuando los receptores activados por el estímulo están en una víscera. El dolor somá- tico es habitualmente bien localizado y el paciente no tiene grandes dificultades en describirlo. El dolor https://booksmedicos.org M éd u la e sp in al 94 visceral, en cambio, es frecuentemente menos loca- lizado y puede ser referido a un área cutánea que tiene la misma inervación. Por ejemplo, el estímulo de receptores en el miocardio activa aferentes visce- rales que terminan en los cuatro primeros segmen- tos medulares torácicos. Esta información converge sobre la misma neurona que recibe los estímulos cu- táneos, por lo cual el dolor es referido muchas veces al hombro y al brazo izquierdos. La activación cró- nica de estos elementos puede evocar dolor referido, efectos simpáticos locales, contracciones musculares segmentarias y cambios posturales. Tabes dorsal Es una de las formas parenquimatosas de la neu- rosífilis y que está caracterizada por la degeneración lenta y progresiva de los cordones posteriores, las raíces posteriores y los ganglios de la médula espinal. La alteración tiende a presentarse 15 o 20 años después de la primoinfección. Clásicamente, se describe como una ataxia, con trastornos en la marcha. En el exa- men físico se pueden encontrar trastornos pupilares en el 50 % de los enfermos, pero la pupila de Argyll Robertson sólo se describe en el 18 % de los pacien- tes, siendo más frecuente la pérdida temprana de los sentidos de vibración y de posición, con una marcha inestable y el clásico signo de Romberg positivo. Los ojos son las muletillas del tabético, y si deja de mirar al piso y no talonea puede caerse. El examen del líquido cefalorraquídeo (LER) es la prueba diagnostíca final para establecer la presen- cia de cualquier forma de neurosífilis. El Venereal Disease Research Laboratory (VDRL), constituye una prueba no treponémica que detecta anticuerpos (Ac) IgM e IgG, ésta es altamente especifica (casi un 100%). El Fluorescent Treponemal Antibody (FTA) del LCR, que es una prueba treponémica, es menos específica para el LCR. El tratamiento de elección es la penicilina. Las manifestaciones neurológicas pueden regresar o sólo detenerse su progresión. En algunos, los dolores y la ataxia persisten por años. Compresiones crónicas de la médula espinal La médula puede ser comprimida a causa de da- ños intramedulares como algún tipo de tumor, por ejemplo, los gliomas que son tumores primarios que contienen células gliales (astrocitos, oligodendroci- tos, ependimocitos), y la distribución de los tipos de la célula varía con cada tumor. El tipo más común de gliomas es el astrocitoma intramedular. Meningiomas. Los meningiomas son tumores que se desarrollan en las delgadas membranas o menin- ges, que cubren al cerebro y la médula espinal. Los meningiomas, por lo general, crecen en forma lenta y no invaden el tejido normal que rodea las menin- ges, sino que comprimen las estructuras vecinas. Neurofibromas. Son tumores “benignos” que se desarrollan a lo largo de los nervios. También pue- den presentarse en la piel neurofibromatosis. Siringomielia. Se caracteriza por la presencia de ca- vidades que producen una destrucción de la sustan- cia gris, en la vecindad del canal central a causa ge- neralmente de una infección viral que produce una mielopatía progresiva. En la pared de la cavidad hay destrucción de fibras y neuronas y proliferación de los elementos gliales. Se caracteriza clínicamente por la parálisis de una neurona inferior en los miotomas correspondientes a los segmentos lesionados, predominando los cer- vicales, origen de la inervación del miembro superior y por un cuadro sensitivo típico, caracterizado por la pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura sin alteración de la sensibilidad profunda y táctil en los dermatomas lesionados, conocido como disociación siringomiélica de la sensibilidad. Poliomielitis Es una enfermedad contagiosa causada por la in- fección con el poliovirus, que se transmite por con- tacto directo de persona a persona, por contacto con las secreciones infectadas de la nariz o la boca o por contacto con heces infectadas. El virus entra a través de la boca y la nariz, se multiplica en la garganta y en el tracto intestinal donde es absorbido y se disemina a través de la sangre y el sistema linfático. La enferme- dad afecta el sistema nervioso central. En su forma aguda, causa inflamación en las neuronas motoras del asta gris anterior de la columna vertebral y del cerebro y lleva a la parálisis, atrofia muscular y muy a menudo deformidad del miembro afectado. En el peor de los casos, puede causar parálisis permanente o la muerte por compromiso de los centros respira- torios o del músculodiafragma. https://booksmedicos.org 95 M éd u la e sp in alEsclerosis multiple (EM) La esclerosis múltiple es una enfermedad del sis- tema nervioso central que afecta el cerebro y la mé- dula espinal. Las fibras nerviosas están envueltas y protegidas con mielina, una sustancia compuesta por lippopproteinas, que facilita la conducción de los im- pulsos eléctricos entre ellas. Si la mielina es destruida o dañada, la habilidad de los nervios para conducir los potenciales de acción, desde y hacia el cerebro, se interrumpe y este hecho produce la aparición de los síntomas de la enfermedad. La esclerosis múltiple (EM) hace referencia a la aparición de placas o parches de desmielinización esparcidos por todo el sistema nervioso central. Se considera una enfermedad desmielinizante por com- partir dos características importantes con las lesiones limitadas a la sustancia blancadel sistema nervioso central y con la pérdida de mielina en dichas lesiones. Se denomina esclerosis múltiple por la multiplicidad de las lesiones en las secciones de las muestras mi- croscópicas del SNC. El efecto principal de la des- mielinización es impedir la conducción eléctrica sal- tatoria desde un nodo axonal (de Ranvier), en el que se concentran los canales de sodio, hacia el siguiente nodo (la mayor densidad de canales para sodio en las neuronas es justo en estos nodos. Los síntomas más frecuentes son debilidad mus- cular o falta de fuerza, hormigueo, poca coordina- ción, fatiga, trastornos del equilibrio, alteraciones visuales, temblor, espasticidad o rigidez muscular, trastornos del habla, trastornos intestinales o urina- rios, deambulación inestable (ataxia), trastornos de la función sexual, sensibilidad al calor, trastornos de la memoria y trastornos cognitivos, entre otros. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple no tienen todos estos síntomas. Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica progresiva, invariable- mente fatal, que ataca las neuronas encargadas de controlar los músculos voluntarios. Esta enferme- dad pertenece a un grupo de dolencias llamado enfermedades de las neuronas motoras (esclerosis lateral primaria cuando afecta las neuronas moto- ras corticales frontales, parálisis bulbar progresiva cuando ataca las vías motoras bulbares, parálisis espinal progresiva cuando afecta las vías motoras medulares, y esclerosis lateral amiotrófica cuan- do compromete la primera y la segunda neurona de la vía motora), que son caracterizadas por la degeneración gradual y la muerte de las neuronas motoras. Los pacientes pierden su fuerza y la capacidad de mover los brazos, las piernas y el cuerpo. Cuando fallan los músculos del diafragma y de la pared torá- cica, los pacientes pierden la capacidad de respirar sin un ventilador o respirador artificial. La mayoría de las personas con ELA muere de fallo respiratorio, pues la ELA afecta solamente las neuronas motoras. La enfermedad no deteriora la mente, la personali- dad, la inteligencia o la memoria. Tampoco afecta los sentidos de la vista, el olfato, el gusto, el oído o el tacto. Los pacientes generalmente mantienen el con- trol de los músculos de los ojos y de las funciones de la vejiga y el intestino. Anemia perniciosa La anemia perniciosa, un tipo de anemia megalo- blástica, es causada por la carencia de factor intrín- seco, una sustancia que se requiere para absorber la vitamina B12 del tracto gastrointestinal. Esta vitami- na, a su vez, es necesaria para la formación de los glóbulos rojos. La anemia es una afección en la cual los glóbulos rojos no suministran el oxígeno adecuado a los teji- dos corporales. Este trastorno produce daño en las columnas blancas laterales y posteriores de la médu- la (degeneración combinada de cordones posteriores y laterales de la médula). https://booksmedicos.org T al lo c er eb ra l 96 El tallo cerebral está localizado en la fosa cra-neal posterior. Descansa sobre el clivus (ca-nal basilar) y se extiende hasta el dorso de la silla turca, por debajo de la tienda del cerebelo cru- zando la incisura tentorial. Cruza el forámen magno y llega hasta el atlas. Por delante de la glándula pi- neal, Cerebelo y IV ventrículo. El tallo cerebral es una estructura impar que des- ciende desde la base del cerebro y está constituido por tres estructuras: mesencéfalo, se continúa hacia arriba con el diencéfalo, puente de Barolio o protuberancia, y bulbo raquídeo o médula oblongata. Este último se continúa con la médula espinal a nivel del agujero magno. El tallo cerebral contiene núcleos y masas difusas de sustancia gris en su interior. Presenta, además, la for- mación reticular que se extiende a todo lo largo de éste, las vías aferentes que ascienden llevando informa- ción y las eferentes que descienden trayendo la res- puesta. También contiene conjuntos de células que constituyen los centros principales para la integra- ción de las neuronas motoras y sensitivas, posee los núcleos de la mayor parte de los nervios craneales, los cuales establecen relación funcional con la mayor parte de los sentidos especiales y, finalmente, tiene conexiones importantes con el cerebelo a través de 3 pedúnculos cerebelosos, el superior que lo une al mesencéfalo; el medio, con la protuberancia; y el in- ferior, con el bulbo. Bulbo raquídeo El bulbo raquídeo se inicia a continuación de la emergencia del primer nervio espinal y termina por delante, en el surco bulboprotuberancial y por de- trás, en la línea imaginaria que une los dos extremos laterales del IV ventrículo. Los cordones anteriores son muy prominentes, constituyendo las pirámides Tallo cerebral bulbares debidas a la decuzación de la vía motora. Los cordones laterales conforman otro centro de neu- ronas denominado la oliva bulbar, estación de relevo de la vía auditiva. En la parte posterior, los cordo- nes de Gracil y cuneiforme conducen información propioceptiva consciente de posición y vibración, lateralmente se encuentran los tubérculos acústicos que contienen los núcleos cocleares dorsal y ventral, estaciones de relevo de la vía coclear. Al interior del bulbo raquídeo se encuentra una serie importante de núcleos grises que controlan el rit- mo respiratorio o centro respiratorio, el ritmo cardía- co o centro cardíaco, el reflejo de deglución, el reflejo de la tos y el reflejo de la náusea y del vómito. Allí también se encuentran los núcleos neurona- les que controlan el VIII, IX, X, XI y XII pares, y el núcleo espinal del V par. El bulbo raquídeo es una estructura muy es- pecializada e importante, desde el punto de vista funcional, porque participa en un gran número de funciones relacionadas con la nutrición (segmento nutricional). Su sector aferente conduce informa- ción a los aparatos digestivo, circulatorio y respira- torio, así como su sector eferente que también es predominantemente visceral. El bulbo raquídeo o médula oblongata contiene centros autónomos que regulan la respiración y la presión arterial, además de centros que coordinan la deglución, la tos y los reflejos de vómito. La respiración automática se da de manera invo- luntaria y es guiada neuronalmente por los centros del tronco del encéfalo que generan el ritmo respira- torio. El aumento de la presión parcial de anhídrido carbónico en el pulmón y en los líquidos corporales y otros procesos bioquímicos asociados, producen una activación de estos centros respiratorios y es más https://booksmedicos.org 97 T al lo c er eb ra l potente que la orden inhibidora que la persona envía de modo voluntario. Así como este mecanismo, el de freno que inhibe la actividad motora está probable- mente controlado por una estructura cerebral ubicada igualmente en el bulbo. Se trata del locus cœruleus. Menos del 10% de las fi bras del tracto corticoes- pinal conducen a más de 10 m/s, éstas son las fi bras que participan en el control fásico momento a mo- mento del movimiento voluntario. Mientras que el 90 % restante conduce a una velocidad mucho más lenta. Una proporción sustancial conduce a sólo a 1 m/s. En consecuencia, en un hombre alto, una se- ñal cortical motora que emplee estas fi bras podría requerir medio segundo para alcanzar los músculos de los pies, aunque su función probablemente no sea mover los músculos, sino controlar el tono subya- cente, mantener los músculos en posición y ayudar a conseguir el nivel de actividad de las interneuronas espinales. Por el talo cerebral cursan axones de proyección cortical, cerebelosa y, de otros sectores y partes del mismo tronco cerebral, proyectan hacia la médula espinal. Por encima del bulbo raquídeo se encuentra el puente o protuberancia (puente de Varolio) que li- mita entre el surco bulboprotuberancial en la parte inferior y el surco mesencéfalo protuberancial porencima. Es un centro múltiples relevos sinápticos de información descendente debido a que en su interior se encuentran los núcleos de múltiples pares cranea- https://booksmedicos.org T al lo c er eb ra l 98 les que proyectan sus axones a estructuras situadas en la cabeza. La palabra obex signifi ca cerrojo en latín, corres- ponde a la lámina transversal y pequeña formada por la comisura gris de la médula espinal que une los fascículos de Gall. El grupo respiratorio dorsal es una concentra- ción bilateral de neuronas predominantemente inspi- ratorias que corresponde al la ventrobasal del núcleo del tracto solitario, de las cuales, el 80% aproxima- damente proyectan contralateralmente a los niveles cervicales de la médula espinal. El grupo respirato- rio ventral es un grupo longitudinal, también bilate- ral, localizado en la región ventrolateral a unos 3 a 4 mm al lado de la línea media, de 3 a 5 mm, ventral a la superfi cie y extendiéndose desde el nivel de la primera raíz cervical hasta el nivel medio del puente. Sus neuronas proyectan a niveles cervicales y toráci- cos y algunas de sus neuronas excitan motoneuronas frénicas y motoneuronas intercostales. El estornudo es un reflejo protector, análogo al reflejo de la tos y, aunque es un síntoma fre- cuentemente en enfermedades alérgicas o respi- ratorias de vías altas, raramente se refleja en la clínica neurológica. En el gato existe un centro integrador localizado en la región bulbar. En el ser humano, lesiones unilaterales laterobulbares pueden producir incapacidad para estornudar, Corte del bulbo a nivel de los lemniscos laterales aunque un centro para el estornudo no está con- firmado en humanos. El estudio de un paciente sugiere una extensa lesión de la vida eferente del reflejo del estornudo, con conservación de la vía aferente, este análisis, junto con el de otros ca- sos, sugiere que el centro del reflejo del estornu- do en el ser humano podría localizarse a nivel del bulbo-medular lateral. https://booksmedicos.org 99 T al lo c er eb ra l Corte del bulbo cerca a la protuberancia Protuberancia Llamada también protuberancia anular o puente de Varolio, por haber sido designada por el anato- mista italiano Constanzo Varolio (1542-1575). En la región posterior, luego de resecar el cerebe- lo, se encuentran varios detalles anatómicos, como el calamos scriptorius (pluma de escritor), llamado así, a causa del parecido a ésta, que notó Herófi lo en esta zona del IV ventrículo. Sus barbas corresponden a las estrías acústicas. En dicho ventrículo, los foráme- nes laterales (de Luschka) se encuentran a nivel del techo y fueron descritos por el anatomista alemán Hubert von Luschka (1820-1875). El foramen me- dial (de Magendie), en el mismo techo ventricular, fue descrito por Francois Magendie (1783-1855). El segmento inferior tiene como límite el surco bulboprotuberancial. En este segmento se en- cuentran los núcleos del VII par (nervio facial) y VI par (nervio motor ocular externo). El VII par envuelve al VI par a este nivel, produciendo un relieve en el piso del IV ventrículo, llamado el colículo facial. Contiene también los núcleos co- cleovestibulares del VIII par. Este segmento con- trola la audición, el equilibrio y el gusto. Por su espesor hacia la región lateral emerge el V par con sus raíces motora y sensitiva para la inervación facial, y su rama motora para el control que ejer- ce en la masticación, así como en la aprehensión, la mordida y el desgarre de la presa. La función sensitiva es muy amplia, pues comprende toda la sensibilidad de la cabeza, los ojos, los oídos y la nariz. En muchos animales (mamíferos) la presen- cia de pelo en cara y nariz, con abundantes termi- naciones nerviosas, lo capacita para generar refl e- jos protectores anticipados. El refl ejo corneano es uno de ellos y consiste en que un leve contacto de un objeto con la córnea del ojo determina un cierre inmediato del párpado. https://booksmedicos.org T al lo c er eb ra l 100 Cara anterior de la protuberancia Corte de protuberancia a nivel del colículo facial https://booksmedicos.org 101 T al lo c er eb ra l Corte de protuberancia a nivel de núcleos trigéminos Mesencéfalo El acueducto mesencefálico o cerebral (de Silvio) es un conducto que comunica el III ventrículo con el IV. Su nombre proviene de aqua (agua) y ductos (conducto), y fue descrito por Franz de la Boe Silvio (1614-1672). Está rodeado por la sustancia gris pe- riacueductal. Esta tenue sustancia gris se dispone en columnas verticales con neuronas que reciben afe- rentes, eferentes y neuronas intrínsecas. Su región la- teral, se relaciona funcionalmente con hipertensión y taquicardia, cuando se administran microinyeccio- nes de aminoácidos excitatorios. La antinocicepción se produce por la activación del grupo ventrolateral, en asocio con hipotensión y bradicardia, contras- tantemente, con bajas dosis de morfi na en la región ventrolateral, produce antoinocicepción. Su parte superior se une al diencéfalo (nú- cleos talámicos). No posee límite superior de- finido. En su parte anterior se encuentran dos gruesas columnas denominadas pedúnculos cerebrales. En la parte posterior se encuentran cuatro pequeñas masas colocadas por pares, dos superiores y dos inferiores, que constituyen la lámina cuadrigémina o tubérculos cuadrigéminos, o co- lículos superiores e inferiores. De estos tubérculos emergen los brazos cuadrigéminos, el superior para unirse al cuerpo geniculado lateral, relacio- nado con la visión, y el inferior, con el cuerpo geniculado medial del tálamo, relacionado con la vía auditiva. El cuarto par emerge por la par- te posterior del mesencéfalo, abrazándolo para salir por su cara anterior, en la cual se encuentra la fosa interpeduncular con la sustancia perfo- rada posterior, por donde emerge el tercer par craneal. Al interior se encuentran dos núcleos muy im- portantes, relacionados con los movimientos auto- máticos, el núcleo rojo y la substancia nigra. Aunque sus funciones no han sido muy defi nidas, forman parte del sistema extrapiramidal que controla la mo- tricidad involuntaria. La alteración del locus niger produce la enfermedad del Parkinson. Su cavidad constituye el acueducto de Silvio que mide alrededor de 2 cms de longitud con 0,4 ml de luz. https://booksmedicos.org T al lo c er eb ra l 102 Cuarto ventrículo El cuarto ventrículo semeja una tienda de cam- paña, con la base en el tallo cerebral, el vértice en el cerebelo y con su interior revestido de epéndimo. El piso o fosa romboidea, por su forma geométrica de rombo, está formado en la mitad superior por la parte inferior de la protuberancia y la mitad superior del bulbo forma la parte inferior del piso del cuarto ventrículo. Su techo termina en el vermis cerebeloso y está conformado por los velos medulares superior e inferior. El cuarto ventrículo presenta hacia los lados los recesos laterales del cuarto ventrículo, en donde se ubican los agujeros de Luschka, y en la parte media contiene el agujero de Magendie. Por estos agujeros, el líquido cefaloraquídeo abandona el cuarto ventrículo y pasa al espacio subaracnoideo donde cumple unas fun- ciones específi cas. El cuarto ventrículo se comunica en la parte su- perior, con el acueducto de Silvio, y en la parte in- ferior, con el canal del epéndimo. En el piso y hacia la parte media se encuentra el surco medio. Hacia abajo, afuera y sobre la mitad superior, se encuen- tra la eminencia facial o eminencia teres, ocasionada por la vuelta que algunas fi bras del núcleo motor del nervio facial hacen sobre el núcleo del sexto par. La- teralmente a esta eminencia está el surco limitante y por fuera de él, está el área vestibular. En la parte más superior y lateral al surco limitante se encuentra la sustancia ferruginosa o locus ceruleus, llamado así por su coloración azulada. La mitad inferior del cuarto ventrículo presenta dos eminencias,el trígono del hipogloso y el trígono vagal, ocasionados por los relieves que ambos núcleos ha- cen sobre el piso de este ventrículo. El vago es res- ponsable del componente parasimpático cardíaco. En el sector lateral de la fosa romboidea se encuen- tran los pedúnculos cerebelosos superior o cuerpo restiforme; medio que es el más grueso de los tres, llamado también braquium pontis; y el inferior o braquium conjuntivo. Entre el trígono del vago y su margen lateral se encuentra el área postrema. Las estrías medulares derivadas de los núcleos arcuatos discurren lateralmente sobre la eminencia media y el área vestibular, y entran en el pedúnculo cerebeloso inferior para alcanzar el cerebelo. https://booksmedicos.org 103 T al lo c er eb ra l Mesencéfalo corte a nivel de los colículos inferiores Mesencéfalo corte a nivel de los colículos superiores https://booksmedicos.org T al lo c er eb ra l 104 El mejor método paraclínico para la visualiza- ción del tallo cerebral y sus diversas patologías lo constituye la Resonancia Nuclear Magnética con ga- dolinio. https://booksmedicos.org 105 T al lo c er eb ra l El tronco del encéfalo o tallo cerebral se encuen- tra ubicado en la fosa craneal posterior, caudal a los hemisferios cerebrales y por delante del cerebelo, recostado en su mayor parte en el clivus. Está com- puesto por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Es la principal ruta de comunicación entre el diencéfalo, la médula espinal y los nervios periféricos. Sus funciones son vitales, pues controla varias funciones sin las cuales no se concibe la vida, como la respiración, la regulación del ritmo cardía- co, la presión arterial y el pulso, así como la vigilia, y por ende, el estado de conciencia del individuo, y algunos aspectos relacionados con la audición. Está formado por las sustancias gris y blanca. La sustan- cia gris forma núcleos dentro de la sustancia blanca, como los núcleos de pares craneanos del III al XII. Pero también presenta relevos de vías sensitivas y es paso obligado de las vías descendentes motoras, así como el origen de vías motoras involuntarias (vía extra piramidal). Finalmente, encierra la formación o sustancia reticular, conjunto de neuronas que, ejer- ciendo un efecto facilitador o inhibidor, intervienen en el estado de vigilia/sueño. Malformación de Alrnold- Chiari Consiste en un descenso de las amígdalas cere- belosas y/o del tejido del cerebelo, dentro del ca- nal cervical, en ocasiones, con desplazamiento de la parte inferior del cuarto ventrículo. Los tejidos desplazados ocluyen el foramen magno. El resto del cerebelo, que es pequeño, es también desplazado y oblitera la cisterna magna. Los agujeros de Luschka y Magendie se obstruyen produciendo hidrocefalia y convirtiendo el cuarto ventrículo en un verdadero quiste a tensión. La siringomielia del canal cervical es un hallazgo comúnmente asociado, presentándo- se la disociación termoalgésica de la sensibilidad. El extremo inferior de la medula espinal (filum termi- nalis) puede extenderse por debajo de S2, configu- rando una medula anclada. Con frecuencia se inva- gina el atlas dentro de la cavidad craneal, lo que se conoce como impresión basilar. Hay una asociación frecuente de este síndrome con encefalocele. Dentro de la sintomatología más frecuente hay algunos signos cerebelosos, así como alteraciones de Orientación clínica sobre el tronco encefálico los nervios craneales inferiores, produciendo estridor laríngeo, fasciculaciones de la lengua, parálisis del es- ternocleidomastoideo, debilidad facial y sordera. Síndrome de Wallembrerg Conocido también como síndrome bulbar late- ral, se debe frecuentemente a una isquemia vertebro- basilar en territorio de la arteria cerebelosa postero inferior. Se afectan generalmente los núcleos de los pares craneales IX y X. En el examen neurológico se encuentra ataxia ipsilateral, vértigo, náusea, vómi- to, así como alteraciones, hipoalgesia facial ipsilate- ral a la lesión por compromiso del núcleo y tracto del trigémino. Contralateralmente a la lesión hay termo-anestesia de tronco y extremidades, debido a la lesión del tracto espino-talámico. Frecuentemente se presenta un hipo persistente, al parecer por com- promiso del centro respiratorio. La presencia del síndrome de Horner ipsilateral (enoftalmos, ptosis, miosis y anhidrosis), se debe al compromiso de fi- bras simpáticas descendentes desde el hipotálamo. Se presentan, además, disfonía, disfagia y disartria por compromiso del núcleo ambiguo. En los hallazgos clínicos podemos encontrar un reflejo corneal disminuido ipsilateral debido al com- promiso trigeminal, paresia del velo paladar ipsila- teral, síndrome sensitivo alterno ya mencionado, y síndrome cerebeloso ipsilateral (nistagmis, dismetría, disdiadococinesia, hipotonía y ataxia de la marcha). La RNM es el examen recomendado para la detec- ción de lesiones bulbares. Síndrome ventral del bulbo (síndrome de Reynold y Dejerine) Lesión ventral paramedial en el bulbo, general- mente causada por la trombosis de la arteria espinal anterior, presentándose compromiso de una pirámi- de y de las raíces del hipogloso. Produce hemiplejia contra lateral y parálisis con atrofia de la mitad de la lengua del mismo lado. Síndrome de Avellis Producido por la trombosis de la arteria verte- bral con compromiso del núcleo ambiguo, del trac- to piramidal y de los tractos espinotalámicos. Hay https://booksmedicos.org T al lo c er eb ra l 106 afección del X y XI pares, con parálisis del paladar blando y de las cuerdas vocales ipsilaterales, pérdida de sensibilidad al dolor y a la temperatura contrala- terales, incluyendo extremidades, tronco, cuello, fa- ringe y laringe, conservándose la sensibilidad táctil y de presión. Síndrome de Weber Se presenta por afección de las ramas pro- fundas de la arteria cerebral posterior, específica- mente en su inicio, tras la bifurcación del tronco basilar. Se afectan los núcleos de origen de los pares cra- neales o de sus vías en un trayecto dentro del me- sencéfalo y las vías ascendentes o descendentes. La afección del par craneal es homolateral mientras que las manifestaciones motoras o sensitivas son contra- laterales. El síndrome de Weber se produce por le- sión en el mesencéfalo y ocasiona parálisis del III par de un lado (ptosis palpebral, diplopía, estrabismo ex- terno por lesión del recto externo), y hemiplejia con- tra-lateral por lesión de las fibras corticoespinales y corticobulbares en el pedúnculo cerebral. Cuando se afecta el núcleo de Edinger Westphal, se presenta midriasis. Se produce por isquemia, hemorragia de las arterias mesencefálicas o, menos frecuentemen- te, por tumores de esta primera porción del tallo cerebral. La muerte sobreviene por paro respi- ratorio. Síndrome de Benedikt El síndrome de Benedikt se debe a un infarto del nú- cleo rojo, pedúnculo cerebral, fascículos, núcleos oculo- motores, fibras cerebelosas y el lemnisco medio, Se pre- senta con hemicorea en el hemicuerpo contralateral. El temblor es irregular y amplio, de reposo, pero se acentúa con los movimientos voluntarios y con las emociones. Síndrome mesencefálico dorsal o síndrome de Parinaud Suele ser secundario a tumores de la pineal o hi- drocefalia. El síntoma más característico es la paráli- sis de la mirada conjugada hacia arriba, con pupilas generalmente dilatadas y acomodación conservada (fenómeno de disociación cerca-luz). También en el tallo pueden presentarse enferme- dades degenerativas o desmielinizantes del sistema ner- vioso, como la esclerosis múltiple o las enfermeda- des de la vía motora, ya vistas en el capítulo sobre la médula. Síndrome de Millard-Gubler Se debe a la obstrucción de ramas de la basilar. Afec- ta el VI y VII pares craneales, con compromiso de fibras del tracto corticoespinal, parálisis asociada del abducens y de los nervios faciales, hemiplejia contralateral de las extremidadesy parálisis homolateral de la cara. Los sín- tomas oftalmológicos son diplopía, estrabismo interno e incapacidad para rotar los ojos hacia afuera. La lesión se localiza en la parte anterior de la protuberancia. Trauma de tallo Trauma cerrado de la arteria vertebral La oclusión postraumática da la arteria verte- bral es menos frecuente que los traumas cráneo- encefalicos. Se produce en el síndrome del latiga- zo con hiperextensión cervical y daño de la íntima arterial. Se asocia frecuentemente a luxofractura o a pre- sencia de herniación de discos interevertebrales cer- vicales. Se presentan manifestaciones neurológicas, manifestaciones cerebelosas y alteración precoz de la conciencia. Sólo la panangiografía cerebral confir- ma el diagnóstico. Muerte cerebral En 1968, el comité de la Escuela de Medicina de Harvard estableció unos criterios clínicos que permi- tirían reconocer la muerte cerebral. El concepto de que una persona está muerta cuando el cerebro está muerto, y que la muerte del cerebro puede preceder a la cesación de la función cardíaca ha planteado una serie de importantes cuestiones éticas y legales, ade- más de problemas sociales y médicos. Las consideraciones centrales en el diagnóstico de muerte cerebral son: (1) la ausencia de funciones cerebrales; (2) la ausencia de funciones del tronco encefálico, incluyendo la respiración espontánea; y https://booksmedicos.org 107 T al lo c er eb ra l (3) la irreversibilidad del estado. Se deben excluir las causas reversibles, como la sobredosis de drogas o la hipotermia severa. La ausencia de función del tronco encefálico se juzga por la pérdida espontánea de los movimientos oculares y la falta de respuesta a pruebas oculovesti- bulares, presencia de dilatación de las pupilas o pupi- las fijas (de tamaño no inferior a 3 mm), parálisis de musculatura bulbar (sin movimiento facial, reflejos tusijenos, córneales, o reflejos de succión), ausencia de respuestas motoras y autonómicas a estímulos do- lorosos, y ausencia de movimientos respiratorios. El diagnóstico de muerte cerebral es importante pues permite disminuir la tensión emocional de la familia, disminuir los sobrecostos hospitalarios del manejo de estos pacientes y, finalmente, son de especial im- portancia en los programas de transplante, para la donación de órganos sanos. En 1975, la Asociación Americana de Abogados aprobó un modelo de esta- tutos en los que reconocen estos criterios para defi- nir la muerte cerebral. Criterios de Harvard para diagnosticar muerte cerebral 1. Coma profundo (no respuesta motora ni sensiti- va). 2. Midriasis bilateral no reactiva. 3. Arreflexia osteotendinosa generalizada. 4. Hipoexcitabilidad laberíntica. 5. Apnea -respiración: la respiración espontánea debe estar ausente. Prácticamente todos estos pacientes están conectados al respirador, y éste mantiene una Pa O2 elevada y una Pa CO2 dismi- nuida, y como, si a un paciente con tallo cerebral íntegro, se le retira el ventilador, puede permane- cer apnéico por varios minutos. Debe entonces probarse la actividad respiratoria con la técnica de la oxigenación apnéica, test de apnea: se hace respirar al paciente oxígeno al 100% durante 10 minutos, luego se desconecta del respirador, y se continúa dando oxígeno a través de un catéter traqueal, a 6 litros por minuto. 6. Dos electroencefalogramas con un eje isoeléctri- co, con un intervalo de 24 horas. 7. Ausencia de circulación cerebral: ésta puede confirmarse si no se llenan de vasos cerebrales, dos inyecciones aortocarotídeas con medio de contraste, separadas por 25 minutos. También puede detectarse mediante gamagrafía de flujo sanguíneo cerebral con detección de la circula- ción carotídea en base de cráneo y ausencia de circulación intracraneal, por determinación de pulsaciones cerebrales por ultrasonido craneal de tiempo real, o por determinación por Doppler de la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Estos criterios son válidos en ausencia de intoxi- cación por drogas o hipotermia, y deben estar pre- sentes en su totalidad para el diagnóstico correcto de muerte cerebral. Tumores del tallo cerebral Infiltran o comprimen estructuras nerviosas del tallo cerebral. Los síntomas son progresivos y de evolución rápida. Los principales tumores son los gliomas, los ependimomas y los meduloblastomas. Típicamente ocasionan síntomas y signos por com- promiso de pares y de vías largas (motoras y sensi- tivas), y cuando se localizan en la parte inferior del tallo pueden presentar sintomatología cerebelosa. Se manifiestan frecuentemente con cefalea, vómitos y papiledema, con evolución rápidamente progresiva. El procedimiento de mayor utilidad para diagnósti- co y pronóstico es la RMN, así como la biopsia por neurocirugía esteroatáxica. Los diagnósticos diferen- ciales más importantes son la esclerosis múltiple for- ma pontica, una malformación vascular del puente o una encefalitis del tallo cerebral. Los tratamientos son radioterapia y quimiotera- pia, así como la derivación valvular ventrículo peri- toneal, en caso de hidrocefalia. https://booksmedicos.org C er eb el o 108 El cerebelo es el gran coordinador de las activi-dades musculares. Sincroniza las contracciones de los músculos dentro de un grupo y entre grupos de músculos, con lo cual suaviza sus respuestas mediante una delicada regulación y graduación de las tensiones musculares. De esta manera, también cum- ple un importante papel en el equilibrio y en el tono muscular. Con el entrenamiento, las distintas partes del sistema nervioso que intervienen en los movimientos adquieren un grado creciente de coordinación. El cerebelo desempeña una función decisiva, en la ejecución de los movimientos delicados. Reciente- mente, se han descubierto funciones muy complejas en las que podría participar el cerebelo, desde ciertas actividades psíquicas hasta la percepción y la compe- tencia en el lenguaje. Su diseño anatómico es peculiar en varios as- pectos: primero, porque representa sólo un 10% del peso total del encéfalo, pero tiene la mitad del nú- mero total de neuronas de éste; segundo, porque, a diferencia de otros componentes del sistema nervio- so, el cerebelo tiene una estructura de regularidad ex- traordinaria, y las conexiones entre neuronas siguen un patrón estrictamente geométrico, propio, diríase, de un circuito electrónico; además, la estructura ce- rebelar se mantiene independiente de las actividades que se le suponen desde el punto de vista funcional, lo que sugiere que es un órgano especializado en el análisis de la información neuronal, independiente del uso o función de ésta. Se asume que en esta es- tructura radica la clave de la función cerebelosa en el sistema nervioso. Como lo comprueban diferentes estudios, gracias a esa constante estructura, el cere- belo reconoce señales que le llegan con sucesión muy rápida. Permite con ello que el cuerpo no sólo realice movimientos rápidos y perfectamente coordinados, Cerebelo sino también que capte determinados estímulos (re- conocimiento del habla, por ejemplo). El cerebelo en su versión más primitiva consta de un único folio, como en la mayoría de peces, anfibios y reptiles. Al principio de la evolución bio- lógica, el cerebelo (del latín cerebellum: cerebro peque- ño) desempeñaba probablemente otras funciones. Representa un área muy antigua del encéfalo y se encontraba ya en los primeros vertebrados, como las lampreas (Petromyzon marinus), por ejemplo, que son peces primitivos, agnatos (sin mandíbu- la), semejantes externamente a las anguilas, aunque muy lejanamente emparentados con ellas, y con cuerpo gelatinoso y muy resbaladizo, sin escamas y con forma cilíndrica. Este pez presenta un cere- belo primitivo que se manifiesta como una especie de prominencia del cerebro. En esta estructura, es llamativa la presencia de fibras paralelas que unen las dos mitades del encéfalo, hebras características de nuestro cerebelo. No se sabea ciencia cierta la función de este cerebelo primitivo, aunque su ínti- ma relación con los centros del equilibrio situados en el tronco cerebral, sugiere una participación en el mantenimiento del equilibrio. Con el tiempo, la evolución ha ido formando ce- rebelos de formas y tamaños diversos. Sin embargo, resulta sorprendente que, salvo algunas excepciones, el patrón en que se hallan ordenadas las neuronas y sus conexiones, sigue siendo esencialmente la mis- ma. El crecimiento en tamaño del cerebelo en aves y mamíferos ocurre por sucesiva formación de nuevos folios con la misma disposición transversal. Los fo- lios se agrupan en lóbulos de los que se han diferen- ciado hasta un total de diez, numerados del 1 al 10 en dirección rostro caudal. Estos lóbulos tienen un origen filogenético diferente. https://booksmedicos.org 109 C er eb el o El tamaño del cerebro y el cerebelo ha corrido un curso evolutivo paralelo y su desarrollo y madu- ración han ocurrido simultáneamente. La intrínseca relación de ambas estructuras se demuestra por los millones de fibrillas a través de las cuales se hallan interconectadas. El cerebelo se localiza en la fosa craneal posterior (inferior) bajo la tienda del cerebelo y por detrás de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Esta estructura pro- cesa la información sensorial relacionada con la actividad motora en desarrollo, todo a un nivel inconsciente. La información sensorial al cerebelo proviene del sistema vestibular, de los receptores de estira- miento (mecano receptores de los husos musculares y los órganos musculo tendíneos) y de otros senso- res generales de la cabeza y el resto del cuerpo. Al- guna información procede de los sistemas auditivo y óptico. Esta información sensorial es integrada funcionalmente en los sistemas de vías motoras y en los circuitos de retroalimentación cerebelosa desde y hacia la corteza cerebral, el sistema vestibular y la formación reticular del tronco cerebral. Anatomía macroscópica El cerebelo consta de: Un manto gris superficial, la corteza. Un centro medular de sustancia blanca claramente menor que la del cerebro compuesto por fibras nerviosas que se proyectan hacia y desde el cere- belo (especialmente al cerebro). Cuatro pares de núcleos cerebelosos profundos (fastigium, globoso, emboliforme y dentado). Con frecuencia, los núcleos globoso y emboliforme se integran en uno solo que se denomina núcleo interpósito. La superficie cerebelosa es corrugada y forma es- trechos giros paralelos, longitudinales, denominados folias. Cerca del 15% de la corteza se halla expuesta a la superficie externa, mientras que 85% se dirige hacia la superficie de los surcos entre las folias. Los pliegues en la corteza cerebelosa discurren en la mis- ma dirección, de forma transversa al eje longitudinal del cuerpo. La corteza del cerebelo tiene solo unas décimas de cm de grosor. El cerebelo está conectado al tronco del encéfalo por fibras nerviosas aferentes y eferentes que consti- tuyen los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. El pedúnculo cerebeloso inferior se extien- de entre el cerebelo y el bulbo raquídeo y posee fi- bras aferentes (la mayoría) y eferentes. El pedúnculo cerebeloso medio, braquia pontis, es la conexión entre el cerebelo y la protuberancia y contiene solo fibras aferentes cerebelosas y el pedúnculo cerebeloso su- perior, braquia conjuntiva, es el puente entre el cere- belo y el mesencéfalo y está formado por eferencias (la mayoría) y aferencias. Las eferencias son proyec- ciones del cerebelo al tallo, al tálamo y algunas pocas fibras corren en el tracto espino cerebeloso anterior (ventral) al cerebelo. Subdivisiones del cerebelo Se suele dividir el cerebelo según diversos criterios: 1) Hemisferios: se hace con una división longitudinal en hemisferios derecho, izquierdo y vermis. 2) Lóbulos: se tiene en cuenta una división transver- sal, en lóbulo flóculo nodular, lóbulo anterior y lóbulo medio (posterior). https://booksmedicos.org C er eb el o 110 3) Zonas: tiene en cuenta igualmente una división longitudinal, sagital, orientada en sentido medio lateral, se divide en zonas medial o vermiana, pa- ramediana o paravermiana o hemisferio interme- dio, zona lateral o hemisferio lateral y zona del lóbulo flóculo nodular. 4) Filogenética: considera las porciones del cerebe- lo según su aparición evolutiva, así: archicerebelo (la más antigua), paleocerebelo (la siguiente más vieja) y neocerebelo (la más nueva). 5) Funcional: se refiere a las conexiones del cerebelo y su respectivas funciones según esas conexio- nes, así: a) Vestíbulo cerebelo: conexión con el sistema vestibu- lar. b) Espino cerebelo: conexión con médula espinal y ta- llo. c) Cerebro cerebelo: conexiones con el cerebro. Todas estas divisiones se integran en un todo anatómico y funcional, más práctico y acorde con la realidad. Se tiene entonces que: El lóbulo flóculo nodular (lóbulo X) consta de un par de apéndices, los flóculos, localizados en posi- ción postero inferior y unidos en la parte media por el nódulo. Cada flóculo es parte de los hemisferios ce- rebelosos, a la vez que el nódulo es parte del vermis. Esta porción constituye el archicerebelo y al conectarse con el sistema vestibular, es el vestíbulocerebelo que par- ticipa de forma importante en la regulación del tono muscular, el control de la posición de la cabeza en el espacio, el mantenimiento del equilibrio y la postura, por la influencia que tiene sobre la musculatura axil (cabeza y tronco). El lóbulo anterior se localiza rostralmente a la fi- sura prima. Filogenéticamente corresponde al paleo cerebelo (lóbulos I, IV, VIII y IX). Tam- bién comprende porciones hemisféricas (para- mediana, paravermiana o hemisferio intermedio) y vermiana. Ésta, especialmente, recibe aferen- cias propioceptivas y exteroceptivas del tronco y de los miembros por la vía de los haces espino cerebelosos y de la cabeza a partir de fibras del tallo, por lo cual constituye funcionalmente el es- pinocerebelo que colabora en la regulación del tono muscular. El gran lóbulo medio (posterior) se ubica entre la fisura primaria y la posterolateral. Filogenética- mente nuevo, es el neocerebelo (lóbulos VI y VII). Abarca porciones hemisféricas (zona lateral o hemisferio lateral) y vermiana y recibe aferencias de la corteza cerebral previo relevo en núcleos de la protuberancia (cerebro cerebelo). El gran desarro- llo del neocerebelo se da simultáneamente con el desarrollo de la corteza cerebral en los mamí- feros. La importancia funcional de la conexión cerebelo-cerebral la indica el hecho que el haz cortico-ponto-cerebeloso está formado en el hu- mano por más de 20 millones de fibras, mientras que el nervio óptico está formado por un millón. Además de la información procedente de la cor- teza cerebral, el neocerebelo recibe aferencias es- pinales, visuales y auditivas. Tiene un significante papel en la planeación y programación de los movimientos, importantes para la coordinación muscular durante las actividades físicas. Corteza cerebelosa Hace unos 110 años, Santiago Ramón y Cajal vio que la corteza se divide en tres capas, que de la su- perficie a la profundidad son: molecular, media (de Pur- kinje) y granulosa. Las capas profunda y media están formadas por apretados cuerpos celulares, mientras la capa superficial contiene prolongaciones de las neuronas con gran cantidad de sinapsis. En esta capa superficial tienen lugar las funciones fundamentales del cerebelo. Aquí, como si se tratara de un patrón hístico tridimensional, las ramificaciones nerviosas están en íntima interrelación. En la sustancia gris del cerebelo, se identifican varios tipos celulares, que Ramón y Cajal identificó, cuyas denominaciones se conservan aún, algunos de los cuales son caracte- rísticos de cada capa. Hay varios tipos de neuronas entre estas: granulosa, Golgi, canasta, Purkinje1, es- trelladas, en cepillo. Tambiénse hallan fibras nerviosas, procedentes de células corticales cerebelosas o de neuronas extra cerebelosas. Las fibras musgosas se originan en neu- ronas de núcleos de la médula espinal, trigeminales, pontinos y reticulares del tallo. Las fibras trepadoras se originan de modo ex- clusivo en el núcleo olivar inferior contralateral, 1 Este y varios epónimos serán utilizados en este apartado, pues actualmente siguen siendo utilizados y en los simposios iberoamericanos de terminología aún no se aclaran. https://booksmedicos.org 111 C er eb el o que desempeña un papel fundamental en la tem- poralidad de la coordinación del movimiento. Su lesión elimina de manera inmediata e irreversible numerosos aspectos de la coordinación temporal del movimiento. Ejercen poderosas influencias ex- citatorias sobre los núcleos cerebelosos y sobre las neuronas de Purkinje. En el procesamiento de in- formación, desempeñan un papel muy importan- te las fibras trepadoras. La acción de estas fibras sobre las neuronas de Purkinje se produce cuando ésta entra en una fase de actividad excesiva, de tal manera que su intervención es, al parecer, cuando el cerebelo ha aprendido a dirigir un determinado movimiento. Las fibras musgosas y trepadoras conducen afe- rencias al cerebelo a través de los pedúnculos cere- belosos. Las fibras paralelas son los axones bifur- cados en T de las neuronas granulosas. Las fibras paralelas constituyen las estructuras más singulares del cerebelo: se aprietan en una densidad tal, que en un corte transversal de un milímetro cuadrado se ha- llarían seis millones de estas fibras. A su disposición paralela se debe que los pliegues del cerebelo vayan todos en la misma dirección, que no es otra que la de las fibras paralelas. Tanto las fibras musgosas como las trepadoras envían colaterales a las neuronas de los núcleos ce- rebelosos, aunque la densidad de estas colaterales es muy baja en proporción con la enorme proyección que hacen a la corteza del cerebelo. Las células granulosas, las neuronas más abun- dantes del encéfalo, representan la estación de en- trada para las señales procedentes del exterior. Cada célula granulosa consta de soma y cuatro a seis den- dritas cortas, localizadas en la capa granulosa. Su axón se proyecta hasta la capa molecular, donde se divide en T, constituyendo allí las fibras paralelas que cursan en direcciones opuestas paralelas al eje longi- tudinal de la folia. Estas fibras paralelas establecen sinapsis excitatorias con las dendritas de las células de Purkinje, las células estrelladas, las de Golgi y las células de canasta (sinapsis axodendríticas excitato- rias). Cada fibra paralela hace sinapsis con dendritas de miles de neuronas de Purkinje y, a la vez, cada célula de Purkinje recibe sinapsis de miles de fibras paralelas. Las señales aferentes les llegan por las fi- bras musgosas. Las neuronas granulosas reciben también señales inhibidoras a través de otras advertidoras. Probable- mente, esto hace que la actividad general de la capa superficial no se sobreexcite. Las células estrelladas y las células de canasta se encuentran en su totalidad en la capa molecular. Cada una de ellas orienta su axón en ángulos rectos al eje longitudinal de la folia. Un solo axón de una célula estrellada hace sinapsis inhibitorias con las dendritas de varias células de Purkinje (sinapsis axo dendrítica inhibitoria). Cada axón de las células de canasta hace sinapsis inhibitorias con los somas de varias células de Purkinje (sinapsis axo somática inhibitoria). Estas sinapsis inhibitorias se localizan cerca del segmento inicial del axón, donde se generan los potenciales de acción. Cada célula de Golgi tiene su árbol dendrítico en la capa molecular, y su axón llega hasta la capa granulosa, donde establece sinapsis inhibitoria con las dendritas de las células granulosas, conformando el glomérulo cerebeloso, en la capa granulosa (sinapsis axo dendrítica inhibitoria). A las células de Golgi se les atribuye la misión de procurar que la actividad general de la capa superficial de la corteza cerebelosa no sea excesiva. Las neuronas de Golgi constituyen una excepción en el patrón de las neuronas cerebe- losas que se caracteriza por extender sus ramificacio- nes en dos dimensiones. Las células mayores y más notorias son las de Purkinje cuyos grandes somas se mantienen en la parte profunda de la capa media de la corteza, adya- cente a la capa profunda, y se ordenan en fila riguro- sa. Sus dendritas se arborizan en la capa molecular, perpendiculares al eje longitudinal de la folia, de tal manera que forman un abanico. Para las aferencias, ofrecen entre cien mil y doscientos mil contactos sinápticos, cifra bastante alta, incluso para las neu- ronas del sistema nervioso central. Esto supone un número de sinapsis veinte veces superior al de las neuronas típicas de la corteza cerebral. Con sus nu- merosas sinapsis, estos abanicos se compactan en la parte más superficial de la corteza, unos a conti- nuación de otros, pero todos en la misma dirección transversal a los pliegues de la corteza cerebelosa. A las células de Purkinje les llega la mayoría de señales desde las células granulosas. Su axón se proyecta a la medula cerebelosa u otras áreas extra cerebelo- https://booksmedicos.org C er eb el o 112 sas formando sus eferencias. La célula de Purkinje libera GABA como neurotransmisor y es, por tanto, inhibidora de las neuronas con las que hace sinapsis (principalmente con las del núcleo dentado). Por el contrario, las neuronas de los núcleos cerebelosos son excitadoras sobre las neuronas diana en el tron- co del encéfalo y el tálamo, excepto las que se pro- yectan a la oliva inferior que es Gabaérgica. Los axones de algunas neuronas de Purkinje del archicerebelo y del vermis del lóbulo anterior y del lóbulo medio, establecen sinapsis inhibitorias con el núcleo vestibular lateral. Colaterales recurrentes de los axones de Purkinje establecen sinapsis inhibito- rias con otras células de Purkinje, con células de ca- nasta (cesto) y con neuronas de Golgi. A través de estas sinapsis inhibitorias, las neuronas de Purkinje modulan las eferencias de los núcleos cerebelosos profundos y del núcleo vestibular lateral. Este nú- cleo conduce influencias excitatorias sobre la activi- dad refleja extensora. Glomérulo cerebeloso Es la unidad de procesamiento sináptico en el cerebelo. Localizado en la capa granulosa, está con- formado por: 1. Terminal axónica de una fibra musgosa que hace sinapsis excitatoria con células granulosas. 2. Dendritas de una o más células granulosas, que reciben sinapsis inhibitorias del axón de una neu- rona de Golgi. 3. Axón de una célula de Golgi, que hace sinapsis in- hibitoria con una dendrita de la célula granulosa El principio fundamental de la ordenación ce- lular de la corteza cerebelosa resulta evidente. En la capa más superficial (molecular) –donde se esta- blecen numerosas sinapsis– existen dos direcciones privilegiadas para las vías eferentes: paralelas a los pliegues o siguiendo un trayecto perpendicular a las primeras. Los axones que tienen un curso paralelo, es decir, las fibras paralelas, transportan señales exci- tadoras, y las otras son inhibidoras. Es muy llamativa esta disposición en la que hay dirección preferente y diferenciación geométrica entra fibras estimuladoras e inhibidoras. El cerebelo sólo reacciona ante la lle- gada de señales del exterior. El patrón que siguen las conexiones que enlazan las neuronas, dispuestas en ángulo recto, constituye el sustrato para el comando de los movimientos de precisión. La función de todas las conexiones que se establecen entre las fibras y las neuronas del cerebe- lo, puede considerarse así: Cada fibra trepadora entra a la capa molecular y hace cientos de sinapsis con las dendritas de una sola célula de Purkinje, mientras que las ramas colatera- les pueden hacer contacto con varias células de Pur- kinje adyacentes.Una sola célula de Purkinje recibe aferencias de una sola fibra trepadora, aunque una neurona de la oliva inferior suele proyectarse hacia 8 a 10 neuronas de Purkinje. El principio de las co- nexiones entre las células granulosas y las de Purkin- je es claro: las células granulosas reciben señales del exterior del cerebelo y, por su parte, estimulan a las de Purkinje a través de múltiples sinapsis. Cuando las de Purkinje se excitan, envían señales fuera de la corteza cerebelosa. Las fibras musgosas se ramifican profusamente y establecen sinapsis excitatorias sobre las células granulosas en el glomérulo, en la capa granulosa. A través de su axón, que forma las fibras paralelas, las neuronas granulosas hacen sinapsis excitatorias con las dendritas de Purkinje, de neuronas estrelladas, canasta y Golgi, en la capa molecular. Una vez exci- tadas las neuronas estrelladas y de canasta, inhiben a las neuronas de Purkinje. De manera parecida, las neuronas de Golgi inhiben a las granulosas en el glo- mérulo cerebeloso. En síntesis, las neuronas de Purkinje obtienen un resultado final a partir de los múltiples mensajes que le llegan, unos estimuladores y otros inhibidores. En cuanto a las eferencias, las neuronas de Pur- kinje, a través de sus axones, constituyen la úni- ca salida de información procesada de la corteza cerebelosa. Sus eferencias se dirigen a los núcleos cerebelosos profundos y al núcleo vestibular lateral y sólo son inhibitorias. Como las fibras musgosas y trepadoras son excitatorias, las fibras de Purkinje modulan, mediante la inhibición de eferencias a los núcleos cerebelosos, los destinos fuera del cerebelo (y eferencias del núcleo vestibular lateral). Las fibras trepadoras, las fibras musgosas y las neuronas granu- losas son excitatorias. Las neuronas estrelladas, las de Golgi y las de canasta son inhibitorias. Las aferencias al cerebelo están dadas por las fi- bras musgosas y trepadoras, con acción excitatoria. https://booksmedicos.org 113 C er eb el o De las neuronas corticales, sólo las granulosas son excitatorias, las demás, estrelladas, canasta, Golgi y Purkinje, son inhibitorias, actúan como moduladoras y utilizan como neurotransmisor GABA. Hay otras aferencias al cerebelo de grupos celulares aminérgi- cos como el locus ceruleus y los núcleos del rafé del tronco cerebral. Sus proyecciones terminan en los núcleos cerebelosos y en la corteza cerebelosa. Las proyecciones del rafe son serotoninérgicas y se rela- cionan con la regulación de la circulación sanguínea, y las del locus coeruleus son noradrenérgicas, rela- cionadas con la atención. Se cree que las aferencias desde estas fuentes tienen efectos generalizados so- bre el tono de la actividad cerebelosa. Circuitos cerebelosos Aferencias Al cerebelo llega información neural de ambos extremos del sistema nervioso, receptores sensoria- les y corteza cerebral. Esta señales entran al cerebe- lo como haces nerviosos procedentes de la médula espinal, el tallo encefálico y la corteza cerebral. Hay aproximadamente tres veces más fibras aferentes que fibras eferentes. Todas las vías aferentes, excep- to las procedentes de la oliva inferior, terminan en la capa granulosa en forma de fibras musgosas, donde sinaptan con las dendritas de las neuronas granulo- sas en el glomérulo cerebeloso. El pedúnculo cerebeloso inferior, constituido por los cuerpos restiforme y yuxta restiforme, contiene aferencias y eferencias, con mayoría de las primeras. El cuerpo restiforme se compone de fibras de los tractos espino cerebeloso posterior (dorsal), cuneo cerebeloso y espino cerebeloso rostral, también de los haces retículo cerebeloso, olivo cerebeloso y tri- gémino cerebeloso. El cuerpo yuxta restiforme (un haz de fibras en la cara medial del pedúnculo cere- beloso inferior) contiene fibras vestíbulo cerebelo- sas. Los haces espino cerebeloso posterior, cuneo cerebeloso y espino cerebeloso rostral transportan información de los receptores de estiramiento y ex- teroceptivos. Se proyectan desde la médula espinal al lóbulo anterior del cerebelo. Las fibras retículo cerebelosas se proyectan desde el núcleo reticu- lar lateral del bulbo raquídeo (las aferencias a este núcleo proceden de la médula, el núcleo rojo y el núcleo fastigial) y núcleos paramedianos del mismo sitio al lóbulo anterior y al vermis, principalmente homo laterales. Las fibras olivo cerebelosas se ori- ginan en el núcleo olivar inferior contra latateral del bulbo raquídeo y terminan en todas las áreas de la corteza cerebelosa. Los núcleos olivares accesorios se proyectan al vermis, y el núcleo olivar principal lo hace al hemisferio cerebeloso contra lateral. Las aferencias a los núcleos olivares inferiores provienen de la corteza cerebelosa, los núcleos reticulares del tallo, y el núcleo rojo. Se cree que el núcleo olivar inferior es el único origen de las fibras trepadoras al cerebelo. Las fibras trigémino cerebelosas conducen influencias de los receptores de estiramiento y exte- roceptivas de la cabeza. Principalmente las fibras del nervio vestibular y, de manera secundaria, las de los núcleos vestibulares pasan como fibras vestíbulo ce- rebelosas a través del cuerpo yuxta restiforme, para terminar en el lóbulo flóculo nodular y en la corteza adyacente y en los núcleos fastigiales. El haz tecto cerebeloso procede de los tubérculos cuadrigéminos y transporta información visual y acústica. Esta in- formación se proyecta principalmente al paravermis de los lóbulos VI y VII, aunque información visual relacionada con el movimiento ocular llega también al lóbulo floculo nodular (X) y a algunas porciones del vermis anterior (lóbulos I y IV) y posterior (ló- bulos VIII y IX). El pedúnculo cerebeloso medio está compues- to por las fibras ponto cerebelosas cruzadas que se proyectan desde los núcleos pontinos, en la porción basilar del puente, al neocerebelo y al paleocerebelo. Este tracto conduce influencias de la corteza cerebral a través del haz córticopontino. El pedúnculo cere- beloso superior contiene fibras del haz espinocere- beloso anterior que termina en el lóbulo anterior. Eferencias Las vías indirectas median las influencias del ce- rebelo sobre la coordinación motora. Las eferencias a través del cuerpo yuxta restiforme incluyen fibras fastigio bulbares cruzadas y no cruzadas, desde los https://booksmedicos.org C er eb el o 114 núcleos fastigiales a los núcleos vestibulares y reticu- lares del puente y el bulbo raquídeo. Algunas fi bras directas del fl óculo nódulo (vestíbulo cerebelo) a los núcleos vestibulares. Ciertas fi bras de los núcleos vestibulares describen una curva alrededor de la cara dorsal del pedúnculo cerebeloso superior como el fascículo uncinado, antes de pasar a través del cuer- po yuxtarrestiforme. Cada núcleo fastigial recibe aferencias de los núcleos vestibulares y del archice- rebelo (lóbulo fl óculo nodular). De forma principal, el pedúnculo cerebeloso su- perior consta de fi bras eferentes de los núcleos den- tado, emboliforme y globoso que, en conjunto, se designan como dentado. Estas fi bras se denominan dentado rubrales, dentado talámicas y dentado reti- culares. Todas las eferencias se cruzan en el mesencé- falo bajo, en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. La mayoría de las fi bras del núcleo dentado se proyectan en dirección ventral al núcleo ventro lateral e intralaminares del tálamo. Algunas de estas fi bras terminan en el tercio rostral del núcleo rojo, a partir del que se origina el tracto rubro olivar. Otras fi bras se proyectan de modo caudal como las fi bras descendentes del pedúnculo cerebeloso superior, a los núcleos reticulares del tronco cerebral (núcleo retículo tegmental). Los núcleos globoso y emboli- forme (interpósito) se proyectan principalmente a la porción magnocelular del núcleo rojo, sitio de origen del tracto rubro espinal y a los núcleos reticulares del tallo cerebral. Cerebelo cara superiorhttps://booksmedicos.org 115 C er eb el o Núcleos cerebelosos https://booksmedicos.org C er eb el o 116 Cada zona cerebelosa se proyecta a un núcleo cerebeloso distinto, desde los que parten las vías eferentes del cerebelo hasta distintas estructuras del tronco del encéfalo y del tálamo. El archicerebelo se proyecta a los núcleos vestibulares. Las porciones más mediales del paleocerebelo y del neocerebelo, es decir, el vermis cerebeloso, se proyecta al núcleo fas- tigial. La porción de corteza cerebelosa adyacente al vermis (paravermiana) se proyecta fundamentalmente al núcleo interpósito. Por último, los hemisferios ce- rebelosos se proyectan hasta el núcleo dentado. Las proyecciones de la corteza cerebelosa siguen una dis- tribución longitudinal a lo largo de las folias, mien- tras que éstas presentan una distribución transversal en el eje antero posterior. El cerebelo no puede ni generar ni mantener por sí mismo estímulos. Para su activación, depende por entero de otras zonas externas. Cualquier informa- ción que el cerebelo recibe se procesa en un área muy restringida. Las fibras más largas, la fibras pa- ralelas, son muy cortas en el cerebelo, por ello, la información no se difunde. En efecto, cada célula de Purkinje recibe sólo la influencia de las células granulosas situadas a pocos milímetros de distancia. Dicha limitación espacial permite que el cerebelo cumpla sus funciones. En 1958, Valentin Braitenberg, director en esa época del Instituto Max Plank de Biología Ciberné- tica de Tubinga, propuso el modelo Teoría Cerebelar de las ondas de Flujo que consiste en que a todo patrón de movimiento fino ensayado corresponde una deter- minada área del cerebelo. En esa parcela restringida, a través de un apretado haz de fibras paralelas, una onda de señales impacta en las células de Purkinje que encuentra en su trayecto. La onda de partida su- pera esa estación en el cerebelo e informa al resto del encéfalo. Quiere decir esto que sólo cuando todas las señales aferentes están acompasadas y crean un flujo de ondas, proporcionan la adecuada información a las células de Purkinje. De acuerdo con esa hipóte- sis, las señales que llegan desde el exterior hasta las neuronas de Purkinje, a través de dos o más células granulosas consecutivas, deben transmitirse siguien- do una secuencia temporal exacta, de tal manera que, al final, el estímulo propagado por sus axones (fibras Consideraciones funcionales paralelas) alcance la misma altura. Como las señales se propagan por las fibras paralelas a una velociadd particularmente pequeña, sólo cuando muchas célu- las granulosas son estimuladas de ese modo se des- encadena una onda de flujo de señales. El espinocerebelo recibe aferencias somato sen- soriales de la médula espinal y participa en el control de los movimientos del eje corporal (postura) y de los miembros. En especial, el cerebro cerebelo acoge aferencias de la corteza cerebral y está involucrado en la planeación del movimiento. El vestíbulo cere- belo recibe aferencias de los receptores vestibulares y colabora en el mantenimiento del equilibrio y la regulación de los movimientos de cabeza y ojos. Es importante advertir que estos circuitos indican las complejas conexiones anatómicas por medio de la cuales el cerebelo se integra al control de la actividad motora de los músculos corporales. Circuitos asociados con el vermis (zona vermiana) La información somato sensorial del tronco y de los miembros viaja por los tractos espino cerebelo- so dorsal y cuneo cerebeloso y llega al vermis. Ade- más, la información aferente de la cabeza proviene del núcleo espinal del trigémino y de los sistemas vestibular, auditivo y visual. La corteza vermiana se proyecta al núcleo fastigial que, a su vez, se dirige a dos regiones diferentes mediante fibras que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior. La mayoría de las fibras desciende en el cuerpo yuxta restiforme y el tracto tegmental dorsal del tallo a los núcleos reti- culares del puente y el bulbo. Unas pocas fibras as- cienden y terminan en el núcleo ventro lateral del tá- lamo contra lateral. Las proyecciones de este núcleo terminan en la corteza motora primaria, de donde se origina el haz cortico espinal. Los núcleos reticula- res del puente y el bulbo originan los haces retículo espinal lateral y retículo espinal medial. Estos tres haces (el cortico espinal y los dos retículo espinales) constituyen el sistema descendente medial, que termina en la columna medial de la sustancia gris de la médu- la espinal. A partir de aquí, surgen las moto neuro- nas inferiores que inervan la musculatura esquelética axil. Así se establece el enlace entre la zona vermiana https://booksmedicos.org 117 C er eb el o y el control de la musculatura axil y proximal de los miembros. Circuitos asociados con el lóbulo intermedio (zona paravermiana) La información somatosensorial viaja en los tractos espino cerebeloso dorsal y cuneo cerebeloso hacia la corteza del lóbulo intermedio, y de aquí se proyecta a los núcleos globoso y emboliforme (in- terpósito). Las fibras de estos núcleos pasan por el pedúnculo cerebeloso superior y se cruzan. Algunas fibras terminan en la porción magnocelular del nú- cleo rojo, otras ascienden y terminan en el núcleo ventro lateral del tálamo desde donde se proyectan a la corteza motora suplementaria (área citoarquitec- tónica cerebral 6). Los sistemas descendente laterales se originan en las siguientes fuentes: el tracto rubro espinal de la porción magno celular del núcleo rojo y el tracto cortico espinal lateral de las cortezas moto- ras primaria y suplementaria. Estos tractos controlan la actividad de los músculos de los miembros. Así, se establece el enlace entre el lóbulo intermedio (zona paravermiana) y el control de los músculos de los miembros. Circuitos asociados con el cerebrocerebelo (zona o hemisferio lateral) El hemisferio cerebeloso se halla significativa- mente conectado con la corteza cerebral. Las efe- rencias se originan en varias áreas de la corteza ce- rebral, especialmente en las áreas motoras 4 y 6 y las somato sensoriales 1, 2, 3 y 5. Estas proyecciones comprenden las fibras corticopontinas que pasan en forma sucesiva a través de la cápsula interna, el pie del pedúnculo cerebral y llegan a los núcleos pontinos ipsi laterales. De aquí, las fibras ponto ce- rebelosas se decusan y, a través del pedúnculo ce- rebeloso medio, terminan en la corteza cerebelosa contralateral del hemisferio lateral (zona lateral). De aquí, las fibras se proyectan al núcleo dentado. De este núcleo parten fibras ascendentes que pasan por el pedúnculo cerebeloso superior y llegan a dos si- tios diferentes: algunas contribuyen con el siguiente circuito: se cruzan en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior y concluyen en la porción par- vocelular del núcleo rojo contra lateral, desde el que se originan las fibras rubro olivares que terminan en el complejo nuclear olivar inferior. Este complejo es el origen de las fibras olivo cerebelosas (fibras tre- padoras) que se decusan y pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior. Estas fibras trepadoras, como ya se dijo, hacen sinapsis con los núcleos cerebelosos y con las neuronas de Purkinje. Otras fibras se cruzan en la decusación del pedúnculo cerebeloso superior y ascienden para terminar en el núcleo ventro lateral del tálamo. Este núcleo se proyecta a las cortezas motora y premotora contra laterales. De la corteza motora se origina el tracto cortico espinal lateral, del sistema descendente lateral y el tracto cortico espi- nal anterior del sistema descendente medio. De la corteza premotora se originan las fibras cortico re- ticulares para los núcleos reticulares pontinos y bul- bares, los cuales, a su vez, forman los haces retículo espinales medial y lateral, del sistema descendente medial. Este circuito participa en la planeación del movimiento. Circuitos asociados con el vestíbulocerebelo (lóbulo flóculo nodular) Las aferencias a la corteza del lóbulo flóculo no- dular se derivan de los núcleos vestibulares y, ade- más, directamente de la porción vestibular del labe- rinto mediante fibras del nervio vestibular. Las fibras de la corteza se proyectan al núcleo fastigial y a los núcleos vestibulares medial, inferior y superior. Las proyecciones a los núcleos vestibulares (las únicas proyecciones extra cerebelosas de la corteza cerebe- losa) indican que tales núcleos son similares a los núcleos cerebelosos profundos. El núcleo vestibular medial origina el tracto vestíbulo espinal medial del sistema descendente medial. Algunas fibras del nú- cleo fastigiado ascienden y pasan por el pedúnculo cerebeloso superior y terminan en el núcleo ventro lateral del tálamo contra lateral. Las neuronas de este núcleo talámico se proyectan a la corteza motora pri- maria de la que se origina el tracto cortico espinal an- terior del sistema descendente medial. Este circuito conecta el lóbulo flóculo nodular con la musculatura axil, para la postura y el equilibrio. Es factible que los haces espino cerebeloso an- terior y rostral, que terminan en el vermis, no lleven información sensitiva de la periferia, sino que cons- tituyan circuitos de retroalimentación interna del ce- https://booksmedicos.org C er eb el o 118 rebelo. Estos circuitos pueden estar registrando la actividad de las vías descendentes e informando al cerebelo. La existencia de conexiones recíprocas entre las estructuras cerebelosas nuevas, desde el punto de vista evolutivo (las porciones ventro laterales del nú- cleo dentado y de la corteza del lóbulo lateral) con las áreas de asociación frontal cerebral, sugiere que el cerebelo participa en los procesos mentales que se realizan en dichas áreas de asociación. Orientación clínica sobre el cerebelo Las lesiones del cerebelo se manifiestan clínica- mente por: Hipotonía: en forma global y generalizada Trastornos de los reflejos: los cuales se vuelven pen- dulares, pues el cerebelo regula al músculo antago- nista que frena la acción del antagonista una vez el reflejo se ha producido. Dismetría o alteración en la medida del movimiento: va- lorado con las pruebas dedo-nariz o talón-rodilla, donde se sobrepasa el movimiento (hipermetría) o se queda en su sitio de llegada. La asinergia: consiste en una descomposición del movimiento, cuando el paciente intenta, con esta maniobra, mejorar la llegada al sitio deseado. Todos estos trastornos se observan mejor cuanto más rápi- damente se obliga al paciente a ejecutan las manio- bras. Disdiadococinesia: imposibilidad para ejecutar movi- mientos alternantes rápidos. Si se le solicita al paciente que prone y supine rápidamente los antebrazos y las manos, no podrá hacer estos movimientos adecuada- mente. Alteración del equilibrio y de la marcha: inestabilidad en posición bípeda, porque el paciente debe ampliar su base de sustentación. Al caminar, el paciente se desvía hacia el lado de la lesión, semejando la marcha bamboleante del borracho. Palabra escandida: es una verdadera disartria por compromiso de los músculos de la laringe, por lo cual la fonación ocurre en sacudidas explosivas. Fenómeno del rebote (Stewart-Holmes): los músculos comprometidos (antagonistas) no controlan el final del movimiento. Por tanto, si se le pide al paciente que flexione el brazo mientras se le sujeta, y luego se le suelta bruscamente, no detiene el brazo a tiempo y se golpean o golpea al examinador. Disgrafia: letra anómala e irregular acompañada de micrografía. Temblor clásicamente de intención. Tanto los cambios en el tono muscular, como en los movimientos voluntarios, el equilibrio o la mar- cha son homo laterales. Enfermedades vasculares Insuficiencia vertebro-basilar Acompañada de síntomas y signos cerebelosos y también con pérdida del conocimiento y signos de compromiso del tronco cerebral. Infartos Por trombosis (cuando el trombo se forma en una arteria cerebelosa) o por embolia, cuando el trombo viene de lejos por vía arterial y avanza hasta que la luz del vaso cerebeloso le impide avanzar, pro- vocando en ambos casos una lesión posteriormente necrótica, por anoxia, debida a la interrupción del suministro de sangre a una zona cerebelosa deter- minada. Hemorragias: acúmulo no circunscrito de sangre, que se infiltra por los tejidos, tras la ruptura de un vaso sanguíneo. Las causas son múltiples: trau- mática, malformación vascular, vasculitis, hiperten- sión arterial, coagulopatías. Hemorragias Por ruptura de un vaso arterial cerebeloso, o por ruptura de una malformación arterio venosa y me- nos probable por ruptura de un aneurisma. Tumorales Frecuentes en el paciente pediátrico Meduloblastoma: tumor infiltrativo de células neuro epiteliales del techo del cuarto ventrículo. –Astrocito- ma quístico: tumor primario compuesto por astrocitos y caracterizado por un crecimiento lento con forma- ción de quistes e infiltración de estructuras vecinas. https://booksmedicos.org 119 C er eb el o Hemangioblastoma: tumor cerebeloso frecuente, compuesto por proliferación de capilares y angio- blastos. Metástasis: las que provienen de tumores prima- rios localizados en otros órganos del cuerpo huma- no. Traumáticas Presencia de Hematomas intra cerebelosos o a contusiones hemorrágicas intra cerebelosas de- bidos a traumatismos cráneo encefálicos, sobre todo cuando el paciente se golpea en la región occipital. Exigen un rápido procedimiento qui- rúrgico. Infecciosas Cerebelitis viral, bacteriana e incluso abscesos cerebelosos, sobre todo en pacientes inmuno supri- midos. Degenerativas Ataxia de Friedrich: se caracteriza por ataxia progresi- va, disartria, arreflexia, debilidad muscular con Babins- ky y disfunción de la columna medular dorsal, frecuen- temente se acompaña de cardiomiopatía hipertrófica. Síndromes cerebelosos Se deben a lesiones de la totalidad o de una parte del cerebelo. Lesión del vermis: su causa más frecuente es el me- duloblastoma del vermis en los niños. Se presenta descoordinación muscular de estructuras de línea media, afectándose la cabeza y el tronco y se pre- senta a la marcha una desviación a ambos lados y amplitud en la base de sustentación del paciente. Lesión de un hemisferio cerebeloso: se debe a lesión tu- moral o a isquemia de un hemisferio cerebeloso. Se presentan síntomas y signos unilaterales ipsi laterales a la lesión, con caída hacia el lado de la lesión. https://booksmedicos.org D ie n cé fa lo 120 El diencéfalo está rodeado por completo por los hemisferios cerebrales excepto en su su-perficie ventral. La comisura posterior lo li- mita en la parte posterior y la lámina terminal y el foramen interventricular (de Monro) en la anterior, mientras que el brazo posterior de la cápsula interna lo limita en la parte lateral. Medialmente, el diencé- Diencéfalo falo forma la cara lateral del tercer ventrículo y su superficie dorsal forma el piso del ventrículo lateral. El origen embrionario del diencéfalo es el prosencé- falo. Funcionalmente, el diencéfalo se asocia con el control vegetativo central, la memoria, la regulación hormonal, la integración sensitiva y motora y las re- gulaciones circadianas, entre otros. El diencéfalo se compone de cinco estructuras que son: el tálamo y metatálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Tálamo Denominado lecho nupcial por Galeno en el si- glo II, está formado por dos masas elípticas de tejido gris. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las seña- les motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales al cerebro, excepto las olfativas, se asocian primariamente con núcleos individuales del tálamo. El tálamo transmite la mayoría de la información que alcanza la corte- za cerebral. Sin embargo, la relación del tálamo y la corteza cerebral no es unidireccional sinoreciproca, puesto que la corteza cerebral devuelve sus proyec- ciones al tálamo en una proporción de 10:1. El tálamo es el componente más grande del diencéfalo y está atravesado por una banda de fibras mielínicas dispuestas en forma de lámina medular interna, que corre a lo largo de su extensión rostro caudal. Es un grueso núcleo de sustancia gris con forma ovoide, situado al lado del III ventrículo. Su polo anterior tiene, por encima, la cabeza del núcleo Divisiones del Diencéfalo caudado, y está en relación con el pilar anterior del trígono. Delimita, con este último, el agujero inter- ventricular, que pone en comunicación el III ventrí- culo con el ventrículo lateral. El polo posterior, más voluminoso, corresponde a la encrucijada del ventrí- culo lateral. La cara medial constituye la parte lateral del III ventrículo. La cara lateral está rodeada por la cápsula interna. La cara superior forma, por su mi- tad anterior, el suelo del ventrículo lateral, mientras que la mitad posterior está en relación con el trígo- no. La cara inferior descansa sobre el hipotálamo y el subtálamo. En la zona en que la cara inferior se continúa con la posterior, existen dos salientes me- tatalámicas, llamados cuerpos geniculados, medial y lateral. Estos salientes están unidos a los tubérculos cuadrigéminos del mismo lado a través de los brazos conjuntivales. El tálamo está formado por varios núcleos, que pueden dividirse por delimitación de la cápsula in- terna, en seis grupos: anterior, medial, lateral, intrala- minares y reticular, de la línea media y posterior. Los núcleos dorso mediales están altamente desarrollados en los seres humanos y se conectan recíprocamente con la corteza frontal anterior y con otras regiones relacionadas con las conductas afectivas y la memoria. https://booksmedicos.org 121 D ie n cé fa lo Estos núcleos, en relación con sus conexiones, pue- den agruparse en tres sistemas fundamentales: 1. El sistema de los núcleos de proyección específi ca, al que llegan los haces nerviosos que transportan la sensibilidad general (táctil, térmica, dolorosa y profunda) y las sensibilidades especifi cas (olfa- toria, visual, etc.). De estos núcleos parten fi bras que se irradian a las correspondientes zonas cor- ticales, formando las radiaciones talamo cortica- les. Sus fi bras se caracterizan por la presencia de la proteína fi jadora de calcio parvoalbúmina. 2. El sistema de los núcleos de proyección inespe- cífi ca no reciben fi bras de la periferia sino que las envían a las zonas asociativas de los lóbulos frontal anterior, y parietal. Estas fi bras se carac- terizan por la presencia, en sus axones, de la pro- teína fi jadora de calcio calbindina. 3. El sistema de los núcleos de asociación directa subcortical, envía fi bras a los núcleos hipotalá- micos pero no a la corteza. Igualmente, el tálamo es un centro de procesa- miento de la información sensorial y junto con ésta desempeña variadas funciones como: Coordinación sensorial. A través de él pasa la ma- yoría de la información sensorial que alcanza la corteza cerebral. Transmite información a la corteza cerebral proce- dente del hipotálamo. Transmite las señales del cerebelo al nivel cortical y de estructuras subcorticales. https://booksmedicos.org D ie n cé fa lo 122 Filtra información de curso hacia la corteza cerebral Coordinación de información motora derivada del pálido medial Organización interna del tálamo Los núcleos del tálamo se organizan alrededor de una estrecha banda de sustancia blanca llamada lámina medular interna, que atraviesa el tálamo en su extensión antero-posterior mientras que la lámina medular externa lo delimita de otras estructura dien- cefálicas. La lámina medular interna divide el tálamo en tres grandes partes: anterior, medial y lateral. En cada una de ellas se distinguen tres grandes grupos nucleares. Grupo nuclear anterior Este grupo constituye la superfi cie dorsal de la parte más rostral del tálamo o tubérculo anterior del tálamo. El grupo anterior de los núcleos talámicos tiene conexiones recíprocas con el hipotálamo (cuer- pos mamilares) a través del tracto mamilo talámico (tracto de Vicq d´Azyr) y corteza cerebral (giro cín- gulado). Estas proyecciones se organizan topográ- fi camente de forma que la parte medial se dirige a las partes rostrales, en tanto que la parte lateral lo hace a las partes caudales. El grupo nuclear anterior también recibe aferencias de la formación hipocám- pica de la corteza cerebral (subículo y presubículo) a través del fornix. Este grupo se relaciona con la conducta emocional y mecanismos de memoria. Grupo nuclear medial De este grupo, el subgrupo dorso medial es el más desarrollado en los humanos. Se distinguen tres divi- siones del núcleo dorso medial: la magno celular que se localiza en la porción rostral, la parvi celular de dis- posición caudal y la paralaminar adyacente a la lámina celular interna. Este núcleo se conecta de manera recí- proca con la corteza frontal anterior (áreas 9, 10, 11 y 12) y con el campo frontal de los ojos (área 8). Recibe aferencias del núcleo amigdalino, la porción reticular de la sustancia nigra y de los núcleos talámicos lateral e intralaminares. Sus funciones están relacionadas con la conducta afectiva, la memoria y la integración de actividades somáticas y viscerales. Grupo nuclear lateral Está constituido por dos subgrupos nucleares: el dorsal y el ventral. El subgrupo dorsal constituye, de rostral a caudal, los núcleos lateral dorsal, lateral posterior y pulvi- nar. El núcleo lateral dorsal, funcionalmente, forma parte del tálamo límbico. Recibe aferencias del hipo- campo a través del fórnix, de los cuerpos mamilares y se proyecta al giro del cíngulo. Los subgrupos nucleares lateral posterior y pulvinar forman un conjunto denominado “complejo pulvi- nar-lateral” debido a que su límite no es claro. Este complejo tiene conexiones recíprocas en relación caudal con el cuerpo geniculado lateral y rostralmen- te con las áreas de asociación de las cortezas tempo- ral, parietal y occipital. Igualmente, recibe aferencias del área pretectal y del colículo superior. Hay eviden- cias de que el complejo pulvinar-lateral participa en los mecanismos del habla y del dolor. El subgrupo ventral comprende los núcleos ven- tral anterior, ventral lateral y ventral posterior. Este conjunto nuclear comparte las siguientes caracterís- ticas: 1. Reciben aferencias directas de los tractos ascen- dentes largos. https://booksmedicos.org 123 D ie n cé fa lo2. Tienen relaciones recíprocas con áreas corticales específicas. 3. Degeneran con la ablación del área cortical espe- cífica a la cual se proyectan. Entre los aspectos predominantes de este subgrupo es relevante que el núcleo ventral anterior es el de localización más rostral y recibe aferencias de diferentes orígenes tales como el globo pálido (GABAérgicas) cuyas fibras forman el asa y el fascí- culo lenticular. La sustancia nigra, porción reticular (GABAérgicas), los núcleos talámicos intralaminares y las cortezas premotora y prefrontal (áreas 6 y 8) que son excitatorias. Funcionalmente el núcleo ventral anterior es una estación de relevo en las vías motoras de los núcleos subcorticales y la corteza cerebral. Como estación de relevo, participa en la regulación del movimiento. La parte magno celular (parte medial) del núcleo ventral anterior se relaciona con el control del movimiento voluntario de los ojos, la cabeza y el cuello. La parte parvi celular (parte lateral) participa en el control del movimientos de los miembros. Con referencia al núcleo ventral lateral, se locali- za caudalmente al ventral anterior. Cabe destacar que su función radica en la integración motora. Éste y el núcleo ventral anterior constituyen el tálamo motor. De esta manera, el núcleo ventral lateral, como el ventral anterior, son una importante estación de re- levo en el sistema motor queconecta el cerebelo, los núcleos subcorticales (desde el pálido) y la corteza cerebral. Y en relación con el núcleo ventral posterior, lo- calizado en la parte caudal del tálamo, es importante destacar que recibe tractos ascendentes largos que conducen estímulos sensoriales de la mitad contra lateral del cuerpo y la cara. Estos tractos compren- den el lemnisco medial, el lemnisco trigeminal y el lemnisco talámico. Núcleos intralaminares Como su nombre lo indica, están contenidos dentro de la lámina medular interna. Se dividen en va- rias áreas grises. Desde el punto de vista funcional, los más importantes son los núcleos centro media- no que conecta con el cuerpo estriado y el hipotála- mo y para fascicular aunque también se encuentran el paracentral, el central lateral y el central medial. Sus conexiones aferentes provienen de los siguien- tes orígenes: de la formación reticular del tallo que se constituye en la principal aferencia, del cerebelo de donde recibe conexiones colaterales del sistema dento rubro-talámico, del tracto espino talámico y del lemnisco trigeminal, del globo pálido a través de fibras colaterales, de la corteza cerebral con fibras provenientes de las áreas motora (área 4) y promo- tora 6. Núcleos de la línea media Están localizados en el borde medial del tálamo a lo largo de los márgenes del tercer ventrículo. In- cluyen los núcleos paraventral, central y reuniens. Recibe aferencias del hipotálamo, de los núcleos del tallo cerebral, de la amígdala y del giro para hipo- campal. Su eferencia se proyecta a la corteza límbica y al estriado ventral. Estos núcleos están implicados en las emociones, la memoria y la función autonómi- ca. Junto a los núcleos intra laminares, los núcleos de la línea media conforman el grupo nuclear talámico inespecífico. Núcleos reticulares Son la continuación de los núcleos de la for- mación reticular del tallo cerebral en el diencéfalo. Recibe proyecciones de corteza cerebral y otros nú- cleos talámicos. Este núcleo envía eferencia a otros núcleos talámicos, proyecciones GABAérgicas. Re- gula actividades de integración y control de núcleos talámicos. Clasificación funcional de los núcleos talámicos Núcleos talámicos de relevo Los núcleos talámicos de relevo (grupos anterior, medial, lateral y ventral) son estaciones intermedias de procesamiento en el tránsito de la información hasta la corteza cerebral, y envían sus proyecciones a zo- nas precisas de la misma. Los núcleos de relevo de la información sensorial pertenecen al grupo ventral. Cada modalidad sensorial, excepto el olfato, tiene su núcleo de relevo. De los núcleos ventrales, el ventral postero lateral recibe aferentes de tacto, palestesia, propiocepción, termoalgesia del tronco y los miem- bros. Mientras que el ventral postero medial lo hace de https://booksmedicos.org D ie n cé fa lo 124 la cabeza. Estos núcleos transmiten sus señales a áreas determinadas de la corteza situadas en los lóbulos pa- rietal, occipital, temporal y de la ínsula. Otros núcleos talámicos del grupo ventral actúan como relevo de la información de carácter motor recibida desde centros como el cerebelo y el cuerpo estriado, relacionados con el control motor. Los grupos anterior y medial son los núcleos de relevo de las señales que transmite el hipotálamo a la corteza cerebral. El grupo lateral transmite sus señales a las mismas zonas de la corteza cerebral de las que las recibe. Núcleos talámicos de proyección difusa Son aquellos cuya conectividad no está restrin- gida a áreas concretas de la corteza cerebral. Estos núcleos contienen los núcleos intra laminares, los de la línea media y el núcleo reticular. Los dos primeros se caracterizan porque sobre ellos converge infor- mación procedente de distintas zonas del encéfalo y, a su vez, ellos la distribuyen a amplias zonas de la corteza cerebral. La función del núcleo reticular es el control de las señales que acceden a la corteza cerebral. Núcleos intralaminares Se relacionan con la información nociceptiva (se- ñales de estímulos nocivos) y con el estado de alerta- miento, su lesión se asocia con estados comatosos. Metatálamo Está constituido por los cuerpos geniculados mediales y laterales. Los cuerpos geniculados mediales reciben pro- yecciones auditivas desde los colículos inferiores por sus brazos inferiores. De los cuerpos geniculados mediales se desprenden radiaciones auditivas cuyos axones proyectan a la corteza auditiva del lobo tem- poral. Los núcleos geniculados laterales reciben infor- mación visual que se proyecta de los colículos su- periores mediante su brazo superior, de los cuerpos geniculados laterales se proyectan neuronas como radiación óptica a la corteza occipital calcarina. En este núcleo, las neuronas están distribuidas en seis capas (similar a la neocorteza cerebral). Las neu- ronas de las láminas 1, 2 y 6 proyectan contra la- teralmente mientras que las 3, 4 y 5 lo hacen ipsi lateralmente. https://booksmedicos.org 125 D ie n cé fa loHipotálamo El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encarga- dos de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno de organis- mo (homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura). El hipotálamo también está implicado en el sueño, la elaboración de las emociones y en las sensaciones de dolor y placer y en el aprendizaje. En la mujer, se relaciona con el control del ciclo menstrual. El hipotálamo está dividido en varias decenas de núcleos ubicados en adyacencia al tercer ventrículo y para ventricularmente, anteriores, medios y posterio- res. Presenta fascículos de proyección, entre ellos, el prosencefálico medial que permite la interconexión con otros elementos del diencéfalo y el fascículo longitudinal dorsal para comunicación con el tallo cerebral y la médula espinal. El hipotálamo actúa también como enlace entre el sistema nervioso central y el sistema en- docrino. En efecto, tanto el núcleo supra óptico (hormona vasopresina con función antidiurética en el túbulo contorneado distal) como el núcleo para ventricular (hormona oxitocina que provoca contracción del músculo liso del útero y la glán- dula mamaria) (los dos núcleos sintetizan vaso- presina y oxitocina) y la eminencia mediana están constituidas por células neuro secretoras que pro- ducen hormonas que son transportadas hasta la neuro hipófi sis a lo largo de los axones del tracto hipotálamo-hipofi siario. Allí, se acumulan para ser secretadas en la sangre o para estimular células en- docrinas de la hipófi sis. Pero el tálamo también posee el sistema porta hipofi siario que, por vía de la arteria hipofi siaria su- perior, conduce hormonas liberadoras e inhibidoras producidas por células neuro secretoras de la parte medial del hipotálamo, para estimular la producción de las hormonas ACTH, FSH, LH, TSH y GH, e in- hibir la liberación de hormonas MSH y la LTH, ésta última conocida también como prolactina. https://booksmedicos.org D ie n cé fa lo 126 Epitálamo Ocupa una posición dorsal al tálamo e incluye la estría medular talámica, los núcleos habenulares y la glándula pineal. La glándula pineal y los núcleos habenulares hacen parte del sistema límbico. Estría medular talámica Es una banda de fibras que cursa dorso medial al tálamo y conecta el área septal (olfatoria medial) con los núcleos habenulares. Núcleos habenurales Están localizados en el diencéfalo caudal, uno a cada lado, dorso mediales al tálamo. Reciben eferen- cias de la estría medular talámica y proyectan a través del tracto habenulo inter peduncular a los núcleos inter pedunculares del mesencéfalo. Los dos núcleos habenulares están conectados por la comisura habe- nular. Los núcleos habenulares contienen numerosas neuronas peptidérgicas y están relacionados con me- canismos de ingesta alimentaria . Glándula